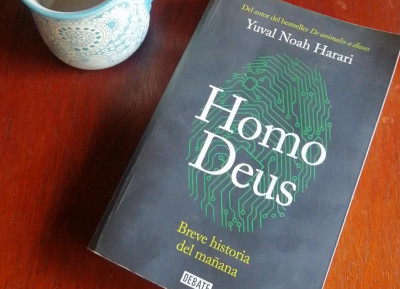COVID 19 en 2022 | Crónica | 5.FEB.2021
Sea por la vida / Ángeles Mastretta, escritora

Algo medio parecido a la costumbre de antes se va metiendo por las rendijas del entendimiento
Voces en los días del coronavirus
(Ilustración: Gonzalo Tassier, revista Nexos)
Más que a este encierro, le temo al que de pronto se abre en mi cabeza. Se me olvidan los nombres, el día en que vivo, la noticia que creí ver en un diario. Se me olvidan los versos que supe de memoria y de pronto al hablar de mi hijo le pongo el nombre de mi hermano. Empiezo a olvidar el horizonte. No recuerdo qué comí ayer, ni qué ropa llevé al jardín para ver desde lejos a mis nietos. A veces tengo sueño al mediodía y otras, desvelo a media noche.
No puedo culpar de este caos a la pandemia, sino al pasmo de antes, al tiempo acortándome los años.
Llevamos meses sin salir, resguardados por el ensalmo que nos consideró viejos. A nosotros, que vivíamos como si nos quedaran dos existencias por delante.
No podemos ni acercarnos a la ventana, porque afuera está la enfermedad, afuera los demás, como espantos.
¿Y dentro?
Al principio creí que estos días de estar en casa sin más compromiso que dejarse querer por el temporal iban a gustarme siempre. Notaba lo diario como si lo viera por primera vez. Y todo era el presente. Los días repitiéndose, un ahora perpetuo y benévolo.
Hubiera escrito entonces: Estamos en la estación de los pájaros y, como desde la soledad riego todas las macetas de la casa, miro cómo bajan a bañarse en los charcos de alrededor. ¿Qué saben ellos lo que hacen con nuestro ánimo?
Voces en los días del coronavirus 2020
Saber del miedo / Ángeles Mastretta en Nexos
Nos despierta el escándalo con que amanecen en el árbol junto a mi ventana. Traen con su ruido el aviso de que puedo seguir durmiendo. Me abriga un juego insólito. Este día no tengo que ir a ninguna parte, ni quedar bien con nadie, ni recorrer la ciudad que me disgusta.
Desayunamos en una mesa para diez, pero somos dos. Un rato en la mañana me propongo aceptar los pregones que detesto. Los carga gente viva que no quiere morirse. Hablo con alguna de mis amigas mientras voy levantando el tiradero. En la comida nunca falta el pan. Luego llega la tarde y no llueve. Me gusta el aire tibio y el cielo que ha vuelto a ser azul. Sólo porque la felicidad es efímera y quebrantable no quiero llamar así a este silencio.
Pero pasa un mes, pasan dos, cuatro, diez. ¿Y qué vamos a hacer? El mundo de afuera entra con más fuerza cada día. Cientos de mensajes, la red temblando los mismo que si todos fuéramos arañas. Y cada quien ha empezado a tener encuentros por los varios enlaces. Me invitan a entrevistas como si yo tuviera algo que decir. A veces me robo las respuestas que comparto con un amigo sabio. Son muy buenas y me hacen quedar bien casi siempre. Y cuando quedo mal, quedo feliz. Me encanta decir que esto no es una maldición planeada desde el más allá, que el azar se comporta como se le da la gana, que no seremos más buenos ni más solidarios cuando se abran las puertas, que plagas ha padecido la humanidad millones de años y que sólo de algunas quedaron maravillas como el Decamerón.
Algo medio parecido a la costumbre de antes se va metiendo por las rendijas del entendimiento. Un día tuve que aprender a despertar y puse en el reloj del teléfono una instrucción digital para que sonara a las nueve. La joven que pedía la entrevista me fue diciendo cómo lograrlo. No lo vuelvo a hacer. Desperté a las siete, como si temiera un castigo. Entre mis esenciales compromisos con el retiro está el del respeto al dilatado letargo previo a salir de entre las sábanas cuando se me pegue la divina gana.
De todos modos, el placer de lo inusitado quiere romperse. El más inquieto de nosotros despierta para avisarme que ya es tarde. “¿A dónde tienes que ir?”. “A ningún lado, pero ya son la diez”. Pienso que lo mismo podrían ser las doce y que igual nos darán las tres de la mañana viendo películas. Hemos visto maravillas. Encontramos el 1900 de Bertolucci. Se me ha permitido ver a Woody Allen y a Almodóvar durante una tregua entre las series policíacas. La verdad es que ha sido una pausa obligada, porque se acabaron todos los capítulos de todas. Así que he podido caer en la revisión de tantos lugares comunes, que hemos visto hasta el Padrino Tres y Casablanca. Le pregunto al impaciente si está contento y responde que sí. Todavía, me digo.
A mí casi me gusta vivir en este claustro. Aunque tantas veces lo perfore la realidad con sus noticias de acero. No hay vacunas, no hay medicinas. Hay enfermos, hay muertos que no caben ni en las morgues, ni en nuestro espíritu. Y habrá hambre, por más que hagamos. Aún más cuando nada hacemos. La autoridad, si alguna, un día piensa una cosa y otros, otra. No quiero oír de quien gobierna, pero es que habla tanto que nos alcanza la contumacia de su prédica. Hace poco aún decía que la actual crisis no viene de la plaga, sino de lo que llama la política económica de los últimos treinta años. Él se ha propuesto cambiarla en dos, así que, a su entender, todo lo malo que nos pase no será más que bueno. Está para dar risa, pero no nos da risa. Es un catequista enamorado de sí mismo, como tantos, pero menos inofensivo.
Mientras, mis hermanos están desesperados porque su fábrica de bicicletas tiene que seguir parada. Mi hermana cuida la laguna que ella misma salvó y mira los volcanes como si fueran a salvarnos. Mi hermano, el menor que ya también es menor, ha rejuvenecido su página Mundo Nuestro. Mis hijos cumplen su aislamiento con rigor conventual. Nosotros tenemos este quehacer que de todos modos pide soledad. Y la tenemos a raudales.
Cuando lo pienso es que me asusto. El tiempo libre se ha vuelto una amenaza. Escribo como quien jala una serpentina, para jugar.
Vivir aquí guardada me trae todos los días un recuerdo distinto. Yo los veo, sin miedo, pero con tiento. Y pienso que con tenerlos debería bastarme, con escribirlos en mi cabeza, con echarme a las horas sin sentir que me cercan. ¿Qué hago viendo a los pájaros? Verlos.
La plaga me ha regalado el tiempo y yo lo tiro al aire cuando invento hacer la mermelada de mi abuela, cuando gasto media mañana en untarle mantequilla al pan y moras a la mantequilla. La plaga trae el ocio y el ocio la certeza de que habrá lugar para todo. Así que un día es el chelo de Hausen y otro el de Yo-Yo-Ma. Un día Mozart y otro Mahler. Un día Beatles y otros un teléfono ardiendo en la cabina. Bailo, porque no puedo caminar más que dando vueltas.
Me gustaba caminar. Ya hablo en copretérito. Lo que yo sé es caminar. De preferencia a ninguna parte. Con cada paso ir decidiendo hacia dónde, recordar cuál sombra encontré ayer, para buscarla.
Vivo a doscientos metros de lo que llamamos el bosque de Chapultepec. Yo lo veo más como un parque grande. Está en mitad de la ciudad. La elocuencia con que lo llamamos bosque, viene de cuando lo era. La tierra en donde hoy está mi casa fue campo hasta principios del siglo XX. Hubo aquí una batalla inolvidable en contra del ejército de los Estados Unidos. La perdió México, pero la ganó nuestra imaginación. Era septiembre de 1847. Hay un monumento a los héroes de esos días. Murieron más de mil mexicanos, pero recordamos a unos niños. Los cadetes del Colegio Militar que no escaparon a sus casas. Ahora sus nombres son calles. Por alguna poética coincidencia, Juan Escutia está cerca de Alfonso Reyes. La incierta historia del cadete que para salvar la bandera mexicana se envolvió en ella y saltó desde el fuerte que era su colegio me estremeció desde chica. Luego he vivido entre historiadores drásticos diciendo que los niños héroes no eran tan niños. Lo que nadie me dirá nunca es que Alfonso Reyes no era tan poeta. Y que Francisco Márquez no tenía trece años. A veces camino hacia su calle. Caminaba, cuando se podía. La última vez fui con mi hermana. Ella quiso subir el cerro de Chapultepec y luego más arriba, mientras hacíamos el recuento de las varias historias del único castillo que tiene este país. Palacios hay muchos, en uno vive el presidente de la república. “Voy a vivir donde vivió Juárez, donde murió Juárez”, dijo emocionando con sus palabras. La ciudad de los palacios, así se llama este hormiguero cuando nos ponemos sofisticados.
El castillo se volvió tal cuando, quince años después de perder la guerra y la mitad del territorio, unos mexicanos, que no confiaban ni en sí mismo para gobernar el país, tuvieron a bien inventar un imperio y encomendárselo a Maximiliano de Habsburgo. No voy a contar aquí quién era. Da igual. Resulta imposible entender tanta estupidez. Pero así fue. Todo tan absurdo que ha vuelto lúgubre la mañana en que volví a leerlo y volví a no entenderlo. Pero como he de regresar a que bailo en el encierro, regreso a que caminaba en Chapultepec y subía hasta el fortín que el emperador de fantasía enmendó con escaleras y pisos de mármol, jardines afrancesados, grandes salones y hasta un alcázar. Cada cosa una pretensión y un fracaso. Sus adornos de malaquita hubieran hecho reír a los zares. Todo era una mala copia y así les fue a todos. México ya no estaba para emperadores. No está.
Ahora el castillo se volvió el Museo Nacional de Historia y se ha puesto ahí su carroza de azúcar junto al pequeño y oscuro carruaje de Benito Juárez. Supongo que para que nos quede claro que la patria no es diamantina.
En aquella caminata de hará un año, que hoy siento lejana como el siglo XIX, recordamos la historia de aquel breve y fantasioso imperio, tramándola con la de los cadetes, la del país y la nuestra.
Al bosque iba con mi perro, al que quise tanto porque mis hijos lo pidieron y luego no les importó mucho su destino en la casa. Entonces nos adoptamos. Mis hijos fueron creciendo, mi cónyuge andaba en otra luna, el perro y yo fuimos a caminar tantas mañanas que veinte años después, hace unos días, lo soñé acercando un zapato a mi cama, como hacía para pedirme que lo llevara al parque. Eso tengo que agradecerle a esta clausura. Al despertar, recupero algún sueño perdido en la noche. Ayer amanecí abrazada por Catalina, mi hija, que al mismo tiempo era ella, mi mamá y mi hermana. Ella y todas mis amigas. Ahora que lo escribo me estremece, pero en ese momento sólo sentí una paz de agua clara.
¿Cómo vine a dar aquí? No sé. Los encierros que de pronto se abren en mi cabeza tienen túneles y vericuetos que llegan a lugares inverosímiles. La única, la verdadera preocupación de este aislamiento se llama caos. Y mi manera de exorcizarlo es dejándolo entrar.