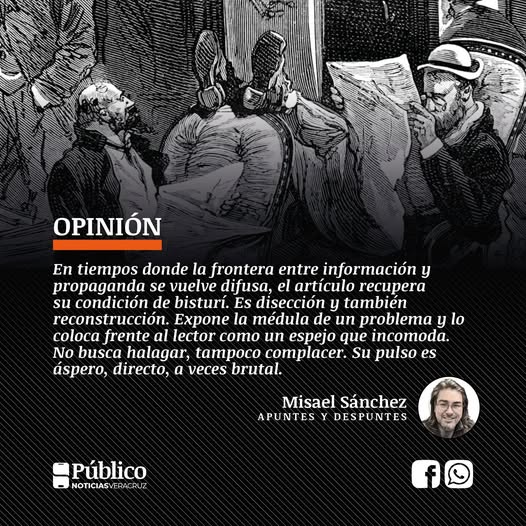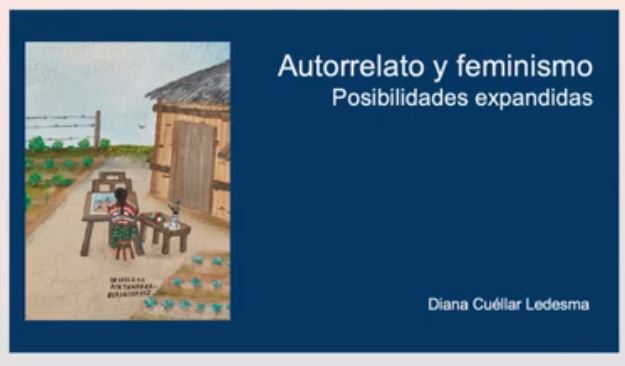Desperté en la madrugada, a tiempo para ver la luna entera en un espejo cristalino de tan negro, espléndido con la nube disuelta y mustia. Hoy el sol alumbra todo como para decir que andaba de parranda y que ya está aquí para alumbrar las soleadas y frías tardes del otoño. Amanece el 20 de septiembre. No tembló ayer. Qué tremor, entonces, es el que estremece la memoria diestra para recordar el aire pasajero.
El 28 de agosto de 1973 amanecemos en la ciudad de Puebla recién temblados por un terremoto en la madrugada cuya brutalidad trepidatoria pulveriza los adobes campesinos y se lleva al menos quinientas cuarenta y una personas en la región de Tlachichuca y Serdán. La cuenta la tendremos después. Yo la comprendo esa tarde al contemplar los féretros alineados en la calle principal de la plaza de San Andrés Chalchicomula a la que me lleva un torpe espíritu solidario. La muerte, en la que a los 18 años no piensas como tu destino inmediato puede serlo en cualquier instante.
El 19 de septiembre de 1985 también llega temprano el terremoto. A las 7.19 de la mañana, en el piso 11 de un edificio viejo sobre Paseo de la Reforma, a unos metros de la Diana Cazadora, la pared de la recámara en la que me despierta el mareo inicia un juego de toques y bramidos metálicos con el edificio vecino, el de las oficinas de Aeroméxico. Nada de entonces sobrevive ahí: los libros que cayeron del librero, los vidrios con sus estallidos al vacío, el departamento en renta propiedad de un español que pretendió cobrar el mes de octubre en esa estructura quebrada, ni el encristalado Aeroméxico contra el que se recargó, ni la embajada de Brasil que daba un toque internacional a esa avenida, ni alguna de las casas porfirianas que vieron pasar a Don Porfirio rumbo al castillo de Chapultepec todos los días hasta que otro terremoto lo expulsará del país. Aquí la catástrofe material tendrá cifras precisas: 412 edificios colapsados, 3,124 con daños severos y un total de daños estimado entre 3,000 y 4,000 millones de dólares. La cifra total de muertes genera debate, entre 10,000 y 40,000, nunca lo sabremos. A las 8 de la mañana deambulamos Emma y yo por la vieja avenida. El sol se enreda en un polvo fino que ya nos envuelve. Todos tenemos el tono encanecido del espanto, A dos cuadras, en la esquina de Sevilla y Chapultepec un edificio de oficinas se ha venido abajo entero. Una mujer arrastra a una niña y grita, vengo del centro, se cayó todo, es el infierno.
El 15 de junio de 1999 estoy en una cama de la Beneficencia Española. Creo que es la media tarde, no más de las cinco. Por la mañana me han operado, así que se entiende que esté postrado en una cama con llantitas a las que el intendente ha olvidado asegurar con el freno. Voy y vengo colgado a la tierra por el suero y soy consciente de que la cama no retiembla. En oscilatorio nos quedamos, pero con la fuerza suficiente para llevarse por delante y por detrás diez mil viviendas del sur poniente poblano. La ciudad no reporta daños. No llegan avisos catastróficos del DF. Me doy tiempo de hacer un enlace a la crónica que mis compañeras reporteros en la radio. Tengo tiempo para sumar las décadas que recorren los terremotos: 1957, 1973, 1985, 1999. No serán muchos los que faltan para el 2017.
El 19 de septiembre de 2017, unos minutos después de la 1 de la tarde, estoy aquí mismo, en el segundo piso de la casa en Mayorazgo. Mi estudio. El zarandeo es lo de menos. Es un traqueteo el comienzo y el final, el centro estará por Teotlalco, en el sur mixteco –eso lo sabré más tarde-, pero aquí sí que retiembla la tierra. No se cae un solo libro. No se inmutan los árboles. Pienso de inmediato en la ciudad de México, porque ese siempre será mi punto de medida, la de la pérdida brutal de vidas. No, el epicentro se encuentra kilómetros abajo en el subsuelo mixteco, nada de placa de Cocos. El terremoto destruye suficientemente al menos seiscientos templos y de nueva cuenta miles de casas campesinas. El terremoto sacude y esparce en los siguientes años los vicios habituales en las catástrofes: la respuesta tardía del Estado, sumida en la opacidad y la corrupción. Como ocurre siempre en estos casos, nos salva la movilización de la sociedad civil.
Amanece el 20 de septiembre de 2021. Ya lo vimos, no tembló ayer. El susto hace tres semanas con el temblor en Acapulco revolvió el misticismo por el 19 de septiembre no se reprodujo en terremoto como en el 2017. El país y sus rencores profundos nos arroja al inframundo. Sí, el tremor ronda otros ámbitos cada vez más insondables: el uso de drones con explosivos utilizados por el CJNG en Michoacán y el regalo-bomba ayer en Salamanca me recuerdan la catástrofe que vivimos. México cruza una frontera. Lo que sigue es el terror.