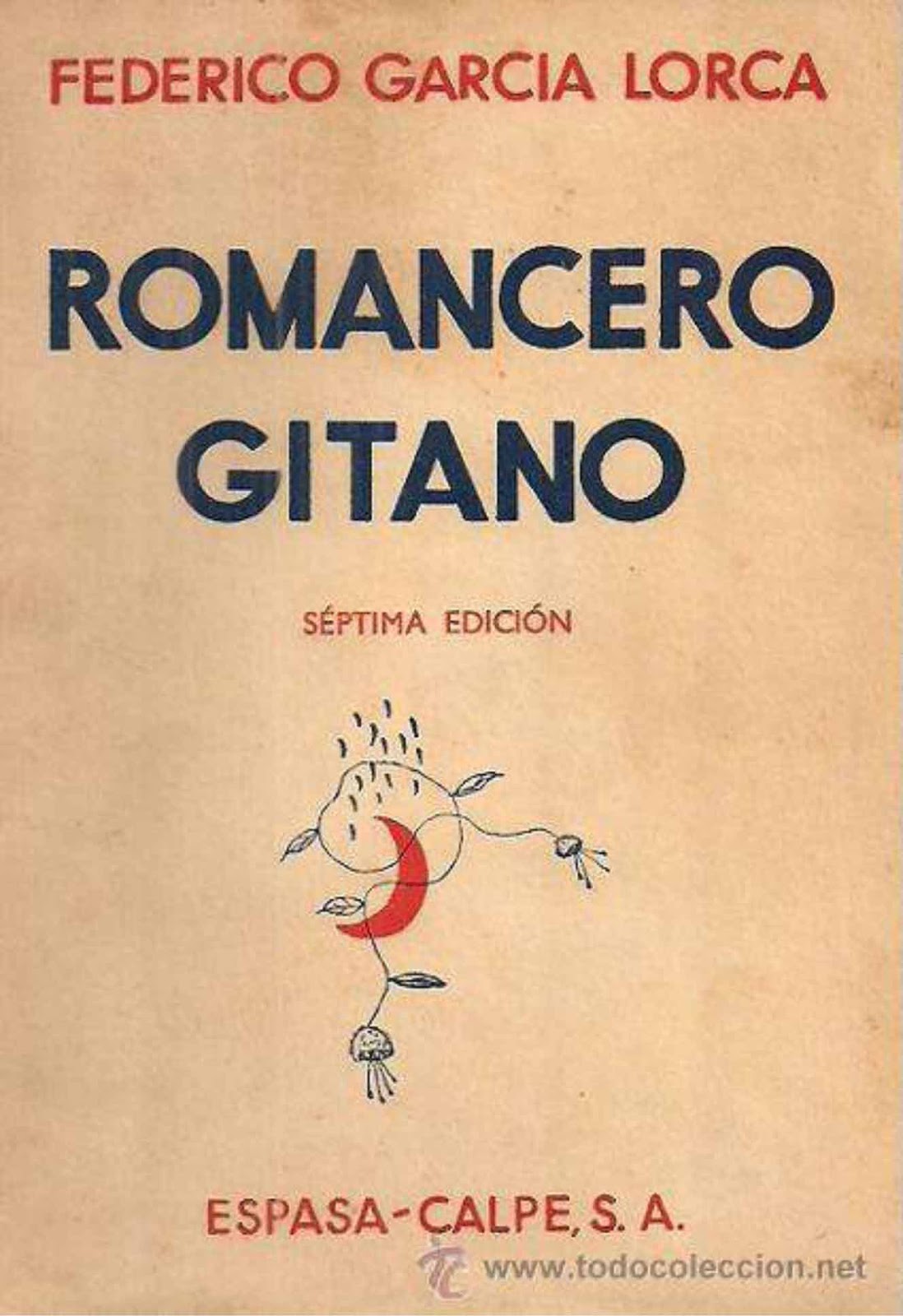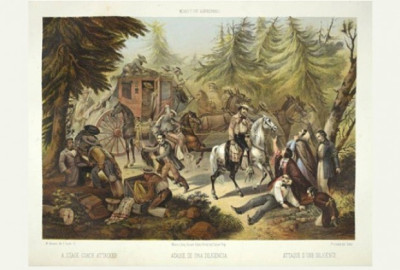Sociedad |#c874a5 | 2017-06-19 00:00:00
Un libro y un encargo pendiente para siempre
Mi abuela pasó los últimos años de su vida en una silla de ruedas. Fuera de eso, estaba más sana y vivaz que cualquiera de sus nietos. Un día, cuando ya mi madre vivía en México, me pidió que en su lugar le hiciera un favor muy sencillo: que visitara a una prima hermana de su ya difunto marido porque le habían dicho que estaba muy enferma y quería noticias de primera mano acerca de su condición. Dado que ella creía en mi don de conversación, me consideró una buena emisaria e informante, así que me dio el encargo. Yo recordaba a la tía solo de haberla visto de lejos, en bodas, bautizos y otras ceremonias obligadas en mi muy fiestera familia materna. La recordaba prudente, discreta, y dueña de una rara elegancia dentro de una sencillez espartana. A los niños y a los jóvenes todas las personas mayores les parecen iguales o más bien, invisibles, pero yo recordaba a esa tía por el contraste que hacían sus ojos negros y febriles con el resto de su persona.
Llegué por primera vez a su casa y me abrió una monja de las que se dedican a cuidar enfermos terminales. A ella le pregunté qué tenía mi tía, para luego poder contárselo a mi abuela con detalle. " Su corazón ha dejado de funcionar como debe. No vivirá más que unas semanas. Y está sola. Es una buena enferma, aún lee mucho y no da molestias". Subí las escaleras que llevaban a su cuarto con la caja de galletas que le enviaba mi abuela. "Qué monserga de encargo. ¿De qué vamos a hablar esta desconocida y yo, si además está a punto de pasar al otro barrio?"
Entré en su cuarto en penumbra y en un cuerpo que me era extraño reconocí las luz de sus bellos ojos negros. Jalé una sillita con asiento de mimbre y me acerqué a su cama. Ella sí se acordaba bien de mí. "Eres la hija de Angelitos, eras muy guerrista". Y sonrió. La serenidad y sabiduría de la tía y mi mentado don de conversación vinieron en nuestro auxilio y en una ratito habíamos logrado establecer una comunicación eléctrica. En esos últimos meses de su vida de 80 años, de octubre a enero, la visitaría muchas tardes. Los más de sesenta años de diferencia entre ella y yo desaparecieron y acabaríamos siendo amigas.

En la mesita de noche junto a su cama no había un libro de oraciones ni los rosarios propios de las señoras de su edad y de su época. La familia de mi abuelo materno tenía fama bien ganada de agnóstica o atea. Esa palabra entonces se oía horrible. En la mesita junto a su cama ella tenía un libro azul de EL ROMANCERO GITANO de Federico García Lorca. Una tarde de diciembre le pedí permiso de hojearlo. Al abrirlo vi que era una edición original de 1932. El libro tenía escrito el nombre de Manuel. Ya para entonces sabía muchas cosas de ella. Sabía de su matrimonio temprano y fracasado porque su marido, de un apellido de abolengo, no había encontrado el dinero esperado en la herencia de mi tía cuando murieron sus padres. Tampoco encontró la disposición de mi tía de darle a administrar lo que había heredado. Ese hombre usó la complicidad de un monseñor que lo ayudó a tramitar una anulación matrimonial argumentando que la tía era una infantil que se negaba a cumplir con sus deberes conyugales y a tener hijos. Ella, con un curioso humor sin rencor, se atrevió a contarme un secreto que ya no causaría dolor a nadie: que al señor le gustaban en realidad otros señores, que lo supo de cierto pero nunca lo dijo para no molestar a sus ex-suegros, unas finas personas. A los 28 años estaba sola. Administró bien la herencia que le dejaron sus padres y eso le permitió vivir una inesperada vida independiente. Se volvió experta en manejar bienes raíces y a eso se dedicó. Una sofisticación para una mujer de 1930.
Hasta ahí estábamos cuando tomé en mis manos EL ROMANCERO GITANO. Al abrirlo encontré una foto con una dedicatoria. "Para Lucía, que me hizo entender quién soy: Manuel, 17 de octubre de 1934". La foto era muy antigua y en ella aparecía un niño de tres o cuatro años. En la parte de atrás decía "Manuel, 1898."
Con la foto en la mano, la tía me contó la historia que su quebrado corazón había guardado para sí durante más de 45 años. El niño de la foto aparece retratado de la mano de alguien que no se ve. En el ojal de cada botón de la pechera de su pantalón lleva un clavel. No le bastó uno, quiso dos. Uno blanco y uno rojo. Los claveles todos. Algo tienen que ver con la tierra, la sangre, la pasión, o incluso la inocencia. Los claveles aventados a un ruedo, colocados en el pelo de una mujer o en un pequeño florero junto a la cama de quien vive sus últimos días, ¿huelen a mujer o a pasado los claveles? Colocados así, en un pecho infantil, son dos augurios pintados en un rostro en el que se lee ya una mirada dura con la contradicción de una boca risueña, ligeramente sesgada hacia un lado de la cara. Dos claveles --me dijo la tía-- como dos premoniciones de lo que sería una personalidad contrastante y cautivadora, la de una vanidad irrefrenable y la de una sensibilidad que no caería en tierra fértil donde pudiera comprenderse. Muchos años después, conmigo, en esta casa y esta cama que ves, esa sensibilidad florecería en mis oídos y en mi cuerpo. Dos claveles como las dos contradicciones que rondaban y aún rondan por el alma de la dinastía de judíos errantes y gitanos de la que provenía Manuel. Dos polos, el oscuro y el luminoso, el que mata y hiere y el que cuida, provee y adora. El que roba la carne y el alimento de otros, el que depreda y ofende, o su contra parte, el celoso guardián que sobre todo protege a lo que ama. Esta foto que se ha ido borrando con los años lo guarda, custodiado por sus dos claveles, símbolos de la dualidad con la que habría de luchar toda la vida. Así lo quise hija,- me dijo la tía- y así lo he de querer hasta el día en que me vaya.
Entonces no la entendí. Habían pasado más de 50 años desde que se encontrara con Manuel y los tiempos habían cambiado. Hoy puedo entender que se encontraron en una época en que dejar a una familia por otra no era un asunto que se resuelve, como ahora, en cualquier juzgado tercero de lo familiar. Se encontraron cuando él tenía cinco hijos, una mujer y la ambición de un negocio que le apasionaba sacar adelante; se encontraron cuando Lucía lidiaba una desilusión y el secreto bien guardado de los verdaderos motivos de su matrimonio roto. Se encontraron cuando las cosas no se hablaban ni se ventilaban por las cuatro esquinas como ahora. Se encontraron cuando no era posible coincidir más que en las tinieblas. Se encontraron cuando Lucía era incapaz de imaginarse caminando por la calle con la mujer de otro. Ella cuidaba más la honra de sus padres muertos que la de ella misma. Se encontraron para lo único que tenían que encontrarse: para hacer florecer lo mejor de cada uno de ellos con un amor de invernadero que duró, hasta donde entendí, muchos años.
En la orilla de la cama y en la sillita de mimbre fui leyendo los poemas en voz alta durante mis visitas de diciembre. Tenía una curiosidad enorme de regresar al tema de los amores de Lucía y Manuel, quería entenderlos, saber en qué acabaron, pero la vi tan feliz y serena oyendo el ritmo de los versos que repetía conmigo en un murmullo, que me trague la curiosidad para otro momento. Luego, la Navidad y su trajín me apartarían de las visitas y las lecturas.
"No me recuerdes el mar, que la pena negra brota,
en la tierra de aceitunas, bajo el rumor de las hojas."
Una tarde de enero de 1980, apenas pasados los Reyes, llegué a la casa de la 15 poniente cuando la tía llevaba un ratito de haberse muerto. Estaba con ella la monja que me abrió el primer día. Las dos la acompañamos mientras llegaban por ella los de la funeraria, que ella, prudente como era, ya había dejado pagada. Antes de abandonar su casa, la monja puso en mis manos el libro del ROMANCERO GITANO.
--Lo dejó para ti, te lo iba a dar en Navidad.
Por no ir –pensé--, por dejar las cosas para otro día. La muerte no espera sentada a que lleguemos de visita.
Hace poco, escombrando unas cajas, encontré el libro. Lo había olvidado. Adentro encontré dos fotos, la del niño, y una de la tía a sus 30 años dedicada a Manuel. El libro marcaba una página con el siguiente poema:
"Huye luna, luna, luna,
si vinieran los gitanos,
harían con tu corazón,
collares y anillos blancos,
Huye luna, luna, luna,
que ya siento sus caballos..."
¿Huyó Lucía de Manuel? ¿Se dejaron en un acuerdo mutuo? ¿Por qué, si no, estaba su foto dedicada a él de regreso en el libro y en esa página? Si hubiera ido esa Navidad a visitarla, se lo hubiera podido preguntar.
La curiosidad mata. Yo esa curiosidad aún la traigo pendiente.