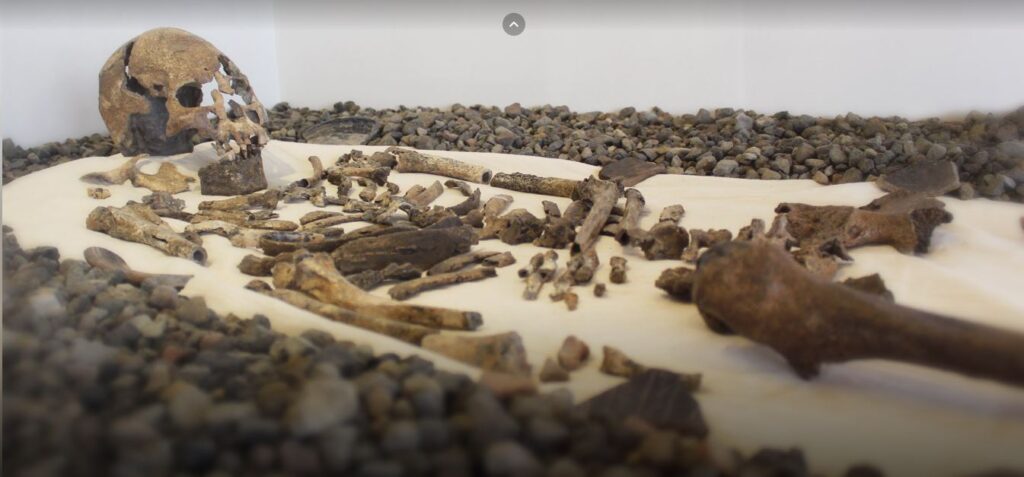Demetrio Vallejo y Valentín Campa encabezaron el movimiento ferrocarrilero que en el verano de 1958 puso de cabeza al país con la demanda de mejores salarios y democracia sindical. El movimiento vallejista, como lo conocieron entonces.En ese año los ferrocarrileros triunfaron al acudir a la estraegia del tortuguismo y el paro laboral sin abandonar las instalaciones. En marzo de 1959 el movimiento derivó en la huelga general en todo el sistema ferroviario, medida que aprovechó el gobierno de López Mateos para reprimir salvajemente el movimiento, con el despido inmediato de más de diez mil trabajadores y el encarcelamiento de decenas de los líderes que pusieron en jaque el gobierno de la república.
Las crónicas que presentamos hoy, escritas por Sergio Mastretta, fueron publicadas el 5 de septiembre de 1985 en La Cutura en México, el suplemento cultural de la revista Siempre, dirigido entonces por Carlos Monsiváis. Son relatos concretos de la vida cotidiana de cinco trabajadores ferrocarrileros en el contexto de la crisis que el sistema ferroviario nacional sufrió por la doble política de abandono-modernización que el gobierno federal mantuvo para el que por más de cien años fue el principal medio de transporte en el país. Antecede a los relatos una perspectiva crítica de la coyuntura del proceso ferroviario en la década de los años ochenta, cuando los políticos tecnócratas con Miguel de la Madrid al frente, con la bandera de la modernización, dieron paso a la consecuencia final de su propósito con la privatización del sisema ferroviario en los años noventa.
Memoria crítica
Agosto de 1958: los paros que culminarían con la aceptación gubernamental de las principales demandas salariales de los rieleros, el ascenso de Demetrio Vallejo a la dirección de su sindicato y la derrota de los charros, tuvieron como contexto diez años de represión sindical y de modernización del trasporte ferroviario. La represión del movimiento por el ejército en marzo y abril del año siguiente confirmó las condiciones que dicha modernización requería.
Modernización, palabra recurrente que siempre llega tarde en los ferrocarriles mexicanos, igual en 1950 que en 1985. Urgidas por un proceso económico afligido por graves reumas en la circulación de sus mercancías, las palabras “déficit”, “chatarra”, “cuello de botella”, “baja productividad”, “pérdidas incalculables” se empujan y revuelven para salir primeras de cuando en cuando en las notas de los periódicos.
En enero de 1985, la administración delamadridista anuncia con no poca pompa que por primera vez en mucho tiempo la paraestatal Ferronales alcanza la autosuficiencia financiera, gracias a que sus ingresos ―provenientes de la movilización de 70 millones de toneladas de carga y 24 millones de pasajeros― son del orden de los 196 mil millones de pesos, mientras que sus gastos no pasan de 190 mil millones. Con el cuño del sexenio, el hecho inusitado se entiende en la proclama del “Sistema de Trasporte Integral” que entre sus objetivos supone la restructuración radical del ferrocarril y solución a taras que los acongojan. Por lo pronto, para 1985, la meta la plantan en un aumento en 7% de la capacidad de carga.
Modernización de tramos, apertura de nuevas vías, ampliación en la capacidad de patios y terminales, renovación de locomotoras y carros, modernización de las redes de telecomunicaciones, señales y electricidad, así como la redefinición de las relaciones laborales, con la modificación de la organización del trabajo, recomponiendo los términos entre la remuneración salarial y la capacitación, son los elementos del proyecto de reestructuración. La fusión de las cinco empresas y el equilibrio financiero, completarían el programa.
Manos a la obra, se dice: es indispensable, vital, el aumento de la productividad de los trabajadores ferrocarrileros. Ni quien haga caso de su descontento en las diferentes secciones, ni quien haga argüende con la agresión física a al antiguo líder Demetrio Vallejo por golpeadores del sindicato el 16 de marzo de 1984, cuando denuncia que el proyecto gubernamental supone los reajustes masivos y la jubilación con mínimas pensiones de más de 30 mil trabajadores. Para qué, si el Comité Ejecutivo del sindicato firma en julio de ese año un convenio con la empresa por el que acepta la modificación del contrato colectivo en la rama de Fuerza Motriz, para la “simplificación del sistema de trabajo” y el establecimiento de salarios que “hagan atractivo el ascenso”, como el objetivo explícito de que los trabajadores “desempeñen su labor con mayor productividad”.
Pero las cifras de la herrumbre brotan cualquier día como el vapor de una cañería podrida en los talleres. En julio último, perdida entre la andanada de la crisis económica, Ferronales reconoce que de las 1,635 locomotoras existentes, 554 se encuentran fuera de servicio por reparación y que buena parte de ellas han cumplido ya veinte años de servicio útil (La Jornada, 31 de julio de 1985). Una vez más aparece el rezago de la modernización.
Y la historia del rezago es larga, tan larga como las líneas ferroviarias que se extienden hacia el norte. El gobierno porfirista, casi agónico, obtuvo el control económico de las empresas rieleras y le echó a cuestas al país la deuda en dólares de éstas. El paréntesis de la revolución dejó rendido al caballo sobre el que se montó: 40% del equipo rodante de los Nacionales de México se perdió entre 1911 y 1917; el gobierno de Carranza informó que en ese año disponían tan sólo de 364 locomotoras, 50% de las existentes en 1913; en 1920 se necesitaban 49 millones de pesos oro para reponer las pérdidas de la guerra. Deuda y destrucción fueron un peso enorme que tendría que arrastrarse en la década de los veinte.
Tarifas estancadas, desgaste de equipo y explotación de la fuerza de trabajo agudizaron el creciente desequilibrio financiero en los años de la expropiación cardenista y la administración obrera de los ferrocarriles. Los años de la guerra, con las minas mexicanas rascadas a plenitud, profundizaron el deterioro rielero. EN 1950 el desastre no podía ser mayor: terraplenes erosionados, durmientes podridos, 30% de los carros de carga inutilizados, 540 de las locomotoras arrastrando más de 40 años de vida, 10% del total convertido en chatarra, trenes en 21% más lentos que en 1939, y muchos datos más igual de terribles. Pero a pesar de lo anterior, Nacional Financiera diría en un estudio de la época que “el tráfico ferrocarrilero en 1950 fue un 65% mayor que en 1939 y 15% superior que en 1944. Esto sólo se pudo haber logrado con una intensificación de la productividad hombre y la sobreutilización del material existente”.
Reparaciones ligeras y largas e intensas jornadas era lo que eso significaba. Peor, ante el desastre se recurrió al auxilio de la modernización. Entre 1947 y 1957 se intentaría lanzar a los ferrocarriles en la ruta de la modernidad con el cambio de las máquinas de vapor a las máquinas diésel, trasformación tecnológica a la que se añadiría la renovación y construcción de talleres nuevos en los principales centros rieleros del país. 489 locomotoras diésel en 1957, cerca del 40% del total de la fuerza motriz, era la expresión del endeudamiento que tan sólo para los Ferrocarriles Nacionales había alcanzado la cifra de 163 millones de dólares entre 1942 y 1947.
Esta renovación de la infraestructura se desarrollaría en una situación de sometimiento del descontento laboral, que para 1948 no podía soportar más la contención salarial y las pésimas condiciones de trabajo. El charrazo de ese año –término resultante del mote del dirigente ferrocarrilero que encabezó el golpe contra la dirigencia sindical, el “Charro” Díaz de León–, con los despidos masivos que le siguieron, sería el punto de partida de una década de graves pérdidas en las conquistas sindicales y de importantes modificaciones en las relaciones de trabajo. La represión, el deterioro del nivel de vida por la crisis económica de 1954 y un proyecto modernizador que trastornaba radicalmente la vida de los trabajadores—quienes cargaban en sus cuerpos dos décadas de desgaste del equipo ferroviario—, son los antecedentes de la movilización rielera de finales de los cincuenta.
¿Esa movilización fue un producto directo de esa tardía modernización? Tal vez. Los testimonios que aquí se presentan son momentos de la vida cotidiana de ferrocarrileros que vivieron los acontecimientos de aquellos años. Hombres que hoy asisten desde la jubilación o desde el envejecimiento como trabajadores activos, a un nuevo proyecto de modernización para que el muy poco se les ha pedido su opinión. Su memoria se propone como colaboración nunca tardía a ese recuento de unos días tan azarosos como los que hoy se viven.
1 de noviembre de 1984
Una mañana de neblina en los talleres del Valle de México, Los silbatazos largos detienen el húmedo día en la Casa Redonda. Es el momento esperado desde que la trajeron hace dos semanas. Desde la penumbra de las fosas, parejas de obreros y grupos de talleristas salen al espacio abierto de la mesa giratoria como si fuera un abrevadero. Dejaron todo: el mecánico marca con un gis las tuercas que le faltan por apretar en la cabeza de conjunto del motor diésel de una locomotora General Electric; el truquero avienta en el pasillo zapatas y chavetas; el electricista desconecta su voltímetro en el tablero electrónico de una locomotora MD; su colega cierra la manguera de aire a presión con la que limpia un motor de tracción; el soldador deja de cortar una plancha de acero de la defensa de una máquina chocada, se levanta la careta y camina decidido; dos auxiliares salen de una fosa con la escoba al hombro; los mayordomos guardan sus libretas de reportes en el cajón y abandonan los departamentos; la secretaria del Maestro Mecánico interrumpe el trago de su refresco y su jefe casi le cuelga el teléfono al Superintendente a quien rinde cuentas. Todos quieren verla.
Locomotora 3036 de los Nacionales de México. Años 50.
De las fosas y rampas apenas iluminadas por el neón brotan silenciosas las figuras chorreadas. Dos nuevos silbidos y se opaca aún más el mediodía, como si la neblina cubriera todos los resquicios por donde quisiera escapar el tiempo frente a ese antifaz del pasado; ahora todo es un presente de bielas y ruedas en las trescientas vaporosas toneladas de la Niágara 3036, una de las últimas locomotoras de vapor, diseñadas por los gringos antes de la dieselización.
―El jolgorio de todos los años―piensa Pablito Rosales, mecánico diésel de 57 años, recargado en el barandal del pasillo frontal de una locomotora General Motors de 3,000 caballos de fuerza. Sigue los movimientos de los mecánicos veteranos que se apretujan en la cabina de la Niágara. No hace ningún gesto cuando la máquina de vapor retumba y exprime de rechinidos el acero de la mesa giratoria, expulsando tres furiosos resoplidos por su silbato. Muy despacio, la mesa empieza a dar vuelta para darle salida de frente a la Niágara hacia la Planta de Abastos. Muchos talleristas rodean la mesa para esperarla y en un descuido treparse a ella.
―Mire nomás, Pablito ―dice un muchacho moreno y fornido al lado del mecánico, entretenido con la escena ―, parece un avispero, tanto pedo por un pinche boiler con ruedas.
―Cómo serás buey ―exclama sin inmutarse el oficial, sin dirigirle la mirada a su ayudante, con los ojos fijos en esa masa negra que lo reclama a sus recuerdos.
―De seguro era un oficial como cualquiera ―murmura―, como yo por ejemplo.
― ¿Qué onda?―pregunta el muchacho, pero el hombre sigue clavado en la Niágara.
―Nada, mano, loqueras que me entran.
Nunca ha sido un hombre meditabundo, pero a veces la memoria suelta amarras y llega a pesar tanto como una neblina de mediodía, como una locomotora de vapor a la que sacaron de su modorra en el Museo de la Tecnología en Chapultepec para que vaya a pasear turistas a las pirámides de Tula, el 7 de noviembre, el Día del Ferrocarrilero. Pablito intenta unir los rasgos de aquel viejo airista de Nonoalco, pero se deshacen tan rápido como los escapes de vapor de la locomotora.
Abajo en la explanada hacia la Planta de Abastos, de veras es un avispero el que rodea al máquina; todos esperan que arranque de una vez; cinco o seis jóvenes talleristas se encaraman en la carbonera, esperan ligar el viaje de prueba hacia Pantaco. En la cabina todo es gritos y manipuleos de válvulas, mecánicos que suben y bajan por la escalerilla, uno con una stilson, otro con una llave hechiza, uno más con una linterna. El vapor escurre por todos lados y corre a reunirse con la niebla, como los recuerdos del mecánico.
―Mírelos nomás, Pablito ―vuelve a decir el ayudante ―, todos muy acá dando órdenes, neta que ahí no hay más de uno que le atore de veras a esas madres.
― Tú qué sabes, chamaco ―dice el mecánico―, los ves rucos, pero es lo que mamaron. Ni te imaginas la presión que necesitan esas calderas para mover los cilindros y las bielas paralelas, y el vapor es cabrón, las fugas salen por donde pueden, y mírala, ahí, está volando, soy cabrón si ahora que la prueben no jala a dos diésel amarradas con freno dinámico.
El silbato aúlla tres veces más, se adivina un mayor revuelto alrededor de la Niágara, pero el vapor que se escapa de las compresoras no cambia su estilo de parpadeos, sobre el suelo aceitoso. Pablito mira a su ayudante, quien se divierte con los pavoneos de los hombres que se asoman por todos los recovecos de la cabina con cara de “todo está bien, ya le metí mano”. El tiempo no cambia mucho la facha de los ayudantes, como tampoco de las oficiales; tal vez ahora se vean menos pantalones de peto y los muchachos tengan la costumbre de las greñas largas. Pablito sonríe ante la indumentaria de su ayudante: los tenis chapoteados, el pantalón a rayas amarillas y blancas, recortado en tiras verticales a la altura de los tobillos, el mecate como cinturón, la camiseta de basquetbolista a pesar del clima, la cabellera china, explosiva, a la que una gorra rielera intenta someter, y el aire entero, por último, de mi “a mí qué chingaos”.
―Ya ve, ya está de cábula ―dice el muchacho ―, ¿soy o me parezco?
―Eres cabrón…
―Payaso―termina el muchacho, quien mejor enciende un tabaco.
Pablito regresa a la 3036, pero ahora se clava en la figura de su ayudante y en su propia figura de joven tallerista en Nonoalco. Difícilmente en 1950 le podía hablar él al viejo oficial airista al tú por tú, llevándose; no recordaba sus facciones, sólo el rostro serio que marcaba la distancia entre oficial y ayudante; duro pal trabajo, cuidando con darle una herramienta equivocada porque por allá la aventaba; responsable como pocos, si ya estaba en su casa y se acordaba de algún error, allá iba al taller de retache; regañón, pero de ninguna manera egoísta como su trabajo, lo que sabía lo enseñaba: “Cualquier día me muero ―decía―, pa qué me llevo a la fosa mis mañas, mejor que se entretengan con ellas los nuevos”.
Pero sus mañas también iban de salida, y sus broncas empezaron con el cambio al Valle de México; él ya era un hombre grande, pegado a los 60 años; fue de los que encogieron los hombros cuando vieron llegar a las diésel; era como si les dijeran “sabes qué, desde mañana vas a tener que hablar inglés”. Se tuvo que venir con todos a los talleres nuevos, inaugurados por el presidente, el que haya sido, en 1956; todo bien, fosas limpias, bien iluminadas, agua y aire a presión en todas las rampas, cajas enclavadas en la pared, numeradas y pintadas, para que cada mecánico guardara sus herramientas, baños con agua caliente a todas horas. De Buenavista vino con todos, silencioso, con sus hombros encogidos, el viejo airista. No había camión Ferronales para el trasporte del personal, se venían en un trenecito especial que salía de Buenavista a las siete de la mañana. No cambió mucho la cosa, seguía con su trabajo en las de vapor, esperando que algún día lo jubilaran. Al poco tiempo se vino lo de Vallejo, todo mundo apoyándolo, y él también, por qué no, Vallejo trajo mejoras, más salarios, prestaciones, y sobre todo, dignidad para la organización. Hasta que se metió el gobierno y le puso en la madre a todo. Muchos quedaron fuera, también Pablito y aquel viejo airista, más de un año fuera. Lo recordaba a las puertas de los talleres, a ver si hablaba con alguno de los Maestros Mecánicos, a ver si topaba a alguno de los nuevos machines del sindicato: él nomás había apoyado la huelga, pero como muchos, no fue más allá, no se metió en política, tenían que reinstalarlo. Al final lo hicieron, y el hombre volvió a tomar el trenecito de las siete de la mañana. Pero en el Valle ya no eran las cosas como antes, los mayordomos tenían las consigna de cargarle la mano, como a todos los vallejistas; le empezaron a hacerle la vida cansada, le daban chambas que no eran las suyas, lo mandaban a las diésel, a corregir fugas de aire, y el en esas máquinas sus mañas nomás no servían.
― ¡Qué perros se portaron con él! ―mejor exclama Pablito, cortando su recuerdo, con la mirada perdida en los ferrocarrileros que perjudicaron al viejo tallerista.
―Preste pa andar igual ―dice su ayudante, pero el mecánico retomó la huella del airista en 1960. El hombre se fue apagando, se le veía en los ojos, en los hombros encogidos, se fue quedando solo. Y aquellos a no dejarlo hacer, a levantarte actas, a hacerle la vida imposible. Un día llegó con todos en el trenecito al Valle, pero no se bajó, observó desde la ventanilla las cábulas de los talleristas arrempujándose en la fila para checar tarjeta en Fichero, tenía los hombros más encogidos que nunca. El viejo se regresó en el trenecito a Buenavista, y desde el puente de Nonoalco se arrojó al vacío para acabar con su vida.
―Se mató, mano ―dice bajito el mecánico–. ¿Tú endientes por qué se mató?
―Chale, ¿pues de cuál fumó?
Tres silbatazos y un breve rumor metálico vuelvan a distraer a Pablito. La Niágara bufa hacia la Planta de Abastos.
28 de marzo de 1959
Se lo dijeron sus amigos judiciales una tarde de finales de marzo de 1959: ―Mira Prieto, cuando veas llegar a los patios a unos trabajadores con la manga de la camisa doblada, agarra tus chivas, pasa la voz y pélate… ¡Se van a armar los putazos!
Se los topó en el barrio, de regreso de Nonoalco, luego de que él y su tripulación entregaron el tren. Salían de “Las Trancas de Guerrero”, los dos hombres de la secreta con el traje de negro, la corbatita, el bigotito, el sombrero. “Los del cine saben su negocio ―pensó cuando los vio alejarse en el carro negro por la calle de Zarco―, estos están que ni mandados a hacer para una película, se acercarían a la mesa de un cabaret de fama, rodearían al tipo de etiqueta, ignorarían los suspiros de la dama, y lo jalarían muy respetuosos de la ley a la comisaría”.
Foto tomada por el fotorreportero Héctor García, verano de 1958.
Así que se iba a armar, pero quién protestaría contra las bayonetas. “Cabrones ―se dijo―, ustedes son los que la van a armar, van a colgar sus trajes y van a aparecer en los patios con las camisas arremangadas, ustedes son los que van a repartir madrazos”. Había excitación en el barrio, la encontró en cuanto perdió de vista a los policías; era un murmullo que zumbaba como un arroyo que desembocara en Nonoalco, aunque las gentes que deambulaban por las calles no mostraran mayores penas que las cotidianas. Los grupos de hombres en las accesorias, platicando en torno al sastre, al ebanista, el zapatero, el tintorero, el carpintero, con los vasos de marro marcados por los dedos mugrosos, sus rostros serios, aguardentosos, eran los mismos rostros arrugados y sosegados de siempre.
―Arriba el riel, jijos―escuchó.
―Ese ―lo llamaron desde una carpintería, uno de esos rostros desconocidos―, nomás no se me achicopalen y nadie va a poder con ustedes.
La voz carrasposa se desgajó en sus oídos, era parte del murmullo. Las bolitas de niños tras las canicas, las mujeres cachondas frente a la cervecería, las viejitas devotas rumbo a la parroquia de Los Ángeles, los rostros nublados tras los vidrios sucios de los tranvías. Es el murmullo, nadie piensa en otra cosa.
A las dos de la tarde decretaron el paro total. Él acababa de llegar con un carguero desde Cuernavaca. Había que salirse de las instalaciones. El día 25 el gobierno había declarado inexistentes las huelgas de los del Pacífico y del Mexicano, junto con la de los compas de la Terminal de Veracruz; al día siguiente corrieron a 13 mil de ellos por negarse a regresar al trabajo. Así que los de los Nacionales tendrían que responder con paros. Parecía un juego, donde te agarrara la hora, se dejaba todo; y nada de chupar para que no dijeran que era puro cuento, mejor se agarraban platicando de cualquier cosa, por ejemplo, de los charros, de la bronca y el paro. Él regresaba a su casa a tumbarse un rato.
―Un pegue, échese un pegue, pa que no se sientan solos….
El desconocido de la carpintería le alargó un vaso, era marro del bueno, casi alcohol puro, pa resucitar a cualquiera que tuviera a cuestas tres días de camino. Lo apuró de un trago y regresó el vaso al hombre, quien con una sonrisa aprobó el gañote del ferrocarrilero y miró con orgullo a sus amigos de la accesoria. El Prieto palmeó al hombre y siguió por Zarco hasta Camelia; tres cuadras arriba, sobre Zaragoza, lo esperaba la vieja.
“Ahora si va a durar”, pensó. Aunque estaba la advertencia de los agentes. “Se va a armar la buena, como diez años antes, en el 48. Pero ya no es paro ―se dijo―, ya nos salimos todos, es una huelga, ya demostramos que los sardos y los charros no pueden con los trenes, es un paquete muy duro el que nos echamos”. Caminaba con su maletín al hombro. Al llegar a Guerrero, vio al fondo, hacia el centro, unos camiones de soldados estacionados; no era raro, desde que estaba la bronca a cada rato se les veía, y ahora con la huelga, los oficiales se han de haber sentido acantonados.
Sonrió al recordar el paro de agosto, ocho meses antes. A la hora pactada iban bajando a Cuernavaca por el rumbo de Tres Marías, ahí se pararon. Fue para largo, más de seis días se la pasaron en el monte, con la máquina y el cabús por resguardo. El ejército estaba abajo, en la próxima estación; ellos se quedaron arriba, porque estaban de acuerdo con un sindicato unido, un mejor salario y atención médica para los familiares. Eso era lo que traía Vallejo, y ya era justo, carajo. Primero no se separaban de las máquinas, si los guachos subían, ellos se encaramarían para arriba con todo y tren, a ver hasta dónde los alcanzaban. Luego se acabó la tramazón y tuvieron que organizar expediciones a las rancherías a ver si conseguían un taco; pronto se hicieron amigos de los vecinos, la gente se arrimaba al tren a platicar con la tripulación y a admirarse una vez más del mal gobierno; se cortaban hongos y nopales, se echaban unos buenos jalones de pulque y se armaba un averiguadero. Al tercer día descubrieron unas grutas: los campesinos ―conocedores de ellas― se persignaron, juraron por todos los cielos, clamaron por todos los santos, narraron historias de nahuales y desaparecieron. Pero los rieleros no se amilanaron, de inmediato se recordaron pláticas de entierros, ladrones colgados, moribundos arrepentidos, revolucionarios traicionados, gambusinos expertos y, sobre todo, dos o tres casos de viejos avaros y prestamistas exprimidores a quienes acudían diariamente oleadas de brujas en busca de auxilio, y de quienes se sabía el misterioso origen de sus fortunas: dinero enterrado. Un garrotero y él se metieron lámpara en mano: ni nahuales ni entierros, sólo un paisaje caprichoso, montañas y valles desnudos de tierra y verde, como si por esa entraña la tierra quisiera escurrirse hacia otro mundo.
“Un lugar hermoso ―pensó al llegar a su casa y tumbarse en su cama vestido―, y fui a descubrirlo por allá remontado en esos bosques donde peleamos nuestros derechos”.
Su mujer no estaba en casa.
Ahora viviría el paro en la ciudad. Tarde o temprano las autoridades cederían, todos regresarían muy contentos al trabajo. Ellos ya le hablaban al gobierno de tú, no más vituperios ni sombrerazos; lo que dijeron los agentes era un alarde más de cuates acostumbrados a hablar recio, no había que hacer mucho caso. El dormiría el resto de la tarde y la noche para amanecer muy ventilado a la huelga.
No supo si durmió cinco minutos o una semana entera. Creía que los gritos de su mujer zarandeándolo provenían de lo profundo de la gruta de la montaña.
― ¡Viejo, levántate, se los está llevando a todos el ejército!
El ejército…No podía ser, carajo, si el ejército se quedó en la estación, no le vio caso a remontar la vía para perseguir a paristas muertos de hambre… Pero si eso fue el año pasado.
― ¡Se metieron a Nonoalco, a todo el que se encontraron lo subieron a trancazos a unos camiones y se los llevaron sabrá Dios dónde…!
Dios sabrá, el gobierno sabrá en qué campo los tendrá…Los agentes sí que saben dónde, pero… ¿Quiénes llevaban las camisas arremangadas, a poco los soldados, con sus cascos y sus botines entraron con las mangas dobladas?
―Están aquí a la vuelta, en el edificio de la sección 15, a cada ratito están pasando carros con soldados y rifles por las calles. Prieto, tengo miedo, viejo, se van a meter a las vecindades…
Se van a meter a las vecindades, a qué chingaos se van a meter a las vecindades que no sea para encontrarse viejas gritonas y escuincles chillones. Si, se van a meter, y ni a dónde irse a buscar una cueva, un agujero al que se pueda llegar saltando tinacos y tendederos, una gruta por donde escurrirse con la tierra a un lugar del monte donde se encuentren bosques, hongos, pulque y pláticas de campesinos admirados de lo traicionero que puede llegar a ser el mal gobierno.
6 de octubre de 1951
No podía ser, tenían enfrente ya la estación de Los Amates y sólo él y Moy quedaban en la cabina, si no saltaban se matarían. Hacía rato ―lo que tarda un angustiado “se chorrearon los frenos”― que nadie se esforzaba sobre la palanca de presión; hacía rato ―¿cuánto, diez segundos?― que el maquinista y los otros garroteros se habían lanzado sin mas ventura que su plegaria a la virgencita; hacía rato ―un chispazo, lo que tarda el miedo en engarrotar los músculos―, que el viejo se hallaba aferrado al pasamanos, con el cuerpo colgado de la escalerilla, mirando al frente; hacía rato ―un ruego, una patada al manómetro, un grito de histeria―, que se preguntaba si él mismo saltaría.
― ¡Salta, viejo con una chingada! ―aulló, pero el conductor ni volteó a verlo. Tenía la mirada fija en las góndolas con mineral que esperaban, pesadísimas, sobre la vía principal quinientos metros adelante, la palidez de su rostro le apaciguaba sus arrugas, parecía como si la sangre del hombre se hubiera escurrido por los frenos chorreados. “Cuando la pendiente arrastra la máquina ―solía decir el veterano ferrocarrilero―como el río a un gran tronco hacia el remolino, cuando ya vas a más de cuarenta kilómetros y se te viene encima la sombra de los carros con los que te vas a estrellar y todo tu alrededor se bambolea, entonces se ven los calzones luego, luego, de quién y de cómo, porque los que empiezan con sus carreritas y “ay Dio sálvame” pero no hacen nada, a esos se los lleva la chingada”. El no empezó con carreritas y suspiros divinos; el viejo vio saltar a su tripulación, parecía que los seguiría, llegó a colgarse de la escalerilla para arrojarse hacía el terraplén, pero en el momento de aflojar los puños se le acalambró el destino.
―Te vas a matar, Moy ―suplicó porque sólo como una suplica podía entender él mismo esa sentencia. Intentó soltar la mano derecha del viejo, pero aquellos garfios parecían fundidos del pasamano por el mejor soldador de Nonoalco. “El miedo que lo aferra a la vida lo va a hacer tronar como sapo”, pensó; ya no reconocería aquel rostro sin sangre que esperaba sin amargura el encontronazo. No era le mismo que el de aquella mirada afilada por la risa al platicar sus andanzas en la ruta del Cuernavaca-Balsas: “Ay Dios, qué mujeres―decía―, y uno a dieta en estos trenes de guerra, dos y tres días sin regresar al nido. Pero quién parió, vale, como dicen estos cuates de Guerrero, que te metas con una y no la sepas hacer, que te pesque el marido en el guayabo de una muy sonriente que te espera en la estación con el “mijo, vamos a dar la vuelta” en sus hileras de dientes. Quién parió, vale, mejor dormir solito en esta tierra de bravos, mejor un petate extendido en la cabina del cabús, con la sábana mojada como remedio pal calor, y el argüende de grillos para apaciguar la soledad”.
Por lo que más quería y por lo que más odiaba, Moy no lo pelaba. Asomó la cabeza por encima de la del conductor, juró que casi podía agarrar con las manos las góndolas estacionadas en la vía principal, de tan cerca que estaban del madrazo; reconoció la figura del jefe de estación jalándose los pelos, pateando el suelo, la cosa ya no tenía remedio. Miró al hombre de la escalerilla, para Moy ya nada existía. “Cualquier día de éstos ―les había dicho hacía apenas media hora, cuando subían por la empinada cuesta de Iguala a Cuernavaca―, a la hora menos pensada, cuando estemos muy a gusto mirando el paisaje, olvidando la friega, uno de estos cascarones nos va a dar la sorpresa”.
Maldijo la máquina, odió al ferrocarril, puteó contra la jodida guerra en Corea. “Hay mucha chamba, muchachos ―les decían ―, ái llévensela ligera”. Cuál ligera, trabajar con las máquinas y los carros de siempre, lo que quedó de la revolución, exprimir la chatarra hasta lo último con pura reparación ligera; cuántas veces el mismo viejo Moy metía mano junto con los garroteros y maquinistas para tratar de desatorar las grandes bielas paralelas que movían las ruedas motrices, cuántas veces ellos se metieron a las cámaras de fuego, con la máquina ardiendo, para destapar los quemadores y poder continuar el camino. “Ai corre”, decían en los talleres, y qué otra cosa podían decir, si las máquinas tenían que salir al servicio para llevarse el mineral a las fundiciones militares del norte. Exprimirlas hasta lo último, hasta que en cualquier cuesta, o en esa pendiente que baja a Iguala, ya muy acomodados los garroteros para disfrutar de la vista ―¡Mira, parece un botón en el suelo la ciudad”―lo que se debía pasar a diez kilómetros se pasaba a quince, y en lo que se daban cuenta, a veinte; y el “qui ubo, ¡qué pasó!” del garrotero que iba chiflando, apenas si se escucharía junto al “¡se chorrearon los frenos, se chorrearon los frenos!” del maquinista, cuando el “¡ya no obedece la palanca de presión!” sería la orden de que cada quien se rascara con sus uñas.
Ya no le dijo nada a Moy, tenía que saltar, los dos estaban arrimados a la muerte. Tan sólo unos metros más de darle ánimos, de arrullarlo en silencio, como una última plática de amigos. Susurró un “mira, Moy, qué bonito está el paisaje”, en vez de gritarle que era la última vez que lo vería, porque era seguro que el viejo esperaría el impacto final contra el flete agarrado del pasamanos, y aunque intentara soltarse al momento del trancazo, sus reflejos no responderían, se le reventaría la axila, le saldrían a la grasa y las venas como una vomitada y volaría para estrellarse contra el andén, para terminar con el costado sumidos sus días.
―Adiós Moy ―le dijo, y acarició la mano fundida.
13 de febrero de 1985
Compadre, ah qué mi compadre, siempre sin dar tu brazo a torcer, aferrado a sacarle sus trapos a los charros, a denunciar sus transas y movidas. Vallejista a morir, eh, aunque te tengan fichado y los matones del sindicato de una vez en cuando te digan “síguele pinche rojo, y te va a cargar la chingada”. Te enojas cuando te digo que son puras habladas, y tienes razón, si les colmas el plato, un día te van a dar tu estate quieto; pero le cuelga, ¿no viejo?, para que eso suceda se necesita que el personal despierte, les haga caso a ustedes y se decida a sacar a patadas a los charros. Y tú eres el primero que nos lo dice, estamos dormidos, no nos importa más que irla llevando, no salir tan ahorcado con el prestamista en la quincena, tener para decir salud a la hora del amigo y que no se vaya a tronar una máquina por culpa nuestra en el camino. De ái en fuera, que bailen su jarabe los charros.
“Va a haber un mitin en la lonchería, chance y hasta Vallejo venga”, me dijiste hoy en la mañana en el fichero, a la hora de la checada. Hasta me diste un volante, aquí lo traigo, hermano, guardado en la lonchera, junto al tóper con el postre de la vieja. Tú dices que parezco un escuincle, que ya estoy huevoncito para andar con jaladas, pero uno tiene sus ilusiones mano, y a mí ya me quedan pocas, y la vieja lo sabe: “No te voy a repetir el postre ―me dijo―, en un mes ni un solo día, a condición de que no descubras qué es hasta que lo vayas a tragar, para que en ese momento te acuerdes de que tienes vieja”. Y tú has visto, quién sabe cómo se las arregla, mano, siempre hay un detalle, pero no se repite, ya hasta le digo que ponga un puesto de dulces. Hay días que sólo me levanto a trabajar por averiguar qué cosa pondrá en la lonchera. Es un juego de escuincles, compadre, como tú dices. Tú tienes la política, luchas por nuestros derechos, una ilusión muy digna, compadre, muy importante. A veces creo que nomás tengo el detalle de mi vieja en el postre.
Demetrio Vallejo, dirigente del movimiento ferrocarrilero de 1958-1959 junto con Valentín Campa. Ambos fueron encarcelados por más de once años por el gobierno federal priista, acusados del delito de disolución social.
Se está juntando algo de raza, ¿eh? ¿Será cierto eso de que va a venir Vallejo? No creo tanta belleza, el hombre debe andar meneando en la política, ¿a qué chingao va a venir al Valle? No ha venido pa otras broncas, y los charros, no creo que lo dejen entrar. A ver, deja ganar un lugar en una banca para almorzar a gusto y escuchar bien lo que va a decir tus amigos los rojos. ¿Pero qué tal si entrara, eh? ¿Se repetiría lo que a aquellos tiempos cuando el chaparro no lo dejaban poner un pie en el Valle, luego luego lo levantaban en hombros? Una vez, después de los paros, tú y yo lo cargamos en hombros, ¿te acuerdas?, nos adelantamos y lo pescamos. “¡Con cuidado muchachos, con cuidado!”, nos dijo, pero nosotros lo paseamos un buen rato y no dejamos que nos lo quitaran, ¡si no servíamos pa cargar a nuestro líder, pa qué servíamos! Lo llevamos hasta la Casa Redonda, el mitin iba a ser junto a la mesa giratoria; nosotros queríamos que Vallejo hablara montado sobre nuestros hombros, pero la raza nos empujó duro, todos lo querían agarrar, le gritaban, querían que los viera, hasta que él mismo nos pidió que los lleváramos a una locomotora, para poder treparse en ella. La gente lo quería, gritaba ¡Viva Vallejo!, pero sí cómo no, si con él tuvimos el doble de salario, por eso todos gritábamos ¡Viva Vallejo! Había triunfado en las elecciones. El gobierno, aunque nos madreó, dobló las manos, iba a liberar a los detenidos por los paros, iba a indemnizar a los familiares de los muertos, iba a desalojar a los policías de los locales sindicales. Con los paros se sentaron, compadre, habíamos triunfado, eh, estábamos armados.
Un refresco, una naranja, dos tortas de huevo con chorizo y el toperwer con mi postre. ¿Qué tal, eh? ¿Qué vas a que sea hoy? ¿Un chocolate de la vaquita, plátanos con crema, gelatina con pasas o mango, un pay de queso o mejor de manzana, me gusta más, qué se le ocurriría a la vieja hoy? ¡Cómo se pueden alargar las ilusiones, eh, compadre! ¿A qué horas va a empezar esto, mano? Ya la gente está atracando duro, ya se van a acabar las tortas con chile relleno, y la fruta en el puesto de la Güera ay, canija Güera, cómo hace lana, mira nomás cómo tragan estos muchachos, ya casi se acaban los tacos de moronga y la pancita. Está visto, mano, mientras hoy traguemos, mañana ya veremos. Tu dices que es el valemadrismo, chance, ha de ser, pero cuando yo te pregunto que de dónde viene el valemadrismo, ái es donde te quedas callado un buen rato. Yo tampoco lo sé, hermano. A lo mejor no hay tal, a lo mejor aquél le t ira a una casa de las nuevas que están dando en Los Reyes, a lo mejor éste no pierde la esperanza de que le den la carta para que su chavo entre de maquinista, a lo mejor yo deseo que mi muchacha, la más chiquitina salga de su secundaria, que se le haga su carrera de secretaria, y no quiero pedos en mi trabajo. ¡Ay, compadre!, si me escucharas, dirías que soy un méndigo conformista, y a lo mejor es cierto.
“Es por dignidad, compadre”, me dices, “hay que odiar para tener dignidad, para acordarse, pero la gente prefiere humillarse por una casa y olvidar lo que estos cabrones nos han hecho”. Tú los odias, compadre, dices “muera el charrismo sindical”, pintas “Viva Vallejo” en los carros, no olvidas. Cómo es la vida, yo también los odio, me sé sus nombres, los he visto salir de aquí para convertirse en fósiles en los puesto sindicales, y no voy más allá de mentarles la madre en los baños; pero igual agarro una matraca el Primero de Mayo y escucho por los altavoces mientras pasamos frente al Palacio Nacional cómo los ferrocarrileros le damos las gracias al señor presidente; los odio pero fui a rogarles la firma para meter a mis chavos al taller cada firma un pomo, eh, compadre, pal señor secretario, pal señor tesorero, pal señor de Ajustes: “Cómo no, mi cuate, si nos conocemos de tantos años, si juntos hemos sacado la chamba , ¿de auxiliar va a entrar tu chavo? ¿De pinche mono pa que se quede igual que tú?, nombre que le busque de garrotero, ahí se encuentran las monedas, sí claro, después puede hacer su cambio, no te preocupes, viejo, ái cuando puedas te pones a mano”.
Los odio mano, per o con las ilusiones también se pierde la dignidad. Aquí me tienes, solitario espectador de tus reclamos, masticando el huevo con chorizo, sin creer en nada más que en un buen postre sorpresa de la vieja, para que me acuerde de ella. Ahorita ha de andar rumbo del mercado allá en la Aurora… Lugar más lejano no pudo haber conseguido tu compadre, y fincado por su propia mano: “Ya tenemos un techo pa cuando me jubilen”, le dije a mi vieja hace cinco años. ¿En qué lugar del altero de demandas por jubilación crees que estará mi folder, en qué escritorio del sindicato estará perdido? Qué triste ilusión la de mi compadre, vas a decir. Pero resulta que ya tengo esperanzas, claro que no dice así tu volante del Movimiento Ferrocarrilero Democrático, según ese chisme viejo de la modernización van a reajustar personal. A lo mejor hasta se deshacen de los rucos, digo yo, a mí no me van a mandar a la escuela a que me aprenda los diagramas electrónicos de las máquinas, ese tiempo sólo les puede interesar perderlo a los muchachos. Con ese chisme viejo de la modernización van a reajustar personal. Cualquiera se da cuenta, compadre, compadre, menos personal, el más joven, el más productivo, que sean mecánicos universales, que cambien un conjunto de motor diésel, que saquen un defecto electrónico, una tierra por ejemplo, que arreglen una fuga de aire. Así que van a modernizar este changarro deshaciéndose de nosotros, más arrumbados todavía que el equipo en el que trabajamos. ¿Te acuerdas cuando inauguraron el Valle? Vino el presidente Ruiz Cortines, lo pasearon por las instalaciones, ¡qué tal las vería, eh, relumbrantes!: “Esto ya no es un plan, señor presidente, con estos nuevos talleres se sientan las bases para un mejor servicio ferroviario, los talleres de mantenimiento de la fuerza motriz responden ya a los requerimientos que las modernas locomotoras diésel exigen, sobre todo en esta etapa de crecimiento industrial que México vive, como usté lo quiere, señor presidente”. Qué changos tan bueyes, verdad, compadre, claro que no era un plan, a la Casa Redonda sólo le pusieron chimeneas de escape para las locomotoras de vapor….que ya iban de salida al panteón. Viva la modernización, carajo, que se ahoguen los mecánicos con la mierda que avientan las diésel, que se chinguen con el humo que no tiene por dónde salirse.
Al poco tiempo nos subimos en el macho de Vallejo que el gobierno domó a chingadazos. ¡Viva Vallejo!, dijimos, tomen su modernización, mueran los charros. Tú estabas ese día en el sindicato, con los que cuidaban el local de la 15 en Camelia, ya habíamos corrido a los charros de ahí. Yo me fui a la manifestación en la explanada del Monumento a la Revolución. Una tarde tormentosa esa del 28 de junio de 1958, ¿o fue el 29? El gobierno nos tupió duro, granaderos por todos lados, mano. Pero a ustedes les fue peor, ni para dónde correr ahí encerrados como estaban en Camelia, 250 policías los cercaron, un coronel ordenó cortar cartucho y entrar a madrazos al edificio. Ni para qué ser heroicos…
Se pierden las ilusiones, eh, ni para qué acordarse de marzo. Entonces sí fuimos a dar al campo militar, cárcel militar pa los rieleros encabritados. Pocos días, éramos simpatizantes nomás; tres semanas mientras averiguan, y después a la calle y sin trabajo. Y ya estábamos casados, ya me habías bautizado al más grandulón de los míos. La vieja entonces se dedicaba a parir, nada que ver con los postres. Vueltas y vueltas al sindicato, los dos, a rogar la reinstalación, ¿pero qué más podíamos hacer que no fuera limpiarles las entrañas y el fondillo a las máquinas? Mi vieja me decía: “hazle la lucha si quieres que traguen tus chamacos”; la jefa también decía que no fuera yo orgulloso. Me acuerdo de ella el día que entré al taller en 1947, tenía 17 años: “Te vas a ir ajuareado con tus pantalón de peto ―me dijo―, tu camisola, tu paliacate y tu gorra, para que no causes lástima entre tus compañeros”. Ese día me mandaron al Almacén ahí en Nonoalco, acarreé cajas y cuanta madre se les ocurrió, pero nada de que me ensucié, y eso no podía ser, no le podía quedar mal a la jefa ni a la gente de la vecindad, qué iban a pensar de mí. A las tres no me fui derecho al cantón, agarré pa las fosas de la Redonda, a embarrarme de aceite y tierra, una pesadas nomás pa que no dijeran, eh. Me convertí en un chorreado igual que tú: la ilusión empezaba con salir embarrado de grasa de una fosa, la ilusión era encontrar una vieja y sonarle los centavos de cada quincena, la ilusión era cargar a Vallejo en hombros y que no nos lo quitara nadie, la ilusión era enfrentar al gobierno. Lo demás fue empezar a perderla, poco a poco, mientras los hijos crecían y se cubría uno por uno al a bono del terrenito. Un buen día me pregunto por qué guardo el llavero en la misma bolsa, por qué abro la caja de herramientas con la misma mano, .por qué siempre estoy a tiempo cuando el mayordomo reparte la chamba a las 7.30, por qué siempre le digo a mi ayudante en las inspecciones de viaje “chécate las tapas de los motores de tracción, yo voy a ver cómo anda las cosa arriba”; por qué cuando nos encontramos en una máquina, tú pa revisar el aire, yo la electricidad, sin decir nada dejamos que lo ayudantes hagan la chamba y nos ofrecemos uno al otro un cigarro y nos lo fumamos recargados en alguna columna de la rampa, y sin hablar nos contamos los problemas de la casa, de los muchachos, de la vieja, hasta que nos quema los dedos la brasa y cada quién jala pa otra máquina. Me pregunto por qué ya no pienso en nada, porque sólo me importa correr a almorzar a las 9.30, extender sobre la mesa al guisado, el pan, la naranja, el frasco de café con leche, la cuchara y el recipiente cubierto con el postre, y dar una cucharada lenta y otra más, y una mordida al pan y un sorbo al frasco y de nuevo otra cucharada, con la mirada atenta en la ocurrencia oculta, incapaz de adivinar la gracia de la vieja, retardando el descubrimiento hasta lo último antes de volver a la rutina de esperar el postre del otro día.
Anda, compadre, ¿no vas a aparecer nunca, eh? ¿No va a haber mitin, eh, no pudo venir Vallejo? ¿Crees que puedo posponer por más tiempo la ilusión del día?
19 de junio de 1958
Una ilusión, seguro era eso, tal vez un cartón sucio sobre la vía, ¿para qué hacer caso? Ya no tenía veinte años, ni que tuviera tan buena vista. Además, él estaba fuera de servicio; que esa mancha negra sobre el riel plateado de la vía principal fuera quince, veinte pulgadas de hongo de riel roto a más de cien metros de su curiosidad, era un tren descarrilado que bien se merecía la empresa. Atardecía, y los negros nubarrones no parecían amenazar de en balde al vecindario de Tlatilco.
Desde la esquina de Mar Caspio observaba el movimiento del patio: unos cuantos furgones desperdigados en los escapes; dos o tres mujeres y algunos niños deambulando a lo largo de la hilera de carros-casa de la cuadrilla de Vías; humaredas de fogones arrebatadas por un vientecillo de lluvia que arreciaba; la manchita estática sobre la vía principal que lo trastornaba. ¿Por qué se tenían que haber fijado? Maldijo su sentido de la responsabilidad, pero continuó inmóvil, indeciso entre esa posible fractura de la vía y la carrera hasta la calzada de Tacuba, el camión al centro que le evitaría una mojada segura. Sintió la pesadez de sus pies y el malestar en el estómago: era la revelación del descanso perdido en horas enteras de discusión en casa de un compañero; argumentos agudos, disputas airadas, controversia por todos lados, pero poco a poco dominaba la idea de apoyar los paros que empezarían el 26 de junio, aunque la mayoría le pareciera una locura que el gobierno resolvería a culatazos. Así llevaban ya varios días: se bajaban de los trenes y corrían a las discusiones, ahora sí se trataba de comerle el mandado a la dirección transa del sindicato. El coraje pegó como una oleada de polvo en aquel mitin de Buenavista, el 24 de mayo; una gran bola se juntó para mentar madres contra el Sindicato Nacional y los secretarios de las selecciones locales, quienes habían bajado de 350 a 200 pesos la demanda exigida por la Gan Comisión Pro Aumento de Salarios y habían otorgado un plazo de 60 días “para estudios técnicos” a la empresa. Nada de hablarle feo al gobierno: “Es problemático para el país un aumento tan alto en Ferrocarriles ―había dicho Samuel Ortega, dirigente del sindicato―, pedir más de 200 pesos de aumento mensual es necio y demagógico, ahora el pueblo de México nos exige un comportamiento patriótico”. Lo de siempre, el sindicato se plegaba y ellos se tendrían que joder. Pero esta vez ellos ya habían hecho cuentas, con las devaluaciones del peso, el costo de la vida se había disparado en un 150 por ciento, y el trabajador sólo había recibido un 40 por ciento de aumento en los últimos años. Y no se podía aguantar más las detenciones y los despidos: los acusaban de tortuguismo, de “ataques a las vías generales de comunicación, de disolución social y asociación delictuosa”, cuando ellos lo único que hacían era aplicar el reglamento de trabajo, no subirse a las locomotoras en movimiento por ejemplo ―cosa que regularmente hacían―, para protestar contra las modificaciones que en 1953 metieron al contrato colectivo y por el que se imponían severas penas a los responsables de los accidentes, y la empresa siempre los hallaba culpables. No podía ser, cualquiera sabía que los accidentes se debían al arruinado equipo con el que trabajaban; ellos con la chinga y la malpasada habían sostenido los trenes de guerra ―y los gringos ya llevaban más de diez años de guerra para 1953. La misma empresa daba las cuentas: en 1938, con un personal de 43 mil trabajadores, el ferrocarril había trasportado 4 mil 500 millones de toneladas/kilómetros; en 1955, con sólo diez mil trabajadores más, se había trasportado el doble; cien por ciento aumentó el volumen de mercancías contra sólo el 20 por ciento de mano de obra. Carajo, que no chingaran con eso del tortugismo. Y cuando quisieron juntarse y discutir en asambleas los problemas, el ejército tomó los locales sindicales en 1954, y los pistoleros del sindicato mantuvieron a raya su descontento.
Pero a él no le pasaría lo que en 1948, cuando lo de Campa y Gómez Z. Andaba en la ruta del Balsas, un cuate se la cantó derecho una mañana frente a los talleres: que el sindicato valía pura sombrilla con Díaz de León ――eso todo el mundo lo sabía ―y que era mejor meterse a la Fraternidad de Ferrocarrileros. El no sabía cómo estaba la movida, pero era su cuate y lo que decía sonaba bien, así que firmó en una hojita. A las tres semanas llegó muy quitado de la pena a su casa y se encontró con una orden del sindicato en la que lo destruían del servicio quesque por ayudar a los comunistas; al poco tiempo las tropas tomaron las secciones, corrieron a un titipuchal y metieron a trabajar a cargadores de café y a gelatineros como garroteros y conductores. Eso era lo que se oía y lo que él había visto; se dividieron duro los ferrocarrileros, hubo muertos, heridos y presos; él se pasó tres meses fuera con la ñora exigiéndole el gasto, hasta que lo mandaron a llamar de nuevo: comunista o no, sólo los auténticos rieleros podían sacar el servicio. Ahora estaba más enterado, sabía quiénes eran los líderes y cómo andaban sus trafiques, ya no le pasaría lo que en 1948; ahora estaba en la bronca con conocimiento de causa, había leído el Plan del Sureste, rechazaba los 200 pesos y el plazo de 60 días concedido a la empresa, exigía la destitución de los líderes que habían pactado a sus espaldas y estaba dispuesto a ir a paro para lograrlo.
Si, y eso qué con la ilusión del riel roto, una ilusión tan difusa como los paros. Ya chispeaba y las nubes tenían facha de aguacero, ¿por qué se tendría que mojar para atender a su responsabilidad?, él no estaba a cargo del tren procedente de Toluca que estaba por pasar, ¿acaso la empresa correspondía con algo más que no fueran las diez, quince marcas meritorias que otorgaba para tales casos? Recordó aquella garza de agua en San Pedro de los Pinos, desmadrada por los carros de un tren que se les fue a uno de los cuates al bajar la pendiente de la Tolteca; él era garrotero de patio, hacían el movimiento en las fábricas de la zona; les convenía la garza rota, pues tenían que regresar a la Estación Colonia, o a Buenavista a cargar agua, lo que representaba una o dos horas de tiempo extra; pero era peligroso, tenían que librar a los trenes de pasajeros a Cuernavaca; una vez el despachador les dijo: “Vénganse, yo aquí paro al 45”, pero cuál, cuando acordaron ya lo tenían encima, vuelto madre; el maquinista nomás gritaba, colgado de una palanca de aire, todos se agarraron hasta de sus recuerdos, hechos camote, pitando y rogando para que el 45 los viera, y sí los vio, frenó y quedaron como a tres metros, muy buenos para escuchar las mentadas del conductor de pasajeros. Todo por la garza de agua rota, una y otra vez reportada. Mejor agarró en Nonoalco unos tubos viejos y con unos alambres medio arregló la garza, nada quería ya con el alcance de un Pasajeros. En un papel grueso le notificaron sus quince marcas meritorias. Así agradecía la empresa.
Para qué le servían ahora, con ese cansancio que ya se le atragantaba en la garganta. La explanada del patio quedó vacía por la lluvia, sólo él quedó estático en la esquina de Mar Caspio, con los ojos fijos en la manchita negra de la vía. Un lamparón lo distrajo a lo lejos, era el Pasajeros que salía de la estación Tacuba. ¿Cuánto tardaría, dos minutos, uno, treinta segundos? Corrió, ya con los goterones del aguacero encima, corrió sobre los durmientes de la vía principal, sin perder la mancha, el cartón o el hongo roto: hongo en la parte superior, aprendió en la escuela, porque esa forma tiene; peral la parte media, Dios sabrá porqué, patín donde asienta. Hongo, peral, patín, curiosidad y responsabilidad. Un aguacero sobre un carro en el camino, la columna vertebral es el desagüe. Un aguacero en Tlatilco, la buena vista de un conductor de trenes de 45 años encabronado. Correr hacia dónde –se subirá al Tacuba-Juárez empapado–, correr hacia esa manchita en la vía, a unos segundos de que el lamparón aplaste el cartón o se descarrile. Correr haciendo señas –aunque después averigüen–, tiene que detener ese tren, abanderarlo con su cuerpo fuera de servicio, sacarlo de la vía principal por el escape con sus manos acalambradas de sacudir el aire en horas de discusiones. Con todo su cuerpo corre hacia la manchita.
25 de enero de 1982
Diario me mandan a las bombas de la diésel, ya sabe el Mayordomo que yo no me quejo de la aburrición de ocho horas sin hacer nada, casi nada. Como si hicieran mucho en otros lados de Mantenimiento, si no está descompuesta una bomba, una grúa, si no hay que ir a echar grasa aquí y allá, si no hay que ir a desatorar los quemadores del arenero en la Planta de Abastos, si no hay que hacer talacha, también se la pasan sin hacer nada, encerrados en el departamento, a la vista del Mayordomo. Ái estamos ocho o diez cabecillas viéndonos las caras, entreteniendo las manos con algún fierro en el esmeril, o ahujereando perillas para los relevadores de control de las máquinas, porque siempre se las roban, siempre hay que hacer más. Eso es aburrición, verles las caras a los mismos cuates todos los días: el que la tiene de listo tiene que hacer cosas de listo; el que la tiene de cabrón también está aferrado a demostrar que lo es; el que la tiene de tonto… bueno, ellos piensan que mi cara tiene esa marca y esa cara les pongo con tal de que no se metan conmigo.
Por eso me manda aquí el mayordomo, aunque no sea mi puesto, porque tengo cara de tonto, porque no le digo nada todas las mañanas cuando le entrego mi tarjeta, cuando salgo con mi botecito con dos o tres llavecitas que por ái me he hecho para lo que se ofrezca, siempre hay algo que apretar, aun en estas bombas de la Diésel, para el aceite y el combustible de las máquinas pasajeras. Temprano ves el nivel, hay o no hay, que sí, que no. Luego nomás apretar botoncitos rojos y negros, Si algo falla, “señor mayordomo, hay una bomba que no quiere jalar”, y entonces mandarán a uno de los de cara lista, mecánico que viene corriendo con su ayudante porque de veras está aburrido. Les echo una mano, la arreglan y se van. Los vuelvo a encontrar a las 2.45, pero ya tienen de nuevo la cara de fastidio, aunque ya tengan la tarjeta de salida en la mano y ya estén listos para correr a la cola del fichero, urgidos por llevarse la pereza a su casa.
Yo no tengo prisa. Nunca he tenido prisa, tal vez por eso me la paso solo. Luego vienen a hacerme plática a las bombas, los auxiliares sobre todo, a los que trabajan aquí en el arenero les gusta pedirme cigarros o agarrar las novelitas que por ái tengo. Yo no leo, las tengo ahí porque sé que a ellos les gustan, y ellos están chamacos, y cuando uno está chamaco de verdad que busca entretención, como si el trabajo fuera una maldición de la que muy pronto van a quedar librados. Pero cuando pasan unos años y se dan cuenta de que ya no van a poder escapar de la rutina, la aburrición se les empieza a meter en el cuerpo y a querer salírseles por la cara, y cuando sus gestos se parecen a los de los más viejos es porque ya son viejos.
Yo también estoy viejo. Aunque como tengo cara de tonto, debo tener cara de niño. Pero no me aburro porque he aprendido a estar solo, por eso tampoco tengo prisa, no me importa que me deje el camión Ferronales de las 3, que dicho sea de paso, nunca me deja, porque lo que yo hago a nadie le importa, nunca nadie me exige que me quede tiempo extra. Cuando se necesita siempre van a buscar a los listos o a los cabrones, y a mí siempre me van a dejar en las bombas, y en las bombas nunca hay nada que hacer a las 2.30. Agarro mi botecito y me regreso al Departamento, me doy un baño, me cambio y recojo mi tarjeta. El Mayordomo sólo va a pensar en mí hasta el otro día, cuando se acuerde del puesto de las bombas y que ahí la gente se le aburre porque no hace nada.
Así llevo muchos años y van a pasar muchos más. En 1965, cuando en el sindicato me dijeron que para que me dieran las firmas los representantes sindicales, para la solicitud de entrada al ferrocarril, tenía que dar el apoyo que me pidieran, yo puse mi cara de tonto, la misma que se encuentra el Mayordomo por las mañanas, y les dije que sí. También la puse cuando me llevaron al centro desde la sección 15, en la calle de Camelia, y nos aprovisionaron de jitomates podridos y nos dispusieron en bola en una calle de la Alameda. “Son rojos, son comunistas, quieren chingar al gobierno”, nos dijeron, y todos los que ahí estaban conmigo pusieron una cara parecida a la mía, la cara que vieron los médicos que iban en manifestación porque querían trabajo igual que yo, la cara que vieron cuando agarré mis jitomates y respondí con precisión a la orden de estrellárselos en sus batas blancas. La misma cara que puse cuando para firmar el alta en el ferrocarril les dije que no sabía escribir.