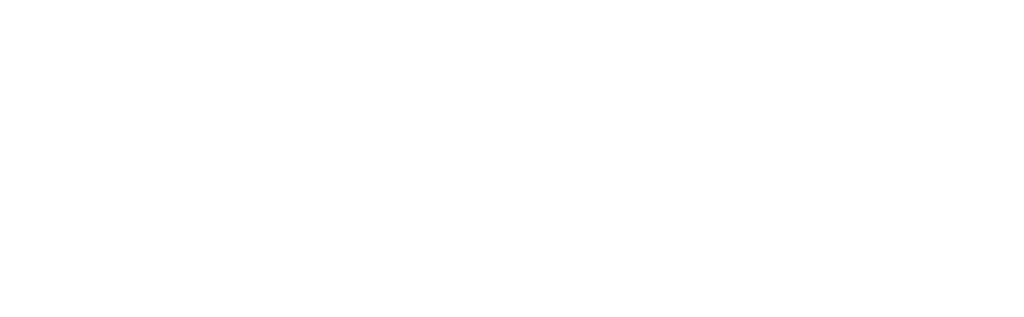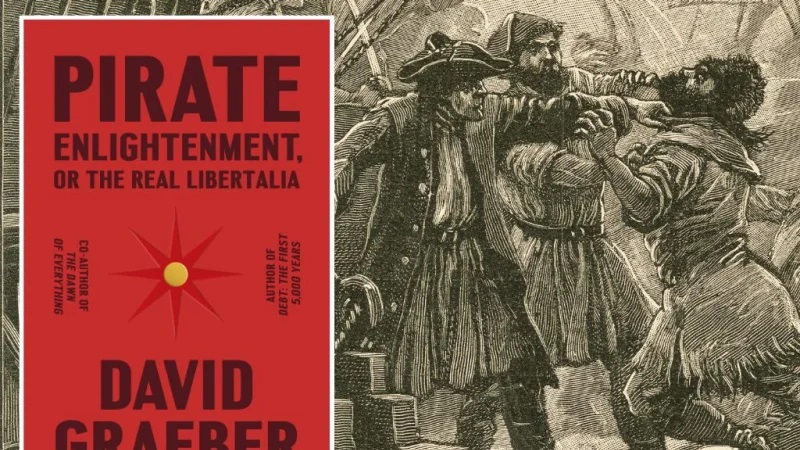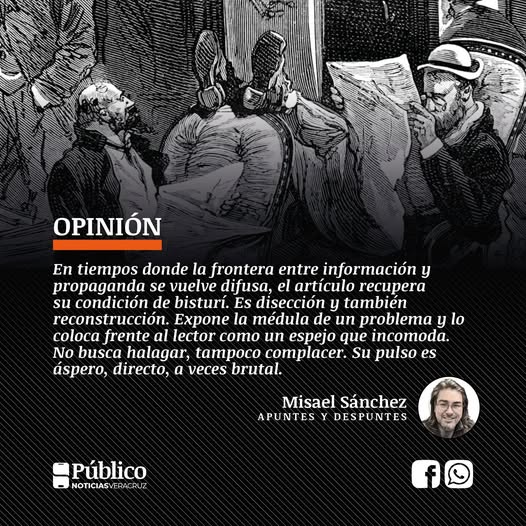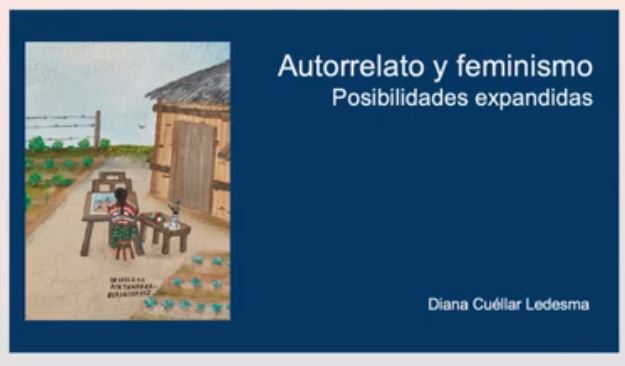Revista Sin Permiso. Dos reseñas escritas por Marcus Rediker y Francis Gooding. Seguramente ya en curso de traducción y edición en castellano, Pirate Enlightenment, or the Real Libertalia [Allen Lane, 2023, 208 págs.], el libro póstumo de David Graeber (de cuya muerte a fines del verano de 2020 se cumplen ahora tres años), vio la luz esta pasada primavera en su original en inglés. Recogemos dos generosas y detalladas reseñas que dan cuenta de una obra desusadamente singular tanto por su tema ignoto y fascinante como por su insólito enfoque histórico y político.
Ilustración desde abajo. Piratas y democracia radical en Madagascar
Marcus Rediker
El difunto David Graeber, anarquista, activista y antropólogo, fue un narrador magistral. A lo largo de toda su carrera, se dedicó a investigar cuestiones relacionadas con el poder, la libertad y la justicia social, generalmente a lo largo de un dilatado periodo de tiempo, e insertó su análisis en anécdotas ricas y evocadoras. In Debt: The First 5,000 Years [En Deuda: Una historia alternativa de la economía, Ariel, Barcelona, 2020], daba cuenta del “comunismo cotidiano” que constituye la base de la sociedad humana y las formas en que llegaron a superponerse a ésta diversos tipos de deuda como palanca de poder e injusticia. En The Dawn of Everything, [El amanecer de todo, Ariel, Barcelona, 2021], escrito en colaboración con David Wengrow, propuso nada menos que un origen y una historia alternativas para la civilización humana. Todo lo que escribía Graeber era simultáneamente una genealogía del presente y un relato de cómo podría ser una sociedad justa.
Graeber llevaba además sus ideas a la práctica. Participó activamente en las protestas antiglobalización y en acciones directas en la década de 1990 y principios de la de 2000, y se convirtió en un destacado activista y teórico del movimiento Occupy en 2011. Ayudó a acuñar la frase “Somos el 99 por ciento” y enfocaba a menudo su activismo de forma muy parecida a su trabajo en la antropología: tratando de relatar una historia de humanidad, de agencia y resistencia, de democracias radicales y de búsqueda de la emancipación.
Pirate Enlightenment, [Ilustración Pirata] un nuevo libro, póstumo, en el que Graeber había estado trabajando antes de su muerte en 2020, entreteje muchos de estos temas en una gran historia. Pero a diferencia de su activismo trotamundos y su antropología del pasado, lo hace aquí situando estos temas en un lugar específico, Madagascar, y en un lapso de tiempo mucho más corto, aproximadamente entre 1690 y 1750. Sin embargo, hasta dentro de estos límites Pirate Enlightenment resulta un relato exuberante sobre “magia, mentiras, batallas navales, princesas robadas, revueltas de esclavos, caza de hombres, reinos ficticios y embajadores fraudulentos, espías, ladrones de joyas, envenenadores, adoración del diablo y obsesión sexual”, tal como escribe en el prefacio del libro, todo ello envuelto en un rico relato marinero sobre los piratas y “los orígenes de la libertad moderna”. Es un libro sobre la toma de decisiones democrática y las formas de libertad que se crean desde abajo. También nos pide que pensemos de nuevo la idea de “Ilustración” y los orígenes de la democracia. En lugar de mirar a Europa, Graeber sitúa ambas en una isla de la costa de África Oriental.
Que la historia de la piratería atraiga a alguien del talento de Graeber resulta extraordinario. Cuando yo empecé a trabajar sobre marineros y piratas en los años 70, era un empeño solitario. Apenas se habían realizado trabajos académicos serios sobre los marineros de altura -a quienes la mayoría de los historiadores de la época ni siquiera consideraban parte de la historia del trabajo- ni sobre los piratas, que atraían a muchos historiadores aficionados (algunos de ellos bastante buenos), pero a pocos estudiosos bien formados.
El auge de la “historia desde abajo” cambió todo esto. Los movimientos de los años 60 y 70 -las luchas por los derechos civiles, el Black Power, la guerra de Vietnam y los derechos de la mujer- exigían nuevas historias que se centraran no sólo en los estados y los políticos, sino en los actores políticos cotidianos. Estas historias acabaron democratizando la forma en que se ha escrito mucha Historia desde entonces. Influidos por obras como The Making of the English Working Class [La formción de la clase obrera en Inglaterra, Capitán Swing, Madrid, 2012], de E.P. Thompson, y The Black Jacobins, [Los jacobinos negros, Katakrak, Pamplona, 2022] de C.L.R. James, una nueva cohorte de historiadores estudió la “agencia” y la “autoactividad” de una clase trabajadora concebida en sentido amplio. Todos, desde los obreros industriales hasta los indígenas, pasando por los esclavizados, podían hacer también historia.
La piratería, por supuesto, constituía sólo una pequeña parte de estas nuevas historias, pero a medida que los historiadores de abajo empezaron a dirigir su atención hacia una variedad mayor de personas, comenzaron también a centrarse en una extensión geográfica mucho más amplia, a ir más allá de las fronteras de un solo Estado y a cruzar los océanos del mundo. La perspectiva atlántica y la mundial empezaron a substituir a los relatos nacionales -y nacionalistas-. Los estudios sobre los trabajadores marítimos, que solían ser marginales en las historias nacionales, empezaron a desempeñar un papel fundamental en la comprensión del pasado. The Common Wind: Afro-American Currents in the Age of the Haitian Revolution, de Julius Scott, fue sólo un ejemplo de este giro, al replantear la Revolución Haitiana en un contexto más amplio de luchas marítimas atlánticas. Al igual que The Common Wind, Pirate Enlightenment de Graeber es una historia desde abajo, que mira más allá de las fronteras tradicionales del Estado nacional. El libro es un ensayo, lo que significa, literalmente, un primer intento de comprensión. No es ni mucho menos definitivo, como señala el propio Graeber. Sin embargo, el libro también presenta inusuales puntos fuertes: no sólo se basa en la elegante habilidad de Graeber para contar historias y en su agudo ojo para el detalle, sino también en su extenso trabajo de campo realizado en Madagascar entre 1989 y 1991.
En el centro de Pirate Enlightenment está la historia de una “Libertalia real”. La propia Libertalia era un asentamiento mítico que, según se dice, construyeron los piratas en Madagascar como experimento democrático radical para vivir libremente en medio de las brutalidades del naciente capitalismo. Graeber no sugiere que existiera este asentamiento concreto, sino que se interesa por una comunidad real e igualmente subversiva que, aunque nunca se llamó Libertalia, prosperó entre la tribu de los betsimisaraka entre 1720 y aproximadamente 1750, y que se basaba en principios de los piratas.
Según cuenta Graeber, la historia de esta Libertalia de la vida real comenzó en 1691, cuando unos piratas se asentaron en Sainte-Marie, se casaron con mujeres malgaches y se dedicaron al comercio de esclavos, dirigiendo gran parte de su tráfico humano a la colonia de Nueva York. Los jefes de los linajes locales atacaron y erradicaron el asentamiento en 1697. Después, Nathaniel North y su tripulación pirata construyeron un nuevo asentamiento en Ambonavola en 1698, basado en las prácticas democráticas e igualitarias de los barcos piratas. También ellos tomaron esposas malgaches, y formaron alianzas que durarían hasta la muerte de North en 1712. Las mujeres malgaches utilizaron el botín pirata para establecerse como comerciantes y conseguir mayor autonomía. Graeber considera que estas mujeres dieron un golpe de Estado contra las restricciones patriarcales de su cultura.
El héroe de la historia de Graeber es un joven carismático llamado Ratsimilaho, hijo de un marino convertido en pirata y de una malgache que representaba una figura destacada entre los betsimisaraka. Entre 1712 y 1720, Ratsimilaho lideró a los betsimisaraka en una serie de guerras contra un jefe rival, Ramangano, y los tsikoa, un clan del sur que se hizo con el control de varias ciudades portuarias de la costa noreste de la isla para comerciar con los europeos. Ratsimilaho se asemejaba a los capitanes piratas que proyectaban un gran poder y utilizaban la violencia contra sus rivales políticos, al tiempo que dirigían a su propia comunidad mediante deliberaciones colectivas y democráticas. Utilizaba el “kabary”, una institución de discusión y debate, del mismo modo que los piratas utilizaban la asamblea común para gobernar sus barcos. También empleó medios de guerra piratas, entre ellos el uso de mosquetes. Ratsimilaho no tardó en derrotar a los tsikoa, a los que llamó “betanimena” -los cubiertos de barro rojo- cuando se retiraron derrotados.
La victoria de Ratsimilaho sobre Ramangano en 1720 consolidó lo que se convirtió en la Confederación Betsimisaraka, la cual, durante los 30 años siguientes, llevaría a cabo lo que Graeber llama un “experimento de proto-Ilustración”. Apoyándose en las prácticas piratas de igualdad y antipatía por la autoridad concentrada y arbitraria, Ratsimilaho y los betsimisaraka crearon y mantuvieron un “simulacro de reino” descentralizado, no jerárquico y participativo que se opuso al comercio de esclavos, estableció prácticas igualitarias y experimentó décadas de prosperidad.
A diferencia de la mayoría de los críticos de Pirate Enlightenment, he leído la mayoría de las fuentes primarias de Graeber. Estamos de acuerdo en cuestiones fundamentales: en primer lugar, que la propia Libertalia fue una ficción, una invención literaria. Esto no es algo controvertido. En segundo lugar, estamos de acuerdo en que las prácticas sociales reales y empíricamente probadas de los piratas inspiraron y dieron forma a la historia de Libertalia. Las ideas plasmadas en Libertalia eran concepciones reales y vivas. No eran algo utópico, es decir, “sin lugar”; contaban con un lugar y, como muestra hábilmente Graeber, contaban también con una historia.
En puntos menores podríamos discrepar: ¿fue Daniel Defoe “Charles Johnson”, el autor de General History of the Pyrates [Historia general de los piratas, Valdemar, 2017] y su sección sobre Libertalia? Graeber sugiere que probablemente sí, pero yo no lo creo: el libro de Johnson contenía conocimientos marítimos más detallados de los que podría haber poseído o incluso comprendido Defoe. La sección sobre Libertalia fue probablemente obra de un equipo de escritores de Grub Street [calle de Londres conocida por sus editores, publicistas y periodistas] que tenían vínculos con piratas reales a los que entrevistaron para el libro, así como acceso a manuscritos inéditos difundidos en círculos oficiales. Sin embargo, nada de esto socava el argumento más general de Graeber: que entre 1720 y 1750 surgió en Madagascar una sociedad democrática radical como una cabeza de hidra.
Sin embargo, Pirate Enlightenment tiene otras limitaciones. Gran parte de la historia tratada por Graeber no sólo es desconocida sino incognoscible, como él mismo libremente reconoce. Además, dudo que hubiera tantos piratas en Madagascar como afirma él; “varios miles” me parece completamente imposible. Dudo incluso que fueran “varios centenares”, ya que sólo surcaban los mares unos 5.000 piratas en cualquier parte del periodo que estudia Graeber. Estas cifras tienen su importancia, porque el argumento sobre la repercusión de los piratas en las culturas del noreste de Madagascar depende hasta cierto punto de una cierta densidad en su presencia física: cuanto menor haya sido el número de antiguos piratas, menos probable y menos duradera habrá sido su influencia. Cabe añadir que los piratas que se asentaron en Madagascar no eran más que una pequeña minoría del total de la población pirata entre 1650 y 1730, la llamada “edad de oro”, y que los piratas del Atlántico estaban mucho menos implicados en el tráfico de esclavos que los que tenían su base en el océano Índico.
También es importante recordar que la “cultura pirata” (la forma de dirigir un barco) era en sí misma un fenómeno dinámico que cambiaba con el tiempo. Formaron la “edad de oro” tres generaciones distintas de piratas. Sus culturas eran continuistas, pero en modo alguno idénticas. A medida que los bucaneros de las décadas de 1660 y 1670 dieron paso a los piratas de la década de 1690, a los que siguieron los de las décadas de 1710 y 1720, la cultura pirata se hizo más igualitaria y democrática con el tiempo, conforme las élites abandonaban el negocio del robo por mar y los marineros comunes adquirían un mayor control sobre el funcionamiento de los barcos piratas. Fue crucial que los piratas que se asentaron en Madagascar durante la década de 1690 (por muchos que fueran) lo hicieran en una época en la que los grandes mercaderes y traficantes de esclavos aún tenían mucho poder sobre sus acciones.
La práctica de la esclavitud entre los betsimisaraka es una cuestión que atraviesa la narración de Graeber, pero que nunca se aborda en su totalidad. Graeber sostiene que parte del éxito del proyecto de Ratsimilaho consistió en desconectar a su región y a su pueblo del comercio de esclavos cada vez más agresivo en los océanos Atlántico e Índico. Pero Graeber desvela pruebas de que Ratsimilaho y sus compañeros guerreros poseían esclavos, lo que, de ser cierto, haría que su “experimento” fuera menos democrático de lo que afirma Graeber, y que no estuviera al margen de los sistemas esclavistas que surcaban los océanos Atlántico e Índico.
A pesar de estas reservas, considero que Pirate Enlightenment es uno de los libros más creativos que se hayan publicado sobre la historia de la piratería. La razón principal es que Graeber ofrece nuevas ideas y nuevos puntos de vista sobre la historia de estos forajidos marítimos. La mayoría de los libros sobre piratas no aportan ideas nuevas, y los hay que no las aportan en absoluto, sólo resultados de investigación, que son útiles pero limitados. Lo que Graeber ofrece de nuevo es un análisis de cómo funcionó el proceso de cambio de la cultura pirata entre los betsimisaraka: cómo los pueblos del noreste de Madagascar eran agentes conscientes de la historia que tomaban decisiones de inclusión y transformación dentro de la matriz de sus propios valores y su propia cultura. Uno de los puntos fuertes del libro de Graeber es su análisis de la estructura y la cultura de la sociedad betsimisaraka y su evolución a lo largo del tiempo. Aun cuando carece de fuentes sobre personas, acontecimientos y épocas concretas, me resulta convincente Graeber. Llevó a cabo su trabajo de campo, tenía un conocimiento práctico de la lengua malgache, contaba con antiguos compromisos intelectuales y culturales en Madagascar. Combina con éxito dos tipos de Historia desde abajo: la marítima y la indígena. Se trata de una combinación poco habitual, pero con todas las de ganar. Trata a la gente corriente, especialmente a las mujeres, como pensadores, creadores y artífices de la Historia. Su teoría y sus métodos son tan democráticos e igualitarios como la cultura que trata de esclarecer.
Me apresuro a añadir que no soy especialista en la historia de Madagascar y que la influencia del libro de Graeber dependerá en gran medida de lo que tengan que decir al respecto los estudiosos de los betsimisaraka. Graeber ha ofrecido una interpretación que trata de dar el mayor sentido posible a las pruebas disponibles sobre los piratas y los betsimisaraka a lo largo de mucho tiempo. Puede que se equivoque en algunos detalles, pero sospecho que su interpretación general será difícil de refutar.
Al igual que sus historias de la deuda y del amanecer de “todo”, Pirate Enlightenment de Graeber nos incita a pensar. Al mismo tiempo, algunas de las ideas de Graeber no son tan nuevas como él afirma, mientras que otras son más grandes de lo que él deja que sean. Afirmar, como afirma él, que el igualitarismo de los piratas no era un ideal “occidental” no es una idea nueva. Hace más de 20 años, Peter Linebaugh y yo argumentamos en nuestro libro The Many-Headed Hydra [La hidra de la revolución. Marineros, esclavos y comuneros en la historia oculta del Atlántico, Traficantes de sueños, Madrid, 2022], que esos principios de organización social y política los creó, preservó y recreó un proletariado multirracial atlántico en una larga serie de luchas, desde 1600 aproximadamente hasta la década de 1830. A lo largo del siglo XVIII, una tradición de radicalismo marítimo ofreció constantemente nuevas posibilidades políticas: entre los piratas de las décadas de 1710 y 1720, en las rebeliones de las ciudades portuarias de la década de 1730, en la Revolución Americana de las décadas de 1760 y 1770, y en los masivos motines navales de todo el Atlántico de la década de 1790. Graeber no indaga en los orígenes de la cultura pirata, aunque sí señala que los filibusteros ofrecían “una visión profundamente proletaria de la liberación”.
The Nation, 21 de marzo de 2023
Cuando se jubilan los ladrones
Francis Gooding
Al igual que muchos otros importantes inventos científicos, las primeras recetas de pólvora de verdad se idearon en China. El cóctel clásico de azufre, salitre y carbón se conocía al menos desde el siglo IX d.C., aunque los alquimistas taoístas, que buscaban oro e inmortalidad, ya conocían preparaciones similares desde hacía cientos de años. Una referencia muy temprana aparece en el Zhenyuan Miaodao Yaolue (Esenciales clasificados del misterioso Tao del verdadero origen de las cosas), un texto atribuido en parte al alquimista del siglo III Zheng Yin. En él advierte contra la mezcla de azufre, realgar, miel y salitre, una combinación peligrosamente deflagrante: los alquimistas que experimentaban con esos ingredientes habían quemado edificios y se habían chamuscado las barbas. La lista de Zheng de procedimientos que debían evitarse también incluía la ingestión de elixires de plomo, plata, mercurio y cinabrio (con resultado de muerte); tomar cinabrio derivado del mercurio y el azufre (causa forúnculos y llagas); y beber “zumo de plomo negro”, un brebaje poco apetecible que el bioquímico y sinólogo Joseph Needham pensaba que era posiblemente una “suspensión caliente de grafito”, lo que suena como un ponche caliente hecho de virutas de lápiz. Fuera lo que fuese, el zumo de plomo negro te ponía al parecer muy enfermo, pero ni siquiera Zheng parecía pensar que alguien fuera a preparar una bebida de pólvora: se limitaba a advertir a la gente de que no se quemara los bigotes jugando con ella. Por otra parte, era un alquimista, no un rey pirata malgache que hacía un juramento mágico de hermandad. Y para ese ritual era esencial una bebida de pólvora.
La fórmula, registrada por el cronista franco-mauriciano Nicolas Mayeur en 1806 y reproducida en la obra de David Graeber Pirate Enlightenment, consistía en mezclar pedernales, bolas de plomo, pólvora y agua de río con la punta de un cuchillo sobre un escudo al que le hubiera dado la vuelta, y beberlo con jengibre empapado en la sangre de los juramentados. Mayeur, un comerciante de esclavos retirado reconvertido en historiador, relataba los rituales de la coronación de un joven llamado Ratsimilaho, hijo de un capitán pirata inglés y de una princesa malgache, que fue investido en 1720 gobernante de una nueva entidad política en la costa del noreste de Madagascar, la Confederación Betsimisaraka. Centrada en la ciudad de Ambonavola, o Foulpointe (actual Mahalevona), y extendida a lo largo de más de quinientos kilómetros, la confederación había unificado los estados locales existentes mediante una combinación de guerra y diplomacia. Se considera que, en su mayor parte, fue una creación del notable Ratsimilaho, que era probablemente un adolescente todavía cuando ascendió al poder. De niño había visitado Inglaterra, muy probablemente con su padre (“Capitán Tom”), y había recibido por lo menos una educación parcial. En los relatos convencionales se le presenta como un visionario ilustrado que pretendía llevar la ciencia y las letras contemporáneas a una nueva nación modelada según los estados de Europa. Pero parece que su confederación se sostuvo sobre todo gracias a su carisma personal. Cuando murió en 1750, empezó a desintegrarse; para principios del siglo XIX había desaparecido.
El relato de Mayeur, “Histoire de Ratsimilaho, Roi de Foule-pointe et des Betsimisaraka”, se conserva como manuscrito en la Biblioteca Británica. No es, ni mucho menos, la única historia de reyes y reinos piratas en Madagascar, pero sí una de las pocas que es mucho más que un relato pintoresco. Mayeur no era un aficionado: había vivido y trabajado en la isla durante 25 años y había recabado información de algunos de los generales y confidentes de Ratsimilaho, que ya eran ancianos. También conocía al hijo y heredero de Ratsimilaho. El tema de su obra era, sin duda, una persona real, y la Confederación Betsimisaraka existió con toda seguridad; los habitantes de la zona se llaman a sí mismos betsimisaraka hasta el día de hoy. Según Graeber, que realizó su trabajo de campo antropológico en Madagascar a finales de la década de 1980, se trata de “uno de los pueblos más obstinadamente igualitarios de Madagascar”. Así pues, no cabe duda de que algo políticamente inusual ocurrió en el noreste de Madagascar a principios del siglo XVIII, y de que tuvo algo que ver con los piratas y sus descendientes.
No está muy claro qué es lo que fue exactamente. Otros reinos malgaches de la época han dejado una huella perceptible, pero los arqueólogos no han encontrado pruebas físicas de ningún tipo de estado centralizado en la zona: ni obras públicas ni palacios, ni indicios de ningún sistema de administración o fiscalidad, ni rastro de un ejército o una burocracia, de hecho, nada que indique interrupción alguna de las formas de vida existentes en la costa. Mayeur y quienes le siguieron creían que Ratsimilaho era un visionario precoz y un brillante estratega militar, pero hay otros relatos contemporáneos que lo pintan simplemente como un desagradable jefe local, o como lugarteniente de otro rey en otro lugar de la isla, o incluso como lugarteniente de un “rey” pirata completamente distinto llamado John Plantain. Es un panorama confuso. ¿Qué se puede hacer con todo esto?”, se pregunta Graeber.
En Pirate Enlightenment, or the Real Libertalia intenta responder a esta pregunta. Como sugiere el título, para Graeber hay más en juego de lo que cabría esperar de un breve episodio de la historia local o de una anécdota larga y aburrida sobre un reino pirata que nunca existió, aunque el libro esté repleto de material pintoresco: pactos de sangre y envenenamientos, magos y princesas, ciudades piratas aisladas en islas tropicales, reyes impostores que se enseñorean de falsos imperios y mucho más. Sin embargo, más allá de todo esto, Graeber tiene algo que decir sobre el modo en que los acontecimientos de la costa nororiental de Madagascar pueden replantear nuestra comprensión de la evolución intelectual en el Siglo de las Luces.
Madagascar era a finales del siglo XVII una anomalía. Situada fuera de la senda de las grandes rutas marítimas, no se encontraba plenamente integrada en el sistema de comercio internacional que funcionaba en el Océano Índico. Quedaba fuera de la creciente influencia de las potencias europeas: no había entrado en la jurisdicción de la Real Compañía Africana Británica ni de la Compañía de las Indias Orientales, y los intentos de asentamiento de holandeses y franceses habían fracasado repetidamente. El oeste de la isla estaba dominado por grandes y poderosos reinos, entre los que los comerciantes suajilis y árabes conocidos como “antalaotra” (“Gente del Mar”) controlaban el comercio regular de ida y vuelta con Zanzíbar y el continente africano. Pero el este, especialmente el noreste, estaba mucho menos desarrollado. Por lo tanto, era de escaso interés para las potencias locales y estaba fuera del alcance de las extranjeras, lo que lo convertía en un escondite y lugar de retiro ideal para los piratas, que se habían dado cuenta de que el riquísimo tráfico marítimo del océano Índico y el mar Rojo ofrecía premios aún mayores que los que se podían conseguir en el Caribe. En las últimas décadas del siglo XVII, gran número de bucaneros y salteadores empezaron a recalar allí, muchos de los cuales tomaron esposas malgaches y se establecieron en las comunidades locales. A finales de la década de 1690, quizás unos cuantos miles de piratas habían establecido su residencia temporal o permanente, y la costa noreste estaba “salpicada de pequeños asentamientos piratas”, algunos de los cuales se convirtieron en ciudades o puertos importantes.
El mayor y más famoso fue Sainte-Marie. Fundada por un asesino en busca y captura llamado Adam Baldridge, Sainte-Marie era una ciudad-fortaleza situada en la pequeña isla de Nosy Baraha, cerca de la costa de Ambonavola. Llegó a albergar a un millar de habitantes, muchos de ellos piratas en activo o retirados, y servía de puerto de reabastecimiento y aprovisionamiento a los barcos piratas, así como de lugar en el que guardar las ganancias mal habidas. Se convirtió en parada habitual de la “ronda pirata” que se extendía desde el Caribe hasta el océano Índico, y el propio Baldridge tenía un acuerdo con un deshonesto hombre de negocios de Nueva York que utilizaba la compraventa de malgaches esclavizados como tapadera para deshacerse de joyas y objetos de lujo saqueados. Sainte-Marie fue finalmente saqueada en 1697 por malgaches del continente, después de que Baldridge acometiera una redada de esclavos especialmente traicionera.
De vuelta a Europa, los informes muy adornados sobre ciudades como Sainte-Marie y personajes como Baldridge circularon ampliamente como cotilleos de café y materia de literatura popular. Las historias de piratas eran tan atractivas -y han demostrado ser tan duraderas- que Graeber cree que pueden haber constituido “la forma más importante de expresión poética producida por ese proletariado emergente del Atlántico Norte cuya explotación sentó las bases de la revolución industrial”: una especie de contra-literatura anarco-fabulosa que cautivó al público con grandes historias de criminalidad extravagante, tesoros y reinos antiheroicos fuera de la ley creados por hombres condenados que navegaban bajo la calavera y las tibias cruzadas. A veces, estas historias también tenían un toque político, ya que el folclore pirata abundaba en rumores y fantasías sobre la organización de los nuevos estados fundados por los bucaneros en los remotos trópicos. Los legendarios reinos piratas se imaginaban como algo muy distinto de las sociedades europeas de la época: a menudo se presentaban como utopías en las que se habían abolido la miseria y la dominación, en las que los ciudadanos eran iguales y todas las cosas se repartían equitativamente entre ellos, y en las que los asuntos políticos se decidían por medios democráticos.
Este análisis descarnado y tabernario de las ideas sobre la igualdad, la propiedad, el contrato social y el poder político resulta algo reconocible como variante popular de lo que llegarían a ser los temas esenciales del pensamiento de la Ilustración. Daniel Defoe comparó a los colonos piratas de Madagascar con los fundadores de Roma, y Montesquieu afirmó que los griegos también eran piratas en su origen; Graeber sugiere que las historias de política pirata eran bien conocidas por muchos escritores y pensadores de la época. Como rudo utopista comprometido con la libertad frente a todas las leyes y gobiernos existentes, el pirata era “una figura de la Ilustración tan importante como Voltaire o Adam Smith” (no conviene romantizar demasiado. Los piratas podían tener tan pocos escrúpulos y ser tan brutales como sugiere su reputación más convencional, aunque quizá en esto no fueran excepcionales para los baremos de la época).
La democracia pirata más famosa de la época fue Libertalia, o Libertatia, un asentamiento legendario que se dice se ubicaba en… ¿dónde si no?… Madagascar. Aparece en A General History of the Pyrates (Historia general de los piratas), un compendio en dos volúmenes sobre los piratas y sus hazañas publicado en Londres en 1724, y atribuido a un tal “Capitán Johnson”, pero que normalmente se cree que fue escrito por Defoe. El libro ofrece relatos detallados de bucaneros infames como Henry Avery y “Calico Jack” Rackham, de los que figuran todos menos uno en los anales históricos.
La excepción es un pirata francés conocido como capitán Misson. Alentado por su compinche, un “sacerdote lascivo” llamado Caraccioli al que había recogido en Roma, Misson se hizo a la mar, según la Historia General de los piratas, con la intención de “hacer la guerra legalmente a todo el mundo, ya que le privaría de la libertad a la que tenía derecho por las leyes de la naturaleza”.
A bordo de su barco, el Victoire, la liberté, la égalité y la fraternité eran ya aparentemente la norma: los prisioneros eran tratados sin violencia, los africanos esclavizados eran liberados y se unían voluntariamente a la tripulación, y las decisiones se tomaban por acuerdo general. Tras muchas aventuras en el mar, Misson y Caraccioli fundaron un asentamiento en la costa malgache: Libertalia, tierra de libertad. Sus habitantes pasaron a llamarse Liberi, y todas sus nacionalidades y lenguas anteriores se disolvieron juntas para convertirse en “uno hecho de muchos”. Su gobierno debía ser de “forma democrática, en la que el pueblo fuera el artífice y juez de sus propias leyes”. Se abolieron la esclavitud y la religión organizada, y la tierra y el ganado se repartieron a partes iguales, como se había hecho con el botín de la piratería en la Victoire. Se corrió la voz de la sociedad libre de Misson. Muchos otros piratas famosos, como Henry Avery, se unieron a ellos antes de que el asentamiento fuera destruido por los hostiles malgaches.
Así rezaba la historia. No hay pruebas de que Misson o Libertalia existieran realmente, pero la descripción de la vida a bordo del Victoire tiene una base de verdad: algunos barcos piratas, a diferencia de los buques mercantes y de la marina, funcionaban según principios igualitarios. Sin ninguna autoridad superior que confiriera poder al capitán, los barcos piratas se regían por consenso. Las decisiones se tomaban a menudo en común, sin que el capitán tuviera ningún poder especial de mando excepto durante la batalla, y algunos barcos tenían incluso artículos escritos que establecían los términos para la distribución justa del botín. Los miembros de la tripulación también podían recibir compensaciones por las heridas sufridas. Como en Libertalia, estos barcos podían ser un crisol donde uno se hacía de muchos. Graeber cree que los barcos podrían haber desempeñado un papel de “punta de lanza en el desarrollo de nuevas formas de gobierno democrático” en aquella época. “Las tripulaciones piratas”, escribe,
“estaban a menudo formadas por tantos tipos diferentes de personas con conocimientos de tantos tipos diferentes de organización social (un mismo barco podía contar con ingleses, suecos, esclavos africanos fugados, criollos caribeños, nativos americanos y árabes), comprometidos con un cierto igualitarismo tosco y despreocupado, mezclados en situaciones en las que la rápida creación de nuevas estructuras institucionales era absolutamente necesaria, que en cierto sentido eran laboratorios perfectos de experimentación democrática”.
Tales hechos piráticos seguramente alimentaron el folclore sobre las utopías piratas, pero no todo era fabulación. Puede que la Sainte-Marie de Baldridge fuera poco más que una ciudad de ladrones sin gobierno real, pero en esto no era típica. Los piratas de Madagascar experimentaron realmente con la política del barco pirata en tierra. A principios del siglo XVIII, un bermudeño llamado Nathaniel North estableció una comunidad pirata en Ambonavola, sede de la Confederación Betsimisaraka de Ratsimilaho. North, “un pirata reticente e inusualmente concienzudo”, se hizo respetar entre los malgaches de la costa como mediador imparcial en las disputas locales y, según Graeber, “fue diligente a la hora de convertir las asociaciones democráticas desarrolladas en un principio a bordo de los barcos en formas que fueran viables en tierra”, incluyendo un sistema judicial improvisado caracterizado por juicios justos para los malhechores de la comunidad, con un jurado elegido por sorteo.
Aunque Sainte-Marie fue objeto de ataques, la mayoría de los demás asentamientos costeros se salvaron. Muchos piratas asentados formaban ahora parte de familias malgaches, y algunos defendían eficazmente la costa contra las incursiones europeas en busca de esclavos, sobre todo robando los barcos de los esclavistas. Los malgaches siempre los considerarían forasteros, pero los piratas se habían convertido en un elemento importante y semiintegrado de la sociedad costera. De hecho, los descendientes de padres piratas y madres malgaches -gente como Ratsimilaho- acabaron convirtiéndose en una aristocracia hereditaria conocida como los “malata” (de “mulato”), y luego los “zana-malata” (“hijos de los malata”), ascendencia con la que aún se identifican.
Pero Graeber no sólo está interesado en la historia de los piratas. Quiere mostrarnos cómo se entendió su llegada desde el punto de vista malgache, y los efectos que los asentamientos piratas tuvieron en la sociedad malgache existente. Estamos familiarizados con lo que suele ocurrirles a las sociedades indígenas cuando empiezan a colonizar sus tierras europeos hirsutos y fuertemente armados, pero Graeber sostiene que la interacción entre los colonos piratas y los malgaches costeros fue compleja y bastante equilibrada. A pesar de su caché como extranjeros exóticos, los piratas tenían muy poco capital social. Sin embargo, tenían armas útiles y muchas ropas elegantes producto del saqueo, y podían comerciar con potencias lejanas para obtener artículos de lujo. Y cuando no se veían arrastrados a los pequeños conflictos locales endémicos, los piratas, como forasteros, estaban en condiciones de negociar neutralmente entre las partes beligerantes. Es posible que sus propias formas de organización democrática y justicia improvisada les resultaran útiles. En cualquier caso, según Graeber, el efecto neto de su asentamiento en la costa fue inesperado: un florecimiento de la autonomía comercial de las mujeres, seguido del establecimiento, en la Confederación Betsimisaraka, de lo que en cierta medida era una sociedad más igualitaria que la existente. Ni el poder de la mujer ni las relaciones sociales igualitarias habían sido anteriormente una característica notable de la vida malgache en la costa noreste, como tampoco lo eran en la vida europea de principios del siglo XVIII.
Las mujeres malgaches parecen haber advertido la llegada de los piratas como una nueva oportunidad socioeconómica. El matrimonio con un pirata con un buen botín podía ofrecer a una joven la oportunidad de establecerse como comerciante independiente y también de escapar a las restricciones de lo que podía ser una sociedad violentamente patriarcal (mientras que en algunas zonas de Madagascar las disposiciones relativas al sexo y al matrimonio eran bastante libres, en el noreste la influencia histórica de los Zafy Ibrahim, una élite de celo religioso descendiente quizá de judíos yemenitas, o tal vez de gnósticos ismailíes, significaba que las mujeres estaban sometidas a controles muy estrictos). Graeber sugiere que haríamos bien en invertir los términos del relato europeo convencional: los malata no surgieron porque se establecieran piratas extranjeros en la costa y tomaran esposas malgaches, sino porque las mujeres malgaches salieron a buscar hombres extranjeros con los que casarse”. Los piratas, por su parte, consideraron que casarse con malgaches era una excelente solución al eterno problema del botín, ya que sus nuevas parejas podían deshacerse de los bienes robados, que de otro modo serían difíciles de trasladar.
Al parecer, este acuerdo permitía a las mujeres una gran autonomía. Como el marido pirata no tenía ninguna posición social y normalmente ni siquiera hablaba la lengua local, cedía casi todas las responsabilidades económicas y sociales a su pareja. Al casarse con un pirata, una mujer podía librarse de un plumazo del control de su familia y acceder a una posición de independencia económica, social y, al parecer, sexual, sin ningún pariente político a la vista. Los puertos y pueblos de la costa se convirtieron a veces en “ciudades de mujeres”, donde el comercio y los contactos con el mundo exterior estaban controlados por una nueva clase de mujeres comerciantes, que “constituían la columna vertebral de esas comunidades… ninguna decisión importante podía tomarse sin ellas”. Graeber cree que, al unirse a forasteros ricos y prestigiosos, las jóvenes malgaches vieron la oportunidad de “recrear la sociedad local” a su manera, “y eso es precisamente lo que consiguieron con la creación de las ciudades portuarias, la transformación de las costumbres sexuales y la promoción de sus hijos por parte de los piratas como nueva clase aristocrática”.
¿Y Ratsimilaho, el esclarecido rey adolescente? Tras su investidura por consenso general como “jefe a perpetuidad” en Ambonavola -ocasión para el ritual de la pólvora, que era una mezcla de magia de guerra malgache convencional y brindis piratas con ron y pólvora-, se celebraron una serie de grandes reuniones públicas para decidir la forma de su gobierno. Ratsimilaho dejó que los jefes locales siguieran dirigiendo sus propios asuntos, interviniendo sólo para mediar en disputas o quejas. Sin embargo, en algún momento se desmantelaron las jerarquías aristocráticas de la costa y los diversos clanes locales se equipararon a los betsimisaraka. Allí permanecieron, socialmente igualados, mientras la mayoría se mantenía unida. A pesar de la herencia y la reputación del propio Ratsimilaho, los malata, las mujeres comerciantes y los piratas estaban prácticamente excluidos de su corte y sus deliberaciones. Pero llegó a acuerdos con ellos para que también pudieran mantener su posición sin interferencias. Por su parte, las malatas y sus ambiciosas madres continuaron el proceso de definirse a sí mismas como élite hereditaria foránea, evolución que finalmente disolvió la influencia del conservador Zafy Ibrahim sobre las mujeres. Aunque todo esto pueda parecer una forma poco rigurosa de dirigir un reino, durante los treinta años de gobierno, aproximadamente, sin intervención de Ratsimilaho, hubo una paz sostenida, los betsimisaraka se consolidaron como pueblo y la costa noreste quedó protegida de la esclavitud. Todavía se considera que fue una edad de oro.
La preocupación fundamental de Graeber es demostrar que la efervescencia intelectual del siglo XVIII nunca se limitó a los salones y cafés de las capitales europeas: también se hablaba de política, derechos y democracia en lugares muy distantes. Y en algunos de ellos -los barcos piratas, los asentamientos piratas y la sociedad costera malgache, por ejemplo-, las nuevas formas de organizar la vida social no eran meras cuestiones de debate especulativo, sino experimentos vivos y prácticos. Estas Libertalias reales pueden incluso que hayan supuesto una influencia significativa en lo que finalmente sucedió en aquellos salones: Graeber aporta abundantes pruebas de que se discutía enérgicamente sobre lo que hacían exactamente los antihéroes más infames de la época en sus reductos junto al mar.
Ampliar la visión para convertir a hombres como Ratsimilaho y Nathaniel North en los héroes de una Ilustración de contrabando constituye, sin duda, una emocionante subversión de la ortodoxia: una provocación útil de la historia desde abajo que muestra que la periferia se movía más rápido que el centro, como suele ocurrir. Pero Graeber va más allá. No se trata sólo de que deba enmendarse la historia de la Ilustración a fin de reflejar su verdadera complejidad, sino de que los enfoques convencionales de la historia global necesitan un profundo reajuste. Los malgaches no eran sólo los anfitriones rezagados de reinos piratas, imaginarios o no: se habían ocupado de sus propios experimentos políticos. No eran los piratas los que tomaban la iniciativa, ni siquiera sus hijos, sino los malgaches costeros que se habían implicado plenamente en un diálogo rico e íntimo durante muchos años con un variopinto grupo de forasteros de tierras lejanas. La Confederación Betsimisaraka debe considerarse un “experimento político proto-iluminista, una síntesis creativa de la gobernanza pirata y algunos de los elementos más igualitarios de la cultura tradicional malgache”. Formaba parte de una red de comercio, política y folclore que se extendía por todo el planeta y convertía a los habitantes de la costa en “actores políticos globales en el sentido más amplio del término”.
Asegurar el lugar de los malgaches del siglo XVIII en la historia de la Ilustración no nos exige demoler la historia de Europa. Cuando Joseph Needham mostró a sus lectores en inglés que la pólvora se había descubierto en China, no cambió ni un ápice la historia del uso de la pólvora en Europa, más allá de situarla sobre una base más precisa e interesante. Graeber observa que la “condena general del pensamiento de la Ilustración”, de moda en algunos círculos, es “bastante extraña”, dados los temas radicales de los pensadores de la Ilustración, la estrecha participación de las mujeres y el hecho de que muchas de las fuentes reconocidas de inspiración no eran europeas. Asumir que el chovinismo histórico de los europeos ha borrado siempre la aportación de todos los demás lleva a cabo ese borrado con gran economía: “Un libro de cuatrocientas páginas que ataca a Rousseau sigue siendo un libro de cuatrocientas páginas sobre Rousseau”. Lo que hace falta es un cambio total de enfoque. No tanto la “descolonización” de la historia -una palabra insulsa e insuficiente, tomada del léxico de la oficialidad- sino una revolución en nuestra comprensión de su profundidad y amplitud. El mundo era mucho, mucho más grande que aquello que ocurría en París y Londres.
The London Review of Books, 30 de marzo de 2023