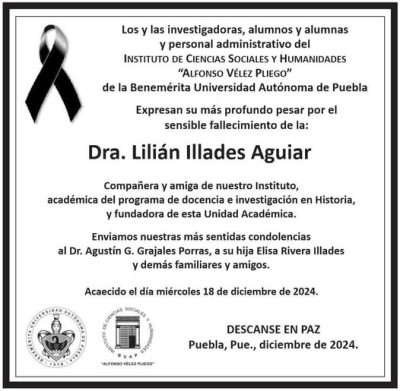Ciencia y tecnología | Crónica | 7.DIC.2023
Potosí. De la serie Soñé Sudamérica / Valentina Glockner Fagetti / In Memoriam
Mundo Nuestro. En memoria de la antropóloga Valentina Glockner Faggetti, fallecida hoy jueves 7 de diciembre, reproducimos este texto suyo del año 2007, publicado originalmente en la revista Elementos BUAP.
Potosí. La ciudad más alta del mundo. La ciudad de “El Dorado”. Quizá la que mejor encarnó y supo alimentar, aunque fuese por un lapso fugaz, las ambiciones de los conquistadores. En su tiempo tenía las minas más importantes del mundo. De aquí salió la plata que sirvió para construir el “viejo mundo”, para que reinase y llegara a ser lo que ahora es.
Era tanta la plata que desde aquí se envió a Europa que hoy se calcula que hubiera bastado para pagar completas las deudas externas de Perú y Bolivia juntos. Y todavía fue suficiente para que millones de lingotes se fugaran en el contrabando a las Filipinas y al Lejano Oriente, o se hundieran en el mar por obra de piratas y tormentas.
Ocho millones de indígenas dejaron sus vidas dentro del “cerro rico” de Potosí durante la Colonia. Era el sumaj orko, el “gran cerro”, al que los incas más temían porque podían escuchar a su señor, el supay, bramar en su interior. El mismo al que los españoles no tuvieron reparo en profanar, perforar, dinamitar y despedazar durante siglos. El sumaj orko tiene ya más de cuatrocientos años de explotación devastadora, pero todavía hay cerca de quince mil mineros famélicos y exhaustos que escarban pacientemente, lastimeramente, sus entrañas, con la esperanza de un día “sacarse la lotería”, como dicen ellos. De encontrar una de las últimas vetas de plata que quizá todavía se esconde en el interior de la montaña. Mientras tanto, subsisten arrastrando hacia la superficie migajas de zinc, cloruro de cobre, hierro y otros minerales menores, pero en ello se les va la vida. Varios mueren intoxicados por el arsénico mucho antes de poder encontrar cualquier resto de plata, de tuberculosis, o por accidentes provocados por el cansancio y los efectos del alcohol de 96º que consumen sin cesar, para aguantar la fatiga y la vida siempre al borde de la miseria, en la oscuridad y la soledad más absolutas. Y se bebe alcohol de 96º porque si es alcohol puro en las venas del cuerpo, plata pura será en las venas de la mina también, explican los mineros.
Adentro del cerro rico se venera al “tío”, que no es otro que el supay, el señor de lo indómito, del silencio, de las profundidades, el mismo que durante la Colonia fue confundido con el diablo y que en realidad es el dueño del cerro y los seres sobrenaturales.
Cada día los mineros se arrastran por estrechas galerías para llegar hasta donde se encuentra el tío. Le piden favores y protección. Le piden la esperanza de encontrar un poco de la poca plata que quizás aún queda. A cambio le ofrendan cigarros, alcohol y hojas de coca, su único sustento dentro de la mina. El tío permanece inmóvil. Alerta. Con los ojos siempre abiertos, hecho enteramente piedra, sonríe. Rojo todo su cuerpo, enormes cuernos de diablo sobre la cabeza y un falo descomunal que representa la virilidad y la riqueza de la mina. Sus brazos están abiertos para recibir a los mineros, a sus ofrendas tanto como sus vidas. “En el tío no se puede confiar”, explica uno de los hombres con la cara cubierta de una espesa capa de polvo gris, “pero aquí él es el que manda”.
En las minas es tabú llevar cualquier alimento. Es de mala suerte. Durante las diez o hasta dieciséis horas que los mineros trabajan en el interior sólo mascan hojas de coca, para inhibir el hambre y el cansancio. Adentro sólo se bebe alcohol, con excepción de los niños y enfermos, quienes consumen refresco. Las mujeres tienen absolutamente prohibido ingresar a las minas, so pena de que ocurra una desgracia. El reino del supay, del tío, es exclusivamente masculino. Pero uno de los mineros explica que las mujeres tienen prohibido entrar porque es la Pacha Mama, la Madre Tierra, quien se pondría celosa y castigaría a los mineros con la muerte. Pero hoy que el turismo pide verlo todo, a las mujeres que pagamos se nos permite entrar, aun cuando ninguna de las esposas de los mineros se ha adentrado más allá de la bocamina.
Después de arrastrarse por túneles recónditos e irreconocibles galerías, donde las temperaturas pueden alcanzar hasta los 56º, y el aire es un bien casi tan escaso como la plata, dejar las minas es como emerger a un mundo cuyos colores y tonalidades se han multiplicado hasta el infinito. Al salir a la superficie de nuevo, el aire te parece más puro y liviano que nunca. Uno tiene, por un breve instante, la sensación de estar respirando luz.
Con los últimos destellos del atardecer, la visión del cerro y las minas es digna de un Dante posmoderno. La montaña es imponente, a 5,000 metros de altura, cobriza, roja, bermeja, y también verde, amarilla, púrpura. Más abajo, la oxidada y raída industria que se usa para procesar los minerales hace el paisaje todavía más insólito, más dantesco, más maravilloso. Al fondo, posados sobre las faldas de otra montaña se suceden una infinidad de galerones de varios tonos opacos, también oxidados. Son albergues para los mineros que día tras día se sumergen en las entrañas de la montaña sin nada más que algunos cartuchos de dinamita, unos puñados de hojas de coca y la esperanza carcomida de que ese sea el día que cambie sus vidas. Pero la montaña está ya completamente perforada por dentro y se dice que algún día se desplomará devorando a todos los que en su interior escarban. Mas no hay otro lugar a dónde ir y el hambre constante se soporta mejor con las migas de una esperanza incierta.
En una de las minas, al fondo de un pequeño y húmedo túnel encontramos a don Juan, que entró por primera vez al sumaj orko cuando tenía doce años y hoy está a punto de cumplir los sesenta. Nunca ha visto plata. Llevaba los últimos seis meses trabajando al final de ese túnel, con la luz de su casco y el eco de sus golpes como única compañía. Sin importar cuánto nos alejábamos, seguíamos escuchando el golpe seco de su martillo en la roca y el golpe oscuro de su voz retumbando en el interior de su pecho, resonando para amortiguar el impacto del martillo sobre la piedra impenetrable. Cuarenta y siete años en el interior de la mina. Cuando Juan extendió su mano y la mía se sujetó a ella fue como haberse asido de la montaña misma. Hecha de cada uno de los golpes que durante más de cuatro décadas han sido el vínculo entre don Juan y la montaña.
Ya es de noche. De nuevo aquí abajo, en Potosí, la ciudad cuyo antiguo esplendor se pasea por las calles veladas de bruma como un fantasma delirante. El frío no termina... y no dejo de pensar en don Juan, en algún lugar dentro de la montaña, diminuto como una hormiga, martillando sin cesar con todas las fuerzas de su aliento, con el cuerpo cimbrado ya por siempre bajo el peso de los golpes. Siempre detrás del resplandor de su linterna, se aleja lentamente de la dinamita que explota. En las entrañas de esa inmensa montaña que parece mirarnos más allá del tiempo. Perpetua. Y no quepo ya de asombro, de la belleza y el horror que es este continente. Estando aquí todo pareciera un engaño, como si la montaña nos hiciera vivir ilusiones, sabiendo ya de antemano nuestro destino.
Potosí, Bolivia, enero 2007