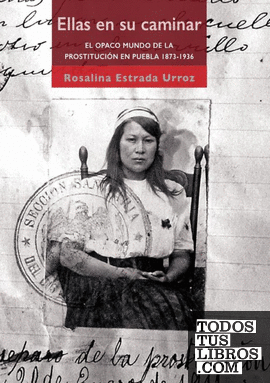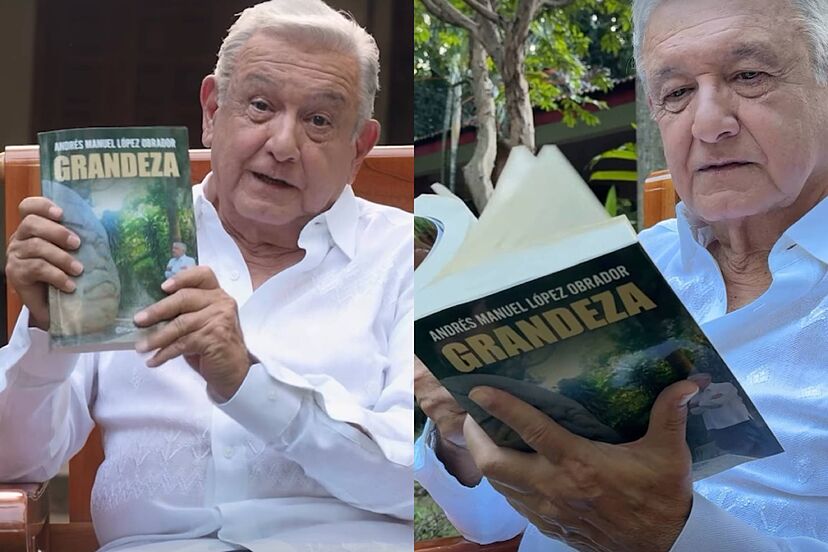Dedicado a l@s jóvenes universitarios que cerraron el paso a la estupidez impidiendo la “conferencia” de un merolico llamado Esteban Arce.
Ellas en su caminar[1]
Es sabido que durante el periodo colonial se utilizaba el Catecismo del padre Ripalda, Jerónimo Martínez de Ripalda se llamaba el cura, para enseñar las primeras letras a los niños de ambos sexos en la Nueva España. En ese catecismo se mencionaba a la lujuria como uno de los siete pecados capitales y se la definía como “el apetito torpe a las cosas carnales”. En cambio, su opuesta, la castidad, se definía como “la inclinación a la pureza”.
Se consideraba lujurioso todo juego o acto sexual que no tuviera como finalidad la reproducción. Todavía al iniciar el siglo XX -comenta Rafael Barajas- cuando una pareja atenta a la doctrina cristiana del Catecismo del padre Ripalda tenía relaciones sexuales, solía pronunciar la siguiente frase:
“Señor, no es por vicio ni por fornicio
Sino para dar un hijo a tu servicio”
La fuerza de la evangelización durante el periodo virreinal y la poderosa influencia de las prédicas y las prácticas religiosas del catolicismo durante los siglos posteriores, lograron penetrar en el sentido común y en la vida cotidiana de la población mexicana, a tal grado que no se requería ni se requiere ser creyente para predicar el recato y el pudor, pues la moral laica ya había sido profundamente afectada por los valores religiosos.
El equivalente laico del Catecismo del padre Ripalda fue, durante la moral victoriana que predominó en el porfiriato, el Manual de urbanismo y buenas costumbres, escrito por el venezolano Antonio Carreño. El Manual consistía, principalmente, en un riguroso código de etiqueta social que elogiaba el pudor, exigía el recato y se pronunciaba en favor de la prudencia sexual.
Desde luego que las pudorosas indicaciones del Manual de Carreño no eran respetadas en amplios sectores de la población o, para decirlo de mejor manera, eran respetadas, pero no asumidas en su vida personal. Pensemos, por ejemplo, en el derecho de pernada que se practicaba entre los poderosos y muy católicos hacendados, o en la proliferación de la prostitución callejera, los burdeles, las casas de citas y las fiestas privadas, donde la llamada “gente decente” perdía repentinamente una restricción autoimpuesta, que ostentaba en otras circunstancias, para entregarse libremente a la satisfacción de sus deseos.
Tan sólo en la ciudad de México de finales del siglo XIX, cuando tenía apenas medio millón de habitantes, se habían registrado once mil prostitutas y existían 56 burdeles consignados. De esta ciudad provenían, de acuerdo con los datos que nos ofrece Rosalina, el 90% de las prostitutas en 1927, todas pertenecientes a la clase media, el resto eran de la ciudad de Puebla o de otros estados.
Refiriéndose a esa época comenta Carlos Monsiváis:
La vida sexual del porfiriato no es sino una prolongada escenificación de temblores, vicios, arrepentimientos y exámenes de conciencia. Culpa ante Dios, la sociedad, el sentido corporal, la satisfacción del instinto, el minuto de placer, la intensidad del orgasmo… los otros porfirianos, los de los burdeles y las tarjetas postales libidinosas y las figurillas de barro con penes gigantescos y las estampas acariciadas y desgastadas en la noche, y los soldados y los caballerangos acosados por señores armados de monedas de plata, estos otros porfirianos –si bien incapaces de proporcionarnos un clásico como el victoriano My secret life- le dieron a sus fantasías la dimensión más precisa: la desnacionalizada.[2]
La sensibilidad ciudadana a la que alude Rosalina, ofendida por la prostitución, se forjó precisamente en esta normatividad sintetizada tanto en el Catecismo de Ripalda, como en el Manual de Carreño. Ambos caminan tomados de la mano en la moral pública y, por supuesto, también en los reglamentos de sanidad y en los de policía y buen gobierno. Es decir, en esta reglamentación urbana se combinan, la vigilancia y el tratamiento sanitario de las infecciones venéreas, con la inspección y la sanción policiaca, dando lugar, finalmente, a una política recaudatoria de la que se beneficia económicamente el siempre honorable ayuntamiento.
Pero el análisis y las reflexiones en este libro van más allá de la práctica de la prostitución, ampliando la perspectiva a una disputa por los espacios urbanos y los ambientes sociales entre la virtud y el vicio.
Rosalina ha hecho una revisión de los reglamentos que comienzan a proliferar en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. Reglamentos que tienen la pretensión de establecer un orden en calles y recintos en los que se considera pueden desarrollarse conductas antisociales que atentan contra las buenas costumbres, sustentadas, por supuesto, en una familia monogámica, patriarcal, católica, honesta y trabajadora, atenta al vestir, al hablar y comportarse correctamente, es decir con decencia y decoro, que no se permite excesos de ningún tipo, que todo la realiza con mesura y es respetuosa de las leyes civiles y de los mandamientos de Dios.
La fuente de la que brotó esta normatividad reglamentaria se inició con ese prospecto de emperador que fue Maximiliano de Habsburgo y duró hasta el periodo de Lázaro Cárdenas. El modelo lo propuso para México un tal Parent Duchatelete con el siguiente planteamiento: “La prostitución es necesaria, pero es peligrosa, en consecuencia, debe ser tolerada pero controlada, la vigilancia tiene como objetivo impedir el exceso”. Vigilar y sancionar, se podría decir parodiando a Michel Foucault.
Un siglo después, Georges Bataille, observando el forcejeo entre la contención y el deseo, escribiría: “La carne es en nosotros, ese exceso que se opone a la ley de la decencia”.
Este orden ideal imaginado por la normatividad reglamentaria es subvertido en espacios públicos y privados por personas que lo transgreden cotidianamente. Cantinas, tabernas y pulquerías, burdeles, casas de citas, cabarés, teatros, callejones oscuros, calles y parques sin vigilancia son espacios que se prestan fácilmente a la propagación del vicio y la prostitución.
Sin mencionar la multitud de iglesias construidas en barrios y colonias desde cuyos púlpitos y confesionarios se difunden los valores y conductas “correctas, normales, mesuradas decentes y decorosas”, la prensa de la época se erige también en autoridad moral señalando aquí y allá las desviaciones, las faltas y los peligros que corre el buen ciudadano y sus familias ante el desorden y el mal ejemplo que se propaga desde estos sitios donde se corrompen y pervierten las buenas costumbres.
El diario poblano El presente (1891) por ejemplo, a fines del siglo XIX señala a las prostitutas como “las verdaderas culpables” de la descomposición social, y el periodista dicta la sentencia: “como mujeres lúbricas deben ser expulsadas de todos los círculos sociales en justo castigo de su deshonestidad”.
Se alude en las páginas de estos periódicos a sus “mórbidas y tentadoras formas” que propician “la más desvergonzada licencia que impera en las costumbres y los vicios más repugnantes que se apoderan de los individuos”. De manera que, quienes asisten a los cabarés “integran una indecente amalgama de rateros, prostitutas, crapulosos y trasnochadores”. (La Prensa, 1919)
Estamos ante la propagación de un doble contagio, físico, por un lado, a través de las enfermedades venéreas, algunas de las cuales, como la sífilis, pueden ser mortales, pues hay que recordar que es una época en la que aún no se conoce la penicilina, y, por otro lado, un contagio moral que se debe combatir invisibilizando el mal ejemplo de las mujeres públicas. Desde luego, los regidores de salubridad y policía se encargan de clasificar y jerarquizar a estas mujeres estableciendo cuotas y multas.
De este modo las “meretrices” quedan clasificadas en dos tipos: “aisladas”, si trabajan por su cuenta, o “reclusas”, si están asignadas a alguna casa o burdel. Se las distingue en categorías de primera, segunda y tercera, correspondiendo a cada categoría una cuota mensual de tres a un peso. El criterio de esta clasificación no es la salud sino el gusto estético de sus jueces y la condición económica de las también llamadas “pupilas”.
El cuerpo de la prostituta está atrapado en una reglamentación médica y moral que lo escinde en dos propósitos correctivos: la salud y la ética. La prostituta es considerada una enferma de la carne y la conducta. Los padecimientos de su cuerpo y su actitud permiten un desplazamiento de la ley en el que se combinan las miradas del médico y el policía. El chancro sifilítico es el punto de confluencia de un discurso sanitario y legislativo, en él la salud y la moral se resuelven en una política de prevención médica, administración pecuniaria y preservación de las buenas costumbres.
Hace algunos años encontré en el Archivo Municipal una joya de humorismo involuntario a propósito de la política sanitaria para prevenir la sífilis.
Resulta que el gobernador de Morelos respaldó la iniciativa que se presentó por primera vez en el ayuntamiento de Puebla, en 1919, para combatir las enfermedades venéreas, diciendo lo siguiente:
Felicito al H Ayuntamiento por la aprobación del dictamen, puesto que, de ponerse en práctica, no estará lejano el día en que nuestra raza se encuentre libre del germen destructor de nuestra virilidad, y así marchar con el estandarte de las naciones púgiles al adelanto y al progreso, sin ver interrumpido nuestro paso por el traidor enemigo infiltrado en nuestras venas”.[3]
Se trata entonces, dice Rosalina, de higienizar la ciudad en los aspectos sanitarios, morales, visuales y estéticos y, a la vez, ejercer en la población, en especial en las clases populares, un esfuerzo civilizador. Debo recordar que, en Puebla, este “esfuerzo civilizador” se prolongó, por lo menos, hasta la década de los años sesenta o principios de los setenta, si mal no recuerdo, cuando existía un organismo llamado Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del Municipio de Puebla, cuyas funciones comprendían desde tapar un bache hasta censurar una película.
Al mediar la década de los veinte del siglo pasado se da un giro en lo que respecta a lo que podríamos llamar la geometría del pudor, que asigna espacios restringidos y condicionados para ejercer la prostitución. Con anterioridad, dice Rosalina, existía un perímetro de prohibición, ahora se determina una zona de tolerancia. El giro consiste en hacer a un lado la idea de un radio en torno al cual no debe haber centros de vicio y de este modo delimitar las distancias convenientes respecto de escuelas, templos, centros de trabajo etc., ahora se trata de asignar toda una zona de tolerancia donde pueda practicarse este oficio, donde las “infortunadas pecadoras” puedan entregarse libremente a ejercer su oficio, sometiéndose a los mandatos de las autoridades.
Desde luego que siempre son ellas, “las pecadoras”, las responsables de la descomposición moral, y no los clientes que acuden a ellas: son, la nueva versión de Eva que ofrece la manzana de la perdición a los inocentes Adanes que se acuestan en sus camas.
Rosalina revisó más de tres mil expedientes del Archivo Municipal, entre los años 1870 a 1927, en los que se registraron, por primera vez con fotografías, las mujeres dedicadas a este oficio y cuyas edades oscilaban entre los 10 y los 42 años. Aunque la edad mínima establecida era de 16 años, se encontraron registradas niñas entre los 10 y los 15.
Mirando con detenimiento las fotografías que muestran a las mujeres dedicadas a lo que hoy llamamos sexo servicio, vestidas con tal decoro y pulcritud, con trenzas y rebozos que sugieren un origen campesino, o peinados cuidadosamente elaborados y con semblantes serios, tímidos o asustadizos, resulta difícil imaginar que son ellas quienes incitan al “desenfreno orgiástico” que menciona la prensa para proporcionar placer sexual a quienes acuden a visitarlas.
La desproporción entre las notas periodísticas y lo que supongo ocurría realmente en los burdeles se debe, más bien, a que los textos periodísticos están escritos con un alarmado y alarmante criterio parroquial, que magnifica y exagera el ejercicio de la prostitución.
Me parece que los prostíbulos debieron cumplir una función relevante en la sexualidad de la época al crear un ambiente de desinhibición que sería censurado por la moral pública como libertinaje.
Es probable que en los cabarés se escuchara jazz y se bailara Charleston y que con unos tragos encima los poblanos se sacudieran su proverbial entumecimiento anímico. Probablemente el alegre reventón de los años 20 también impregnó la vida de los salones sociales en Puebla.
Las figuras del libertino y la meretriz se alzan como emblemas de irresponsabilidad, despilfarro, embriaguez, diversión y alegría malsana porque atentan también contra el deseable orden laboral y familiar. Imagino a Germán List Arzubide y sus amigos estridentistas, a la señorita etcétera o a los miembros de la llamada bohemia poblana, brindar por la felicidad y la belleza en esos antros de vicio tan detestables y al mismo tiempo tan envidiables para el buen ciudadano persignado y dócil.
[1] Texto leído en la presentación del libro de Rosalina Estrada: Ellas en su caminar. El opaco mundo de la prostitución en Puebla 1873-1936.
[2] Monsiváis Carlos, Barajas Rafael y Brito Alejandro, ¡Que se abra esa puerta! Sexualidad, Sensualidad y Erotismo, Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, México, 2017.
[3] Actas de Cabildo, archivo Ayuntamiento de Puebla, 1919, t. 615, exp. 15