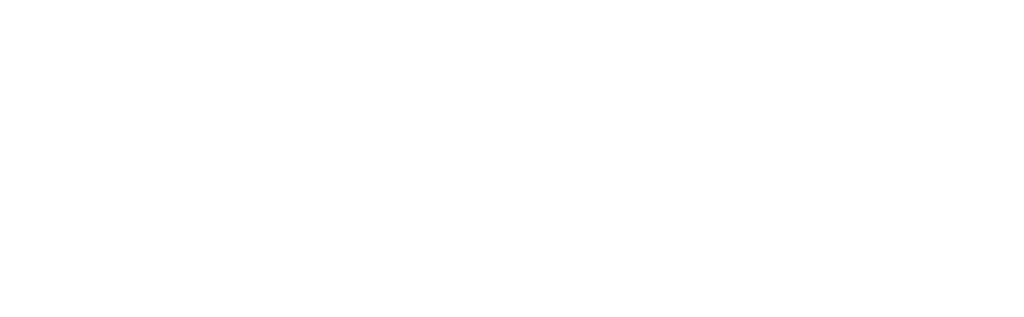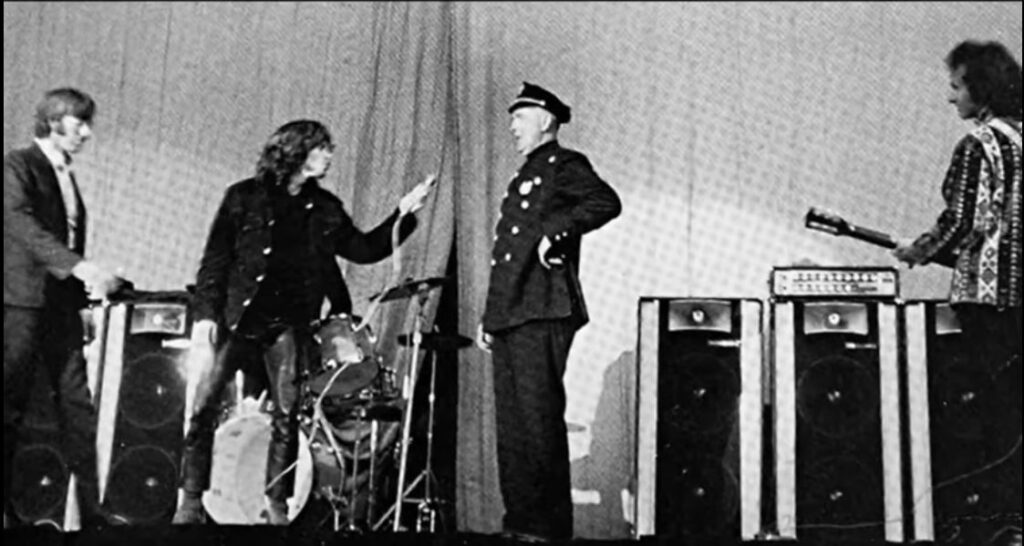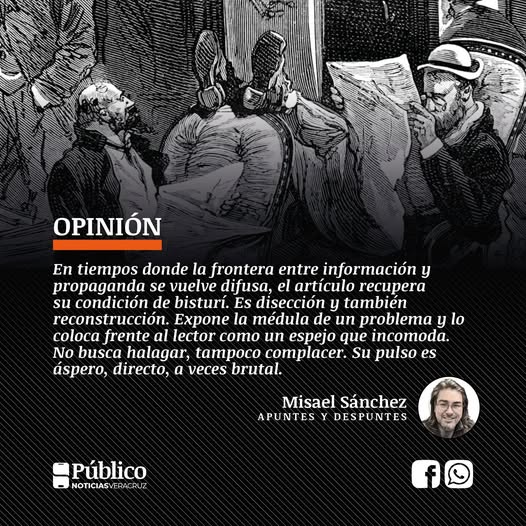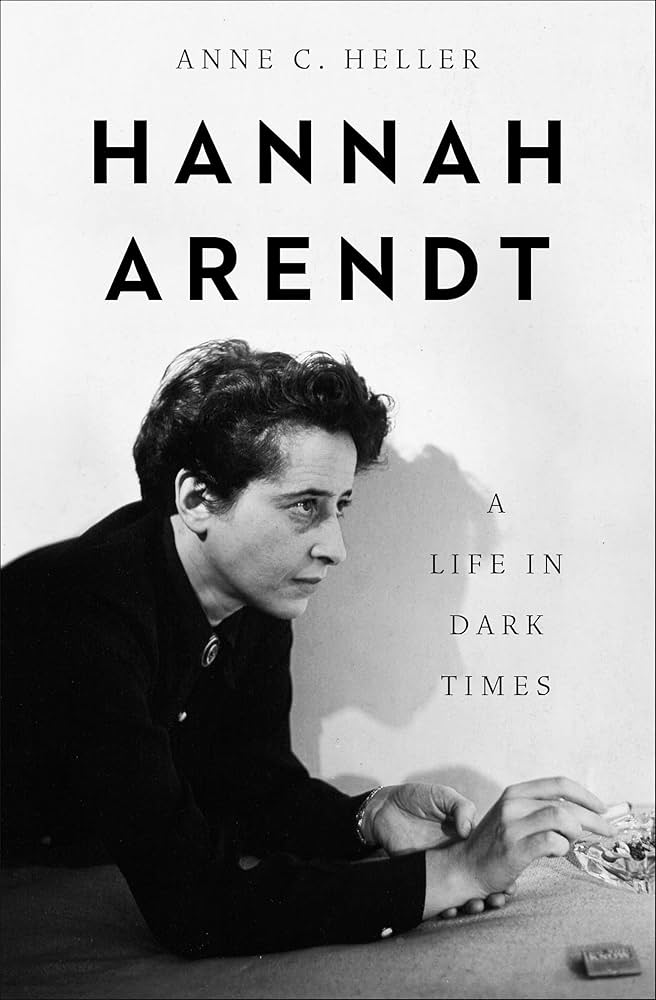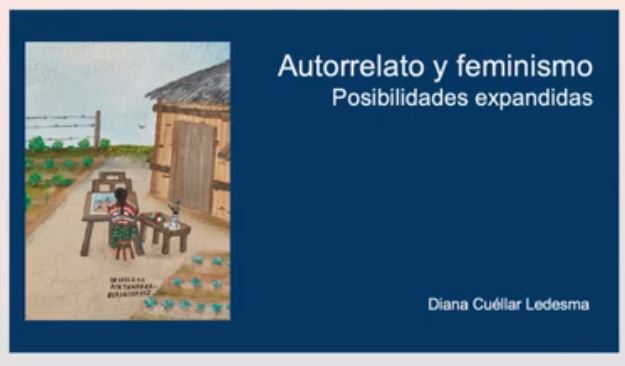Todas las ciudades se enferman de gente, se contagian, y la padecen. A las capitales siempre les da dolor de coches. A algunas, como la Ciudad de México, les cuesta trabajo respirar. Otras, como Buenos Aires, no pueden dormir. Bogotá no es la excepción: está enfermándose de lo mismo que se están enfermando todas hoy en día. Se recupera de una terrible enfermedad que le hizo derramar mucha sangre. Y creo que, como a veces pasa en esos casos, toma un poquito más de conciencia de sus padecimientos.
Miro la ciudad desde el piso 23 del Edificio Avianca, un rascacielos de los muchos que hay en la zona, cerca del Museo del Oro, del que huí por sus filas, el tumulto y las decenas de personas vendiendo de todo.
Detrás de mí hay esmeraldas encerradas en urnas de cristal. Delante de mí también hay muchas cajas de cristal, unas muy altas, otras grandes, otras pequeñas. Hay menos ocre que en el norte, pero lo hay. Los edificios le crecen a las capitales desde jóvenes; a Bogotá le salieron algunos rascacielos. Es normal, dicen.
De pronto, el multicolor aparece y se nota desde arriba: son sombrillas de los carritos ambulantes, cientos de ellas, en las esquinas, en los parques, en las peatonales, junto a las paradas del TransMilenio. Abajo de ellas, pequeños negocios informales con llantas de coche. Venden lo que sea. Parecen pequeños granitos, como los del sarampión. Es normal, dicen.
—Aquí nadie nos cobra por estar. No le pagamos a ningún grupo ni tampoco la policía nos molesta. Estamos aquí para trabajar—.
El comercio informal de la zona turística y la zona de negocios está vigilado, pero no regulado. Parece que lo quieren regular rentándoles carritos propios de la ciudad, pero se resisten. Si alguien lo intenta, se organizan, protestan, bloquean. Se cuidan entre ellos y cuidan a los visitantes.
—Porque, oiga, si alguien le roba, usted se queja y les dice a los demás que ya no vengan, y entonces nosotros perdemos. Por eso nos ayudamos—.
Las calles están llenas de coches. Los parqueaderos están llenos de coches. Hay edificios llenos de coches. Hay motos, muchas motos, filas y filas unas detrás de otras. Me advierten que si hago planes, los haga con tiempo, porque a ciertas horas los trancones —embotellamientos— son insoportables. Traslados de hasta hora y media, y otra vez motos y más motos también entrancadas. No pueden serpentear entre coches porque son muchas. Más filas kilométricas de coches y motos. Hay puentes y carreteras con segundos pisos, y más y más distribuidores para librar coches, pero están también llenos de coches. Capitales con las arterias tapadas. Es normal, dicen.
Veo los TransMilenio ir y venir por la ciudad. Desde arriba parecen pequeñas viboritas del clásico juego del celular. Este sistema de transporte (BRT, Bus Rapid Transit) se implementó en el año 2000 en Bogotá y se convirtió en el modelo para toda Latinoamérica. No fue el primero —su antecesor está en Curitiba, Brasil—, pero sí el más importante por crearse a gran escala y resolver un gran problema de movilidad. Como toda gran solución en todas las capitales, siempre resulta temporal: la urbe crece, la población aumenta y terminan como el metro de cualquier capital, rebasados, saturados. Es normal, dicen.
Pardea la tarde en el centro de Bogotá. Camino sobre la calle 12-B, entre los ríos de gente acostumbrada a esquivar a personas como yo, que mira hacia arriba y hacia todos lados, a gente que no trae prisa ni tiene que llegar a hacer algo. Algunos son turistas, otros somos periodistas.
En toda la calle hay joyerías, unas muy ostentosas, otras muy sencillas, unas detrás de otras. Me detengo a observar los precios por curiosidad en una vitrina, intento afinar la vista y distinguir los numeritos. De pronto suena una alarma en la calle, en todos los edificios. Suena muy fuerte. Pienso que está temblando, me paralizo un poco. La gente no parece compartir mi pánico. Ni la tierra se mueve.
Continúo mi camino. Algunas personas se arremolinan metros adelante, se detienen a observar. Del otro lado, en la acera, hay unos jóvenes forcejeando. Un hombre se acerca, somete a uno de ellos, lo empuja y lo conduce sometido sobre la calle. Se pierden.
Escucho rumores, escucho diversas explicaciones: que quiso robar, que hizo escándalo, que viene drogado, que se estaban peleando. Un vendedor ambulante en la esquina asegura que lo vio todo: quiso robarle a alguien, otro joven lo detuvo, y muy pronto llegó un policía encubierto y se lo llevó.
Al día siguiente pregunto a unos policías. Me explican que en varias zonas de la ciudad tienen instalado un sistema de alarmas, cámaras y botones de emergencia. Si una persona es sorprendida, las cámaras graban y rastrean, las alarmas suenan y cualquier ciudadano está autorizado para detenerla mientras llega la policía. Me dicen que suelen llegar rápido y detener. Que, a veces, si el agravio es fuerte, las personas “le dan palo”, pero casi no pasa.
Estoy consciente de mi sesgo de visitante y de que en la zona que camino la presencia policiaca es natural; los veo en todos lados, quizá por los abundantes vivos fosforescentes de sus uniformes. Sorprendo a dos policías en la carrera 6, rapeando y cantando una canción que escuchan en el celular. Son muy jóvenes, ríen. Me llama la atención que la mayoría de ellos siempre está sonriendo, pero no en una sonrisa de amabilidad de protocolo, sino una sonrisa de disfrutar su trabajo. O así me lo parece.
Todo contrasta con las recomendaciones de propios y extraños. Me advierten que no ande por la calle después de las 8 p. m. o 9 p. m., e incluso que en algunas zonas me guarde tan pronto oscurezca. Porque la tranquilidad de la noche es también un marcado privilegio de clase. Me lo advertían poco en la Zona Rosa, donde las patrullas circulan todo el tiempo.
Un colega joven colombiano me cuenta que Bogotá de noche, en la periferia, es como Ciudad Gótica.
—Marica, es que pasa de todo, las peores cosas que uno piense—.
Me cuenta que una noche salió a una fiesta en un barrio del sur. Entre polas (cervezas), un joven local le confiesa que es “cazanazis” y le explica que, en algunas noches, salen a cazar skinheads, otra tribu urbana violenta. Tan violenta que se organizan a la salida de los estadios o canchas donde convergen personas migrantes de Venezuela y Ecuador para golpearles y agredirles.
Al saber cómo y dónde atacan, la tribu de justicieros les espera escondida entre árboles y matorrales. Les golpean igual y, a veces, como ellos a sus víctimas, casi les matan. Se lo cuenta a mi colega con la misma naturalidad que él me lo cuenta, entre sorbos de una Club Colombia que tomamos en la terraza del hotel, muy lejos del Bogotá profundo. Más tarde reencuentran al justiciero, bañado en sangre. Nadie pregunta más. Ni en la fiesta citada, ni en la terraza.
“Después de un año, y gracias al compromiso de toda la ciudad, la crisis de agua más grave en la historia de Bogotá ha terminado. A partir del sábado se levanta el racionamiento de manera permanente”, publica en X Carlos Galán, alcalde mayor de Bogotá.
Veo pequeños detalles que me hacen suponer que es una ciudad mucho más consciente de su huella ambiental. Veo menos botellas de plástico, veo menos desperdicio de recursos. Me cuentan que ha habido muchas campañas de reducción de uso de icopor —unicel—, y parece que han funcionado.
Parece, al menos, una ciudad que quiere tomar sus medicamentos para no contagiarse de lo que las otras capitales están gravemente enfermas.
Prendo las noticias por la mañana. Es CityTV, el noticiero de televisión propiedad del histórico periódico El Tiempo. Refieren algunas riñas y un homicidio. También muestran el video de un “motoratón”: personas a bordo de motocicletas que roban carteras y celulares. Más tarde, camino al aeropuerto. Lejos del centro y la zona de negocios, veo a unos policías revisando y cateando a dos chicos en motocicleta. Sigo tomando nota.
Continúa.