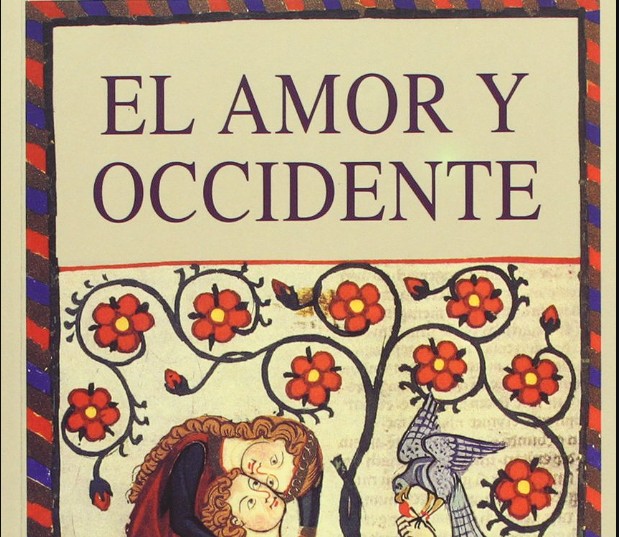Mundo Nuestro. El cuadro del pintor Luis Coto (Toluca, 1830), da buena cuenta de lo que el cronista Ignacio Manuel Altamirano vio con sus propios ojos en ese andén del Ferrrocarril Mexicano, inaugurado por Benito Juàrez en las Fiestas Patrias de septiembre de 1869. La crónica es un relato impecable del país de entonces, y más de la ciudad de Puebla, apenas terminada la era de las guerras de la Reforma y el Imperio y ya rumbo a las guerras por el poder en la década siguiente, de las que derivaría el omnipresente Porfirio Días como gran patriarca de la nación mexicana en el final de ese siglo XIX.
La Estación de Buenavista. Partida del Presidente de la República para Puebla. El vagón de honor. Llegada a Apam. Llegada a Santa Anna Chinantempan. El Gobernador Lira y Ortega. El Cura de Santa Ana. La Guardia Nacional de Tlaxcala. Panzacola. Llegada a Puebla. El chubasco. La felicitación. Los alojamientos. Nuestra providencia en Puebla. El palacio episcopal y el señor canónigo Martiarena. La bohemia literaria.
La estación Buenavista a las diez de la mañana del 16 presentaba un aspecto encantador: las tropas, vestidas de gran uniforme, formaban valla hasta la escalinata del paradero, ya un lado y otro de esta valla un océano de cabezas vivientes se agitaba presentando una diversidad infinita de semblantes, de trajes y de colores. Millares de apuestas damas estaban sufriendo allí el sol y las incomodidades del tumulto por tal vez ver partir el tren de las diez.
Igual número de caballeros les hacían compañía, y las gentes de las clases más humildes se precipitaban también como un torrente desbordado inundando la plazoleta de Buenavista y las calles adyacentes. Más de seiscientos carruajes, sin duda alguna, se mezclaban entre la multitud formando verdaderas barricadas, que eran asaltadas por los curiosos para ver mejor lo que pasaba en la estación, pues es de advertir que muchedumbre y coches se detenían ante la verja de madera que separaba la plazuela del lugar del paradero y que estaba defendida por un buen número de centinelas. Por allí no pasaban sino los convidados y a pie; más allá y dentro de la estación estaban colocadas las piezas en batería para hacer la salva cuando saliera el Presidente, y el lugar se hallaba más despejado, gracias a las precauciones tomadas por la policía.

La casa de la estación y los trenes todos estaban adornados con banderas nacionales, gallardetes, festones y guirnaldas. Una música militar hallábase situada junto al vagón del Presidente, y en fin, todo estaba dispuesto para honrar la presencia del Primer Magistrado de la Nación y demás funcionarios de los supremos poderes federales, que debían partir en tren.
Nosotros, en unión de nuestros inseparables compañeros de la prensa y la literatura, fuimos a tomar asiento con toda calma y anticipación en los vagones respectivos. El orden de colocación de los convidados era el siguiente: inmediatamente después del a locomotora que debía de remolcar el tren, estaban los vagones en que iba la guardia de policía y después los de los invitados particulares, es decir, que no tenían carácter público: allí iban también las familias: luego seguían los vagones de los diputados y magistrados de la Suprema Corte de Justicia, y al último el del Presidente y Secretarios de Estado.
A las diez, un gran rumor nos anunció que el Presidente se acercaba: las bandas militares batieron marcha, las músicas hicieron oír los acentos del himno nacional, los soldados presentaron las armas, y la artillería hizo la salva de veintiún cañonazos que previene la ordenanza. El humo comenzó a desprenderse en gigantescos penachos de la chimenea de la locomotora, el vapor dejó escapar sus agudos silbidos, y a las diez y cuarto el tren partió para Puebla, en medio de una aclamación universal, y el precedido de una locomotora correo que a una distancia de quinientos metros caminaba delante para prevenir en caso ofrecido cualquier peligro en vía férrea.


Pinturas de José María Velazco. Detalle de “Citlaltépetl, 1897”
Pronto desapareció a nuestra vista la hermosa México con sus grandiosas torres, sus soberbias cúpulas y sus inmensos jardines y calzadas; pronto también dejamos atrás la Villa de Guadalupe, con sus colinas desnudas y pedregosas; las llanuras cada vez parecían menos verdes y habitadas, y sin detenernos en ninguna de las estaciones anteriores a Apam, entramos en esa vasta faja de plañíos que se llaman los Llanos de Apam, y que recuerda por su uniformidad, por su falta de arboledas, y por la forma de sus colinas achatada, los desiertos del norte. En efecto, en esa región de los vientos no se ve por todas partes más que el maguey en asombrosas cantidades, que forma la riqueza de los llanos y que mantiene la sangre de los cloróticos hijos de México, derramando todos los días su jugo vivificante en una Niágara de corambres que corre incesante desde Apam hasta las garitas, y se distribuye inmediatamente en los infinitos receptáculos, a donde el pueblo se precipita a saborear el sagrado licor.

Cuando nosotros veíamos las llanuras estériles de Apam, en donde el sol parece abrasar la tierra, y en donde el viento levanta remolinos de encendido polvo, semejante al simoun de los desiertos libios; cuando por toda compensación no se ofrecía a nuestra vista fatigada y, por decirlo así, sedienta, más que el verde triste de las pencas del agave insuficiente, incapaz de ofrecer a quien no lo conozca un refrigerio, no pudimos menos que comparara a la famosa Xóchitl histórica o legendaria con aquel caudillo de Israel, que acosado por su pueblo para que le diese agua, la hizo brotar de una peña al toque de su vara de mago. ¿Qué otra cosa ha sido la princesa Xóchitl sino el Moisés del pueblo azteca, sacando del corazón del ingrato metl el blanco y sabroso neuetli que había de apagar la sed de los indios, no solo en aquel instante sino en el tiempo futuro, y como diría el cura de Apam, predicando sobre ese éxodo azteca, hasta la consumación de los siglos?
Parecere mentira, nos decía un compañero, que lo que trastoma las cabezas allá en la hermosa capital de México, y ocasiona tumultos y bullicio y agazara y aún pronunciamientos y trastornos de la República, salga de esta llanura tan silenciosa y tan triste, en que parece que ni el rugido de la locomotora halla eco, ni los pájaros nido, ni el viajero fatigado un lugar donde guarecerse. Uno que otro “manoir” feudal se levanta ceñudo acá y acullá ya grandes distancias. ¡Cualquiera diría al divisar esas mansiones que parecen encerrar a nobles de la Edad Media, que allá ha fijado su morada el orgullo aristocrático, que se rodea de homenajes y que levanta la cabeza sobre la multitud, como el castillo se levanta sobre las humildes chozas del pechero!
¡Cualquiera diría que hay allí sala de armas, heraldos, capellanes y bufones!
Pues no, señor, gracias a Dios, allí tiene su nido, cuando más, el descendiente del antiguo encomendero explorador de los indios; cuando más, allí pasa sus regalados días el gordinflón administrador de algún opulento capitalista de México., que vive a merced del neuetli; pero que ni por mal pensamiento ha creído conveniente poner en el escudo de su coche blasonado u maguey y un corambre como el símbolo de su alta nobleza.
Tal es el castellano de las mansiones feudales que se divisan en los llanos de Apam: y si no encontráis en esa especie de fortaleza sala de armas ni capilla, en cambio encontraréis tinacles, y carruaje, y acocotes: es la feudalidad del pulque, es la pulcocracia en su hermosa y desnuda sencillez; no como se presenta en México trasformada en nobleza de sangre, sino como la retrata la naturaleza, santificada por le trabajo, y verdaderamente ennoblecida por la utilidad. Pero id a decir eso a alguna locuela rica que debe sus joyas, su carruaje y su hijo al pulque, y os arrancará los ojos.
–¡Puff!—hemos oído exclamar a más de una joven elegante envuelta en sedas y en blondas, apartando el rostro al pasar por una pulquería, donde se entretienen haciendo libaciones algunos buenos hijos del pueblo–, ¡qué espantoso olor despide el lugar!
–Perdone usted, señorita y no lleve a la nariz el rico pañuelo empapado en esencia violeta, con un ademán tan aristocrático. Ese vino que despide tan mal olor, es el que ha procurado a usted los perfumados trajes que lleva. Si yo fuera dueño de la hacienda de pulques, aspiraría con voluptuosidad ese olor al que debería tan grandes beneficios.
Pero de repente el tren se detuvo y dio fin a nuestras filosóficas reflexiones; estábamos en Apam, o para expresarnos con más exactitud, frente al pueblo de Apam, que se divisaba a poca distancia con su pequeña iglesia triste y fea, con sus caseríos sucios y con sus callecitas solitarias; ni un árbol hay en ese pueblecito adonde quisiéramos que nos confinaran por que nos moríamos de tedio; ni un mal huertecillo, ni una enramada de calabazas ni de chayotes. Fuentes, Dios las dé; flores, sólo que se produzcan debajo de la tierra; francamente no sabemos qué diablos haya en ese Apam tan polvoroso y tan lóbrego como un nido de hurones.
Pero volviendo a la estación, solemne chasco nos hablaríamos llevando si no hubiéramos confortado nuestros estómagos con un regular almuerzo antes de meternos en el tren. Sólo hay en el paradero de Apam una mala cantina con media docena de tortas conteniendo en su seno los manimientos del día anterior, aguardiente rasposo como un cepillo de ropa; y más allá, una barraca levantada sobre un montón de piedras, que contiene una indígena fabricante de enchiladas y profesora de alquimia, pues convierte en chile, en masa, en cebolla y en carne todo lo que encuentra a mano; y aun así, fortuna es y grande poder conseguir de ella una de sus chalupas odoríferas, capaces de indigestar al padre Saturno.
Después de quince minutos de detención, el tren continuó su camino: ya entonces, nosotros, por una sonrisa de la suerte, nos encontrábamos metidos en el vagón del Presidente y de los ministros. Allí disfrutamos de las delicias de un lunch suculento, y con el bienestar que esto produce pasamos las oras muertas frente a Guillermo Prieto que se hallaba expansivo en el más alto grado por la misma causa.
Antes de llegar a Santa Ana Chiautempam, y apenas tocamos el lindero del Estado de Tlaxcala, nos encontramos al a Guardia Nacional del mismo, tendida a uno y otro lado del camino: estos soldados que, según su institución, no reciben prest ni hacen el servicio permanente, no tenían más uniforme que su humilde vestido de todos los días: pero aun así nos dio gusto ver a la guardia del pueblo, guardia modesta es verdad, pero no por eso menos digna de respeto y de aprecio, como que es la custodia de las leyes.
Semejantes soldados, como los de Guerrero, como los de Oaxaca y de Veracruz, luego que hacen su servicio se retiran a sus casas llevándose su fisil, y acuden tan pronto como se les llama con un tambor o con un simple aviso. El pueblo tlaxcalteca de hoy es patriota, leal, enemigo de revuelta y motines, y aunque pobre, parece tranquilo y feliz a la sombra de su Gobierno.
Al llegar a Santa Ana Chiautempan escuchamos un gran rumor: era el vecindario de allí y del os pueblos comarcanos y aún del mismo Tlaxcala, que había acudido en masa a ver pasar al Presidente: dos pequeñas piezas de artillería hacia una salva, y tres o cuatro músicas tocaban el himno nacional como Dios les daba a entender. Dos o tres compañías de Guardia Nacional, uniformadas, hacían los honores, y en las enramadas del camino se apiñaba literalmente la multitud. Veíase en todos los semblantes retratado el regocijo más puro y más espontáneo: las aclamaciones atronaron el espacio, y los ¡viva! a Juárez fueron universales y repetidos. El Presidente, profundamente conmovido, porque la verdad es que él se muestra un poco reservado delante de la multitud de las ciudades populosas, pero es expansivo, franco, y no oculta sus emociones en presencia del pueblo humilde y sincero del campo, fuertemente conmovido, repetimos, tuvo que salir a la pequeña plataforma del vagón para victorear al Estado de Tlaxcala, a la República y a la libertad.
Inmediatamente después se vio precisado a entrar de nuevo en el vagón para recibir al gobernador Lira y Ortega que con los funcionarios de su Estado venía a saludarle: es el gobernador el tipo más perfecto del hombre del campo en su más sencilla y buena expresión: se retratan en su semblante la honradez más acrisolada, la serenidad de una conciencia pura y la firmeza de principios de una alma republicana por organización; sin pretensiones, sin altivez, modesto como debe ser un funcionario demócrata, este hombre recuerda por su aspecto a la figura del inmortal Guerrero, y remontándonos más allá, la figura de aquellos republicanos de los antiguos tiempos que dejaban el arado para venir a gobernar un pueblo.
En obsequio a la verdad, el Presidente y los ministros parecen tener en tan alta estima las virtudes de un magistrado tan sencillo, que lo recibieron con las muestras del más grande afecto y respeto.
El no trajo discursos; comprendió con su buen sentido campesino que los discursos para un viejo son fatigosos, y se contentó con dar la enhorabuena en términos lacónicos pero con la vía férrea: luego se despidió, bajó del vagón y fue a confundirse entre la muchedumbre tlaxcalteca que le hizo un lugarcito como a cualquier hijo de Adán. Francamente nos dio gozo ver a un gobernador tan raro en estos tiempos, en que apenas ocupa un hombre la silla de un Estadito se convierte luego en una especie de duque de la Confederación alemana.
Momentos antes veníamos hablando con el ministro de Guerra, dándole noticia de un cierto cura de Santa Ana Chiautempan, que otra vez, cuando se inauguró el tramo de ferrocarril hasta ese pueblo, nos sorprendió por las ideas de verdadera ilustración que emitió en su brindis y repetíamos algunas de sus palabras conservadas en nuestra excelente memoria, que parecieron a todos dignas del mayor aplauso. Manifestaban deseos de conocerle, cuando, en unión del Gobernador de Tlaxcala, se presentó a felicitar al Presidente con una comisión del pueblo de Santa Ana. El cura dijo un pequeño discurso que llamó la atención a todos por su ilustración, por sus ideas verdaderamente cristianas y por el noble y puro patriotismo que campeaba en él: las palabras que acabábamos de repetir fueron oídas de sus labios en su sencilla elocuencia y dichas con una entonación oratoria que hace honor a su talento y a su educación literaria. El Presidente y los ministros quedaron muy contentos del eclesiástico, y esto es una prueba de que los pastores fieles a las máximas de progreso y caridad del fundador del cristianismo inspiran a los demócratas simpatías y respeto.
Una vez terminada la pequeña ceremonia oficial el pueblo siguió en sus aclamaciones, el Presidente salió por segunda vez de la plataforma, escuchó con bondad las alocuciones que varios hijos del pueblo le dijeron agrupados en su derredor, y se dio la orden de partir.
Nosotros estamos convencidos de que todas esas manifestaciones del sencillo pueblo tlaxcalteca fueron espontáneas y sinceras, porque el hombre que como Lira y Ortega es acogido entre su pueblo como un padre, parece incapaz de obligar a ninguno a tributar homenajes oficiales.
A poca distancia de Santa Ana Chiautempan y teniendo todavía a uno de nuestros costados la mole inmensa e imponente de la Malinche, coronada entonces de nubes, comenzamos a contemplar un paisaje más risueño y más animado. Estábamos caminando por el nuevo tramo de ferrocarril y entrábamos en el hermoso Valle de Puebla, capaz de alegrar por su belleza al más cansado viajero: se sentía la aproximación de una ciudad populosa: ricas y soberbias casas de campo se elevaban en la llanura, brotando entre los verdes sembrados a cada curva del camino. Allá se divisaba un pueblecillo con su alegre campanario y su blanco caserío: acullá se veía paciendo un rebaño sobre las lomas llenas de grama. Las vistosas y risueñas alquerías se sucedían unas a otras y parecían una familia dispersa en el valle, y como los centinelas avanzados de la gran ciudad. Extensas arboledas y numerosos arroyos serpenteando para derramar en la llanura las aguas de la cordillera, y las praderas cubiertas de vegetación, y chozas de labradores y pequeñas ventas bordando a lo lejos el antiguo camino carretero, y todo ese conjunto pintoresco y palpitante que parece como animarse con el aliento de un gran centro de población, iba desarrollándose ante nuestros ojos.
De repente nos detuvimos algunos minutos en Panzacola; allí encontramos detenido el tren de artesanos que había partido de México a las ocho de la mañana: los malaventurados estaban allí como en jaula. Con todo, su mal humor no debió haber sido mucho, pues nos recibieron con alegres vivas y exclamaciones.
No quedaron, sin embargo, contentos al vernos continuar antes que ellos nuestra marcha hacia Puebla, a donde nos aproximábamos.

Ya veíamos a la hermosa ciudad extendida a corta distancia, con sus altas torres y sus alicatados cimborrios que brillaban a los rayos del sol poniente destacándose entre el fondo oscuro de los árboles, semejantes a los minaretes de una ciudad oriental. Oímos primero un inmenso zumbido, y como el tren caminaba a todo vapor, a pocos pasos, pero todavía como a una milla de la ciudad, nos encontramos un inmenso gentío que nos esperaba en masa en pie sobre los dos costados del camino. Entonces la locomotora, cual si quiera saludar por primera vez con el acento de la civilización a la asombrada Puebla, lanzó un rugido poderoso que hizo estremecer los ecos del valle, agitó soberbia su regia corona de vapor y de humo, y rápida como el rayo, rodando sobre aquellos rieles vírgenes todavía, llegó hasta las puertas de Puebla en medio de los gritos inmensos de júbilo, del repique a vuelo de las campanas, de los acentos armoniosos del himno nacional y del estallido del cañón, cuya voz imponente no era entonces sino la respuesta pacífica a la voz dl vapor que saluda al Dios de las alturas con el himno del trabajo y trae paz a los hombres de buena voluntad.
En tales momentos, estamos seguros, no había un corazón verdaderamente mexicano, que no latiese con violencia a impulsos de una emoción poderosa: pocos ojos permanecieron secos, porque estas solemnidades del progreso y de la industria sólo dejan de conmover a los egoístas y a los mentecatos.
Una sola circunstancia vino a sacarnos de nuestro arrobamiento. La tarde había estado serena; aún se tenía en el cielo cuando llegamos un hermoso arco-iris; pero en los momentos mismos en que el gobernador del Estado de Puebla con su numerosa comitiva, precedida de los maceros y vestida de rigurosa etiqueta, se acercaba al vagón presidencial y saludaba al señor Juárez, las nubes se rompieron y descargaron sobre nosotros una catarata tremenda.
Era agua del cielo; por consiguiente, estábamos bajo buenos auspicios, y con un pagano supersticioso no hubiera tenido sino motivos de felicitarse, porque los elementos contribuían con lo que tienen de más poderoso y magnífico a la gran fiesta. Bajamos y nos refugiamos en la casa de la estación en la que tuvimos la ventaja de recibir el agua a chorros y coladita. Sobre más de cuatro de nosotros cayó el torrente por bueyes, pero en cambio nos daba el lodo hasta los tobillos.
La gente de los otros vagones permaneció en ellos hasta que cesó el temporal.
Dirigímonos enseguida al palacio, donde tuvieron lugar las felicitaciones de estilo.
Mojados como estábamos hasta los huesos, escuchamos los discursos y saboreamos las flores retóricas, enjugando nuestros cabellos y sintiendo deslizarse el agua por nuestros bolsillos, lo que nos quitó gran parte del placer literario que habríamos tenido en conocer la elocuencia angelopolitana.
Ni nos acordamos de lo que dijo el gobernador, pero ya se supondrá que manifestó el gran placer que tenía Puebla en recibir en su seno al primer magistrado de la Nación, y más todavía por el motivo plausible que le había traído desde México: el progreso, los ferrocarriles, el patriotismo, la futura prosperidad de Puebla, las instituciones, etc., etc., fueron los átomos oratorios que compusieron, uniéndose, esa pieza oficial.
El Presidente de la República contestó en breves pero significativas palabras, y su discurso estuvo lleno de sensatez y de patriotismo.
Pero pocas veces hemos oído expresarse al Presidente con tan fluidez y con tan felices conceptos.
Los demás empleados dijeron cada uno su speach y se disolvió la reunión, entrando el Presidente a sus aposentos.
Los demás, convertidos en dioses acuáticos, nos echamos a discurrir por esas calles de Dios en busca de albergue.
Depáronos la fortuna, o más bien dicho, la solicitud del gobernador, a una estimabilísima persona a quien encargó de alojarnos en nuestra calidad de ministros de la Suprema Corte de la Justicia ¡Oh! y como nos salvó la dichosa Fiscalía del grave peligro de ir a dormir en el pajar de un mesón, o de deber la hospitalidad a alguna vieja figonera de barrio, que nos hubiese sacado un ojo de la cara por el gran beneficio de hacernos dormir entre los insectos de la familia.
El Sr. Lic. D. José de Jesús Inzunza (¡Dios le dé la gloria!) fue nuestra providencia, y debimos a su exquisita bondad el habernos guiado al palacio del obispo, y el habernos presentado al digno y hospitalario Sr. Martiarena, canónigo de aquella catedral, el cual nos introdujo en los aposentos dispuestos para nosotros, es decir, para los magistrados de la Suprema Corte.
Debemos decir, para inteligencia de los lectores y amenidad de nuestra crónica, que la alegre bohemia literaria en cuya compañía habíamos ido, se había alojado entretanto en un cuarto confortable del bendito Mesón del Mercado, habitado en su totalidad a esas horas por una parvada de honradas golondrinas de México y de Puebla, cuyas maneras edificantes hacían recomendable desde luego aquel albergue, en nada diverso de la famosa venta en que se armó caballero el de la Triste Figura.
En efecto: las doncellas que allí se hallaban, parecían serlo tanto como aquellas que rieron en las barbas de Don Quijote al oírse apedillar tales; y en cuanto a cama, podía decir el rentero del Mercado a nuestros bohemios de la literatura, que amén del lecho, todo lo demás se hallaría en aquella con mucha abundancia; y también, que en esa choza tendrían seguridad de hallar ocasión para no dormir en todo un año, cuando más en una noche.
Los bohemios se albergaron resignados; pero sacámoslos nosotros del tamaño apuro, yendo a traerlos para trasladarlos a la espléndida mansión del obispo, donde les esperaba el confort con todas sus seducciones y delicias.
Allí estaban los departamentos de los ministros de Guerra y Hacienda, ¡magníficos! ¡magníficos!; luego seguían los de los magistrados de la Suprema Corte, que estaban amueblados con camas de bronce , mesas de mármol, grandes espejos y lujosos tocadores.
Francamente, todo esto nos pareció superior a nuestras exigencias, y preferimos habitar un departamento más modesto aunque no menos cómodo, en donde podíamos estar reunidos los susodichos bohemios en buen amor y compañía. Dejamos, pues, a los gravedosos magistrados en sus camas de bronce y sus sofás de brocatel, y nos metimos alegres en aquellos aposentos que bien pronto iban a convertirse en el santuario de la alegría y del bullicio.
¡Oh! allí nada nos hacía falta; teníamos lavamanos, y jarrones de cristal glacé, lindos tocadores, pomos de aceite de violeta, jabones de rosa, polvos para dientes, cosméticos y cuanto pudiera desear, no nosotros, sino la lotera más refinada; apetecibles camas de hierro y de bronce con buenos colchones, sábanas de Holanda y almohadones de pluma; y por último, tres criados inteligentes que esperaban nuestras órdenes cruzados de brazos.
¡Oh! la hospitalidad episcopal verdaderamente nos hizo amable el seno de la iglesia. ¿Quién era más dichoso que nosotros en Puebla?
Todo lo debimos al bueno y respetable canónigo Sr. Martiarena; a los cuidados del Sr. Romero Vargas y a la amabilidad del Sr. Inzunza.
No quedaríamos contentos de nuestra crónica sino incrustáramos en ella este voto de gracias que nos dicta el corazón.