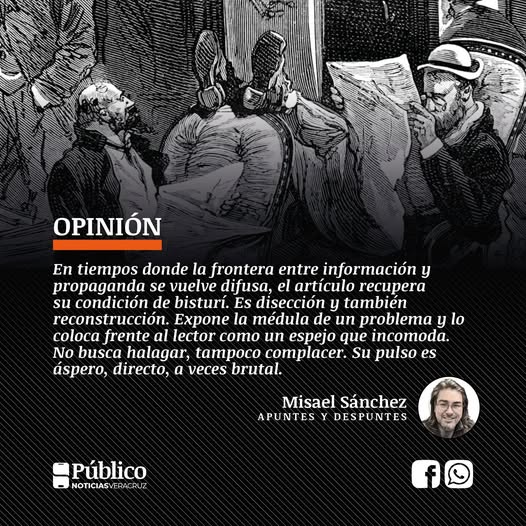El amoroso relato de un padre para su hija
En medio de sentimientos encontrados, Gaby y yo comíamos en Baldys Wraps, un mediodía de finales de abril, probablemente, o principios de mayo del 2000. Experimentábamos los últimos días fríos de la última primavera que viviríamos en Iowa City. La nostalgia que produce dejar un lugar en la que se ha vivido maravillosamente y se han entablado amistades entrañables se mezclaba con la alegría del retorno a Puebla y las ansias por iniciar una nueva etapa en nuestras vidas. Notaba a Gaby preocupada. No la invadía la tristeza.
– ¿Qué pasa? pregunté
– No sé cómo decírtelo.
– Pues tendrás que decírmelo; ya no hay vuelta de hoja. ¿Lo conozco? bromeé. Rió.
– No me baja.
– ¿En serio? dije con un arrebato de alegría que la sorprendió.
– Habíamos acordado que serían dos.
– Pues, coño, eso ya valió madre ¡serán tres! respondí con mi más puro vocabulario tabasqueño.
Gabriela Jimena tenía apenas cuatro años y meses; Jorge Emiliano acababa de cumplir su primer año. Sin embargo, gracias a ellos había descubierto que la paternidad es la experiencia más bella, a la vez que había podido conocer el amor absoluto. Gaby tenía que dar una de sus clases de español. La mía había terminado.
– Mientras das clase voy a la farmacia a comprar un Predictor.
– Podemos esperar unos días.
– ¡Ni madres! Voy, lo compro y cuando salgas, haces la prueba en el baño.
– ¡Estás loco!
No, no estaba loco; estaba ansioso por saber si efectivamente Gabriela estaba embarazada. No solamente la hora de clase de Gaby me resultó eterna, sino también el camino a casa. El viaje tomaba unos veinte minutos, pero me parecieron dos horas. Gabriela fue al baño, le tomó unos cinco minutos hacer la prueba, minutos en los que mi ansiedad era cada vez mayor. Salió del baño y no tuvo que enseñarme el Predictor, su cara de felicidad me hizo saber que estábamos frente a un tercer embarazo.
Lo celebramos, aunque el género ya no era relevante. Habíamos conseguido, ya, tener hijos de ambos géneros. Bromeé: esta niña va a ser de carácter. Habíamos planeado dos y ella dijo: ¡con permiso, aquí les voy! Reímos, pero la broma resultó profecía: desde pequeña, Danelia sabría lo que querría hacer en la vida y lo conseguiría. A su primera fiesta de disfraces asistió con un atuendo de cantante, con micrófono de plástico en mano. De grande voy a ser cantante. Reímos y se lo celebramos. Años más tarde, nos haría sudar la gota gorda a Gabriela y a mí: estaba decidida a ser cantante y no había marcha atrás.
Durante un viaje a Cancún, en las inmediaciones del estado de Veracruz, Danelia—tendría tres, cuatro años y aún viajaba en su silla de seguridad— sintió ganas de hacer pipí, por lo que nos urgió a detenernos donde hubiera algún baño. Sin embargo, circulábamos por una parte de la carretera en la que no había estaciones de gasolina. La última, había quedado atrás unos quince o veinte kilómetros aproximadamente, y no había trazas de que la siguiente estuviera cercana. Le pedimos que aguantara. Varios kilómetros adelante, volvió a pedir que nos detuviéramos. Ante las pocas posibilidades de que encontráramos un baño en los siguientes minutos, decidimos detenernos y Gabriela la bajó de la camioneta para que hiciera entre los matorrales. Sorprendida, volteó a ver a su madre y le dijo “pero aquí es para perros, ¿no?”.

Una tarde sabatina me acompañaba, con su cabecita sobre mi regazo —tendría unos seis años— a presenciar por televisión un partido del Cruz Azul, equipo del que he sido fan desde siempre y el que me ha proporcionado más sufrimientos que alegrías. Nada sorpresivamente, un delantero cementero falló una oportunidad muy clara de gol. Contrariamente a mi costumbre, no me exalté, permanecí callado. Ella, que en anteriores ocasiones había presenciado algunos de mis exabruptos de frustración, se incorporó intempestivamente, abrió los ojos demostrando estar muy asombrada y me preguntó: “¿no vas a decir ‘chinga tu madre’”?
En otra ocasión se me acercó y empezó a tocar y acariciar la papada que se me estaba formando. Jugó con ella un rato. “¿Cómo se llama esto papá?”, preguntó. “Papada”, respondí de inmediato. Volteó a ver a su madre, le tocó la parte y aunque la de ella era apenas incipiente —inexistente, digamos— dijo: “entonces, mamá, ¿la tuya es mamada?”.
Años después, cuando cursaba el quinto grado, asistí con ella a un campamento de fin de semana en la que los padres (hombres) debíamos acompañar a nuestras hijas a un encierro de dinámicas que resultaron divertidas a la vez que interesantes. Nos integramos en grupos, cuya cabeza debería ser una niña. Danelia no dudó en asumir el liderazgo del nuestro. Teníamos que adoptar un nombre de animal. Danelia sugirió Changos. Todas sus compañeritas estuvieron de acuerdo. Debíamos tener un lema. Danelia, de inmediato sugirió: el chango/que come mango/y que baila tango. Sus compañeras, felices, aplaudieron. A la hora de presentarnos todos, Danelia identificó al grupo y dio a conocer el lema. A los organizadores les encantó. Posteriormente, resultaría ser el lema ganador.
Estudiaba secundaria cuando inició sus estudios de canto. Era la niña más feliz del mundo. Empezó a componer. Escuchaba música todo el día. Hablaba de su futuro y se veía exitosa, ofreciendo conciertos por todo el mundo. Su madre y yo le celebrábamos su optimismo, su mente fantasiosa. En una de sus mejores tardes nos dijo: “aunque no me crean, los invitaré a mis conciertos y les enviaré mi avión particular para que los traslade”. Reímos y aplaudimos.
Cuando estaba por terminar la prepa y no le resultaban convincentes nuestros argumentos de que no nos opondríamos a que fuera cantante, pero que tendría que cursar una carrera universitaria, buscó la manera de seguir sus sueños sin que le pudiéramos poner trabas: encontró que el Liverpool Institute for Performing Arts resultaría satisfactorio para todos. Estudiaría canto y autoría asistiendo a una Universidad. Desarmados, aceptamos. Le sugerimos buscar una opción B. No, yo voy a entrar a LIPA. Sufrimos —Gabriela y yo— porque el instituto tenía una taza baja de aceptación. Ella, muy consciente —o más bien, terriblemente inconsciente— no palideció: estaba segura de que ingresaría. Lo consiguió.

El día que se graduó de LIPA recibió de manos de Paul McCartney tanto su diploma como el premio “SongLink Prize” a la mejor canción contemporánea (Miss Reality) escrita por un estudiante graduado. Ella había sido informada del premio un par de semanas antes, pero lo había mantenido en secreto porque quería que nos enteráramos—como ocurrió—en la ceremonia. Deseaba sorprendernos. Fue tal la sorpresa que no pude evitar gritar y aplaudir de manera estrepitosa. El compañero que estaba sentado al lado de ella en el escenario, a lo lejos, le preguntó, cuando regresó a su asiento después de haber recibido el premio, “¿es tu papá el señor de la corbata rosa?”. Ella asintió más apenada que orgullosa.
Cuando nos encontramos después de la ceremonia y nos abrazamos, le pedí que escribiera una canción infantil teniendo como personaje central a un chango que come mango y que baila tango. El juego de palabras sin duda me encantó, pero fue el lindo recuerdo que tengo de aquella mañana lo que me movió a hacer la petición. La felicidad embargaba a Danelia en el momento de la ocurrencia; aún más, cuando el lema fue declarado ganador. Mi solicitud le arrancó una carcajada y recordamos aquel momento; se sintió complacida. Me lo prometió.
Hoy cumple 25 años, casi dos años y medio después de haberse graduado: Sus dos promesas —trasladarnos en su avión; escribir la canción del chango que come mango y que baila tango— permanecen incumplidas, al menos hasta ayer, día en que este texto fue redactado.
¡Felicidades. Larga, productiva, plena y exitosa vida, amor mío!