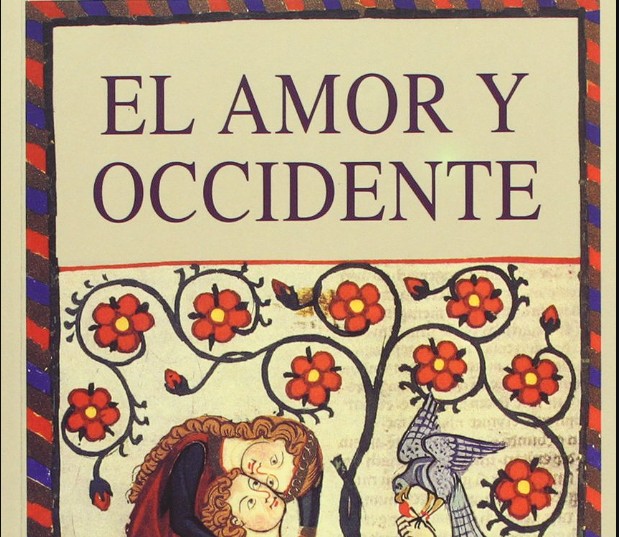Descendimos por las terrazas, algunas tan estrechas que había que caminar de lado. El suelo crujía bajo nuestros pies, no por seco, sino por saturado de historia. Cada peldaño era una página escrita con sales…
Me llamo Miguel. No tengo otro nombre. Hace más de veinte años, cuando el país aún se debatía entre la resaca del siglo XX y la resaca de sí mismo, caminé Hierve el Agua. No por la carretera ni por los folletos turísticos que prometen cascadas petrificadas y selfies con fondo de travertinos. Lo hice a pie, a campo traviesa, por senderos que no aparecen en los mapas, acompañado de un puñado de hombres curtidos: escaladores, arqueólogos, historiadores, funcionarios con botas de campaña, y uno que otro guía que hablaba más con los árboles que con nosotros.
No era una excursión. Era una pesquisa. Una expedición a un lugar que, más que sitio arqueológico o balneario, era un palimpsesto de siglos, un altar de piedra donde el agua no brota: supura.
Salimos de Mitla al amanecer, cuando el valle aún huele a leña húmeda y a tortillas que apenas despiertan. El primer tramo fue amable, veredas de tierra roja, nopaleras que se abrían como brazos espinosos, y un sol que se colaba entre los cerros como un ladrón. Pero pronto el terreno se volvió áspero. Las pendientes se empinaron, los matorrales se cerraron como muros, y el polvo se nos metía en la garganta como si quisiera quedarse a vivir ahí.
Uno de los escaladores, un tipo enjuto con cara de haber dormido en más riscos que camas, me explicó que estábamos entrando en una zona de piedemonte. “Aquí la montaña se deshace”, dijo, señalando las cárcavas que abrían la tierra como cicatrices. “Es como si el tiempo se desmoronara con cada lluvia”.
Avanzábamos entre terrazas naturales y artificiales, algunas tan antiguas que ya no sabían si eran obra del hombre o del agua. Los arqueólogos hablaban de sistemas hidráulicos, de canales que serpenteaban como venas abiertas por donde alguna vez corrió la vida. Yo los escuchaba a medias. Estaba ocupado en no caerme.
Cuando por fin llegamos al borde del anfiteatro natural, el paisaje me golpeó como un puñetazo en el estómago. Frente a nosotros, la montaña se abría en dos brazos de piedra blanca, como si quisiera abrazar el vacío. Entre ellos, una plataforma de roca viva, horadada por siglos de escurrimientos minerales, se extendía como un altar. Desde sus entrañas brotaban manantiales que, al contacto con el aire, burbujeaban con una furia silenciosa. No era agua caliente. Era agua que fingía hervir. De ahí el nombre: Hierve el Agua.
Uno de los funcionarios, un tipo con botas nuevas y mirada de PowerPoint, intentó explicar el potencial turístico del lugar. Habló de inversión, de desarrollo sustentable, de “poner en valor” el patrimonio. Los guías lo miraban con una mezcla de resignación y sorna. Uno de ellos, un viejo con sombrero de palma y machete al cinto, murmuró algo sobre los espíritus del agua. Nadie le respondió.
Descendimos por las terrazas, algunas tan estrechas que había que caminar de lado. El suelo crujía bajo nuestros pies, no por seco, sino por saturado de historia. Cada peldaño era una página escrita con sales, con sedimentos, con huesos. Los arqueólogos discutían si aquello fue un sistema agrícola o una salina prehispánica. Otros hablaban de un uso ritual, de un culto al agua, de montañas sagradas que paren manantiales.
Yo no sabía qué pensar. Pero había algo en ese lugar —en su geometría imposible, en su silencio mineral, en la forma en que el sol arrancaba destellos de las paredes calcáreas— que me decía que no estábamos en un sitio cualquiera. Era un santuario. Un testimonio de que, antes de que llegaran los conquistadores, ya había aquí una civilización que sabía domesticar el agua y esculpir la montaña.
Durante el descenso, uno de los historiadores —un tipo joven, con voz de seminarista y piernas de cabra— me habló de Roaguía, el nombre zapoteco del lugar. “Significa boca de piedra”, dijo. “O algo así. Pero también puede leerse como la entrada a la montaña”. Me gustó más esa segunda versión. Porque eso era Hierve el Agua: una entrada. A otra época, a otra forma de entender el mundo, a una relación con la naturaleza que no era de dominio, sino de reverencia.
Nos detuvimos junto a una poza. El agua era clara, pero no invitaba al baño. Tenía algo de sagrado, de intocable. Uno de los especialistas en supervivencia —un exmilitar que hablaba poco y observaba mucho— se agachó, metió la mano y la llevó a la boca. “Salada”, dijo. “Pero no como el mar. Como la tierra misma”.
Volvimos por otra ruta, bordeando el cerro La Lobera. Desde ahí, la vista era brutal: el valle de Tlacolula se extendía como un tapiz de ocres y verdes, y al fondo, las sierras se apilaban unas sobre otras como libros olvidados. El funcionario hablaba por radio. Los guías callaban. Yo pensaba en las terrazas, en los canales, en los pocitos que aún recogían agua como si esperaran el regreso de quienes los construyeron.
Han pasado más de veinte años desde aquel recorrido. Hoy, Hierve el Agua es un destino turístico con estacionamiento, baños y puestos de tlayudas. Pero cada vez que veo una foto en Instagram, con algún influencer posando frente a las cascadas petrificadas, me acuerdo de aquel viaje. De los pies ampollados, del polvo en la garganta, del viejo que hablaba con los árboles. Y de la certeza, tan clara como el agua que no hierve, de que hay lugares donde la historia no se cuenta: se pisa.
—
Redacción de Misael Sánchez / Reportero de Agencia Oaxaca Mx
Fragmento de “Yo, tú, él y sus cuentos”