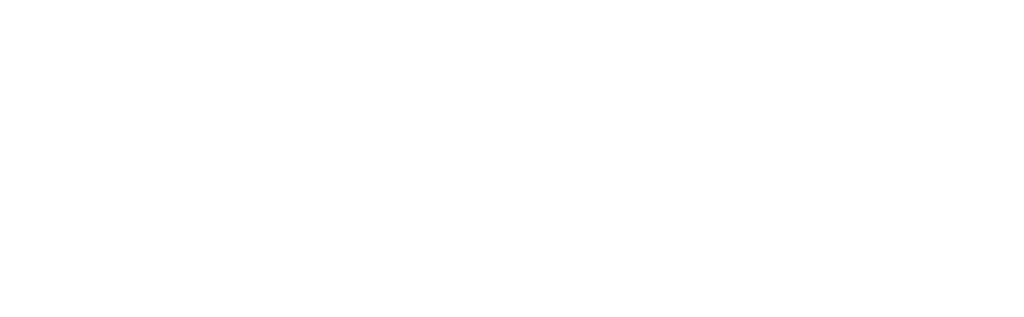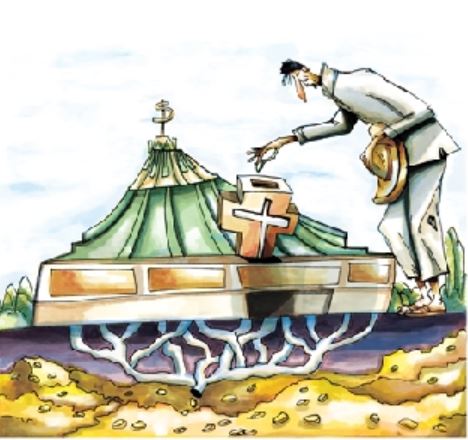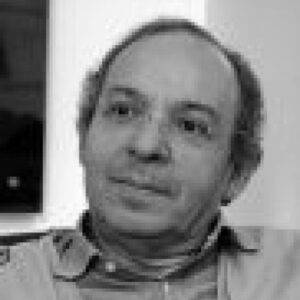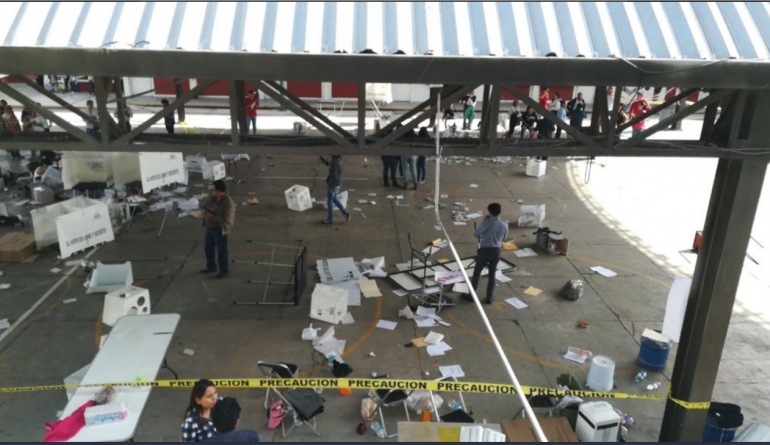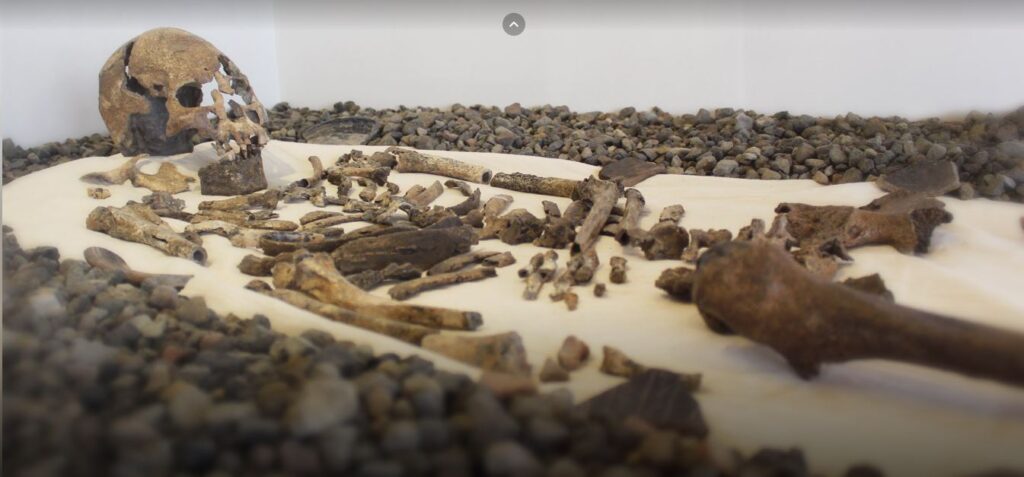La Iglesia y el milagro guadalupano
Es una rara tradición que los clérigos encargados del culto guadalupano no hayan sido “aparicionistas”, es decir: que no creyeran en la aparición de la Virgen Morena en el Tepeyac.
El 8 de febrero de 1887, cuando la Santa Sede otorgó su permiso para que la Guadalupana fuese coronada reina de México, el obispo de Tamaulipas, Eduardo Sánchez Camacho, se manifestó contra la ceremonia.
Coronar a la Virgen, dijo, “solo fomentará la superstición y la ignorancia en el pueblo”. Coincidió con él en esos años el mismísimo canónigo del Tepeyac, Vicente de Paul Andrade, también opuesto a la “superstición” (sus palabras) de la aparición de la Guadalupana en el Tepeyac.
En su argumento antiaparicionista, Andrade habló irónicamente de Juan Diego como el “gigante venturoso”, ya que el lienzo de la efigie guadalupana, la tilma del humilde elegido para la aparición, mide más de un metro ochenta, demasiado, dice Andrade para un indio de estatura regular.
Para impedir la coronación de la virgen de su capilla, Vicente de Paul Andrade hizo publicar la carta en que, años antes, el historiador Joaquín García Icazbalceta había concluido que no había fundamento histórico en el relato de las apariciones de la Virgen de Guadalupe.
En 1890, el historiador Francisco del Paso y Troncoso reveló que la pintura que se veneraba en el Tepeyac tenía un autor conocido en su tiempo: el Indio Marcos.
Los preparativos de la coronación siguieron adelante. En septiembre de 1895, la efigie fue devuelta al santuario del Tepeyac, durante la remodelación del lugar.
El día de la apertura del santuario remodelado, los fieles pudieron notar que había desaparecido de la imagen la corona dorada que hasta entonces había ceñido su frente.
Los canónigos del Tepeyac protestaron por la supresión. Acusaron al responsable de las fiestas, monseñor José Antonio Plancarte y Labastida, de haber comisionado a Salomé Piña, un reconocido pintor de la época, para que retirara la corona.
Años más tarde, en su lecho de muerte, el discípulo de Salomé Piña, Rafael Aguirre, confesó que Plancarte había llevado al pintor para que borrara los últimos rastros de la corona, pues se estaba decolorando y no podía aquello suceder en una imagen de origen divino. (La historia en David Brading, La Virgen de Guadalupe, Taurus).
Sacrilegio y milagro guadalupano
Guillermo Schulenburg fue abate de la Basílica de Guadalupe entre 1963 y 1966. Se hizo sacrílegamente célebre por su negación de Juan Diego, a quien, como sabe todo guadalupano, la Virgen de Guadalupe se le apareció en el cerro del Tepeyac, un sábado de diciembre de 1531.
Quien niega la existencia de Juan Diego, niega las apariciones de la Virgen. En cierto modo, niega a la Virgen. ¿Qué realidad puede tener la Guadalupana, patrona y reina de México, si se niega su aparición?
Negar la aparición parece negar el centro del culto guadalupano. Pero hay una veta del guadalupanismo eclesiástico que descree de la aparición sin descreer del milagro guadalupano.
Es una veta que hunde sus raíces en la aversión de los primeros evangelizadores a la mezcla de “falsas” deidades indígenas con deidades “verdaderas” de la fe católica.
Nada sino una mezcla de deidades indígenas y españolas era el culto novohispano de la ermita del Tepeyac: la hibridación de la Tonantzin indígena, diosa de la tierra, con la efigie de una virgen morena, trasunto católico de la virgen mora de Extremadura.
Como escribí ayer, en 1887, el obispo de Tamaulipas, Eduardo Sánchez Camacho, se opuso a la coronación de la Guadalupana porque “sólo fomentará la superstición y la ignorancia en el pueblo”. Y el entonces canónigo de la capilla del Tepeyac, Vicente de Paul Andrade, se opuso también.
¿Descreían estos clérigos del milagro guadalupano? No. Para estos clérigos del siglo XIX, como para el abate Schulenburg en el XX, el milagro del guadalupanismo no era la aparición física de la Virgen, sino su propagación espiritual en el corazón religioso de México.
La Virgen se habría aparecido a lo largo de los siglos en el corazón del pueblo, no en el cerro del Tepeyac. Y su mensaje no era el de un privilegio divino, sino el de un consuelo terrenal, tal como lo repitió Schulenburg, en más de dos mil sermones con la fórmula incantatoria, citada por Carlos Marín en este diario (Milenio, 20/7/09):
“¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No corres en todo por mi cuenta? Entonces, ¿qué puedes temer?”.
El milagro de fe colectiva sugerido por Schulenburg no necesita a Juan Diego. Es un milagro superior, puramente espiritual.