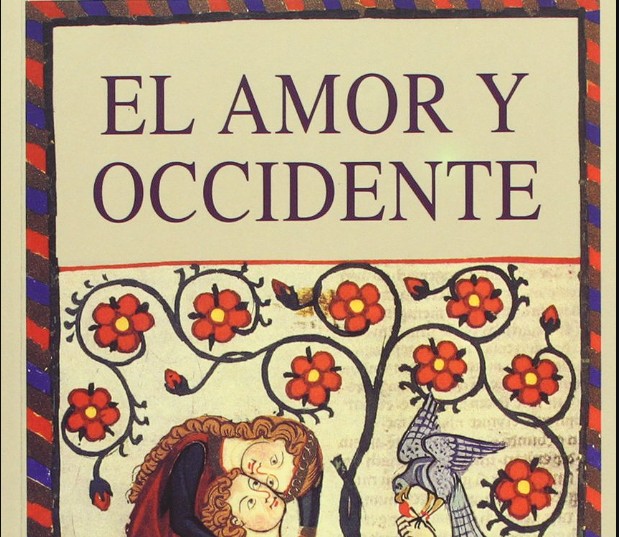Para Dolores Lozada Guarneros
Era noche aunque fuera de día y, pese al caluroso sol, la luna y las estrellas refulgían e iluminaban a aquel hombre que caminaba sin rumbo, sin saber qué hacer.
La solución era tan simple que parecía que cualquiera podría resolverla: un pinche médico que pudiera consultar a su madre.
Sin embargo, dada la gravedad y tras explicarles el caso, todos se negaban:
Le ofrezco disculpas, pero no consulto a domicilio.
Así fue con un prestigiado internista, con una famosa gastroenteróloga que había salvado de la muerte a la hija de un político. Y hasta los geriatras, cuyos pacientes eran de avanzada edad, se negaron a ir a la Romero Vargas.
Su madre pasaba del siglo, recién se había recuperado de un ictus, y ahora estaba escupiendo sangre por la boca. Tal vez tanto medicamento le había deshecho el estómago.
Ella nunca falló, siempre estuvo para él; él, en cambio, hoy no podía ayudarla.
No te preocupes, le dijo su hijo. Si la abuela fue capaz de recuperarse de un accidente cerebrovascular, cómo no va a recuperarse de un malestar estomacal.
Tal vez estaba exagerando, tal vez imaginaba un desenlace trágico que sólo estaba en su confuso cerebro.
Al sentir que fallaba, se metió a un templo a rezar a ese inmaterial Dios que siempre le escuchaba, pero que escasas veces resolvía.
Dios de misericordia que siempre brillas, obra en favor de mi madre, una de tus maravillas.
Tardó ahí como diez minutos. La noche-día transcurría como estaba predestinado por las leyes de la física.
Se sentó en una banca del zócalo a descansar.
Cerró los ojos. Cómo era posible que en está maldita ciudad no hubiera un médico para su madre. Un médico especialista para Dolores.
Escuchó un voz suplicante:
¿No me compra una docena de tlacoyos, señor?
Abrió sus ojos. La voz provenía de una anciana tan vieja como su madre. Vestía una larga falda, de su hombro colgaba una canasta con el alimento y su espalda la cubría un rebozo de hilo con bolitas en los extremos. Su piel estaba quemada por el sol, tenía unas facciones bien detalladas: un rostro pétreo. Y a su cabello lo dominaban las blancas canas. Sus rasgos tenían esa dignidad indígena, quizá provenía de uno de tantos pueblos que rodeaban la ciudad. Debía de ser de alguna de las Cholulas. Sin ser alta, se mantenía erguida, daba la sensación de estar frente a la escultura de una guerrera indígena. La anciana imponía.
Volvió a escuchar su voz:
¿No me compra una docena de tlacoyos, señor? Son de treinta y cinco pesos.
Buscó unas monedas para dárselas a la señora, pero sólo encontró una de diez pesos. Dorada, y se la dio. La mujer la tomó entre sus dedos.
Él se puso de pie, tomó esa mano curtida por el sol y la besó. Luego dijo:
Mi madre está muriendo y ningún médico quiere ir a verla.
La mujer respondió:
Todos vamos a morir, señor. A mi hijo hace un mes lo atropelló un coche y lo mató.
Señora, dijo el hombre, por favor recé por mi madre.
Sí señor, que Dios recoja a su madre para que no sufra, dijo, y lo miró misericordiosa como una madre ve a sus hijos cuando están afligidos.
Él se conmovió y las lágrimas asomaron a sus ojos. Era como si su madre lo consolara.
La gente alrededor desapareció.
Él agradeció ese gesto de ternura de la anciana.
Ella buscó en su canasta y le dio una bolsa de tlacoyos.
Aunque él los rechazó, ella lo convenció: yo se los regalo para que coma y no esté triste. Lléveselos, suplicó.
El hombre tomó el alimento, dio la espalda a la mujer y se alejó.
La luz de la tarde volvió a resurgir, las personas volvieron a aparecer y a caminar en ese caos humano. Dios en la Tierra, había regresado por un instante.
(Imagen de portadilla tomada de pinterest)