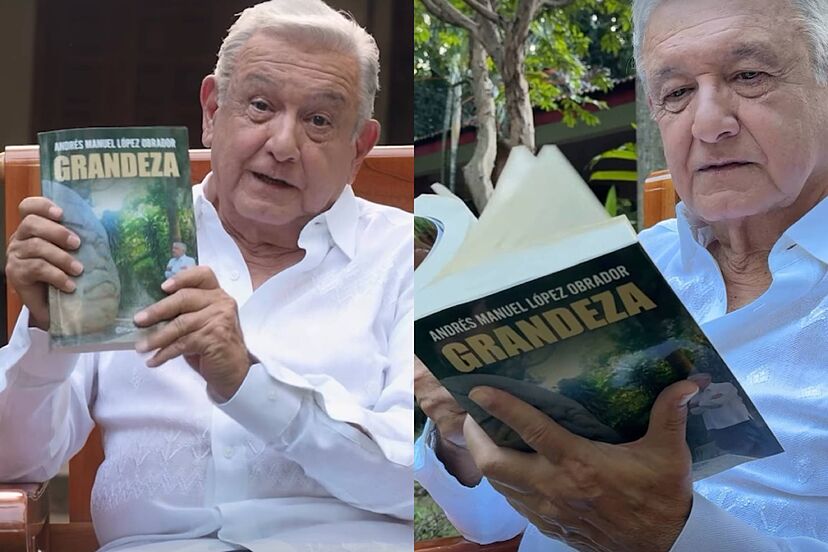El viejo periodista decía —casi con sorna, casi con cansancio— que un día contaría cómo se negociaba la nota de ocho columnas, cómo se convencía al editor en turno para que un asunto menor se convirtiera en escándalo. Lo decía como quien guarda un secreto inútil. En realidad, lo que tenía importancia no estaba en el tamaño del encabezado, sino en la vida que transcurría alrededor de la redacción. Y eso, lo sabían todos, nunca iba a caber en ocho columnas.
El periodismo, en provincia, era un oficio áspero y mal pagado. Un trabajo que nadie escogía por dinero. Salario mínimo, café aguado, cigarro barato y una libreta que nadie más entendía. Ese era el equipo del reportero común. No había héroes, solo hombres y mujeres que corrían tras la noticia sobre las ruedas –agujeros— de sus zapatos gastados y un lápiz o una pluma Bic. Se lo tomaban en serio porque no había de otra, aunque en el fondo sabían que era un oficio ingrato. Y, sin embargo, qué satisfacciones daba.
La vida de un reportero de aquellos años no se entendía sin la miseria cotidiana. El teléfono público que no funcionaba, la máquina de escribir atascada, la redacción con olor a sudor y tinta. A veces llegaban órdenes de trabajo, cinco o seis en un mismo día, que eran como mandamientos imposibles de cumplir. El buen periodista aprendía pronto a seleccionar: una nota fácil primero, el resto para después. Lo demás era simulación. El director ya había cobrado el convenio con el ayuntamiento, así que tampoco presionaba demasiado.
. La relación con los funcionarios, los favores, las filtraciones. El que perdía la fuente, perdía la chamba. Era así de simple.
Pero el verdadero periodismo se colaba por rendijas más pequeñas. El hombre que llegaba a la redacción con la cara desencajada porque no lo atendían en el hospital. La mujer que pedía que alguien escribiera de su hijo desaparecido. El campesino que exigía agua para su pueblo. Historias mínimas que nunca saldrían en portada, pero que sostenían la dignidad de aquel oficio.
El joven aprendiz solía creer que un periodista escribía sin errores. Falso. Se escribía mal, mucho y seguido. Se corregía sobre la marcha, con tachones y gritos del jefe de información. El texto salía como podía. Y, aun así, había en ese caos una extraña grandeza. Nadie escribía por dinero, ni por fama. Se escribía por la convicción de que alguien debía contar lo que pasaba. Aunque fuera mal contado.
Había también un arte silencioso: el de callar. Callar lo que podía costar caro. Callar porque el dueño del periódico no quería problemas. Callar porque el reportero necesitaba comer al día siguiente. Ese silencio, que parecía cobardía, era a veces prudencia. Y a veces, simple resignación.
No faltaba el reportero que llevaba cinco notas en contra de los amigos del director. Nomás. Para ver cómo se veía la edición sin su nombre. Cosas de egos.
El viejo periodista, que lo contaba con una mezcla de ironía y nostalgia, recordaba cómo aprendió a administrar su tiempo: una nota al día, y con eso bastaba para sobrevivir. El resto del tiempo era para mirar, escuchar, estar en la calle. Porque un buen reportero no escribía todo lo que sabía; solo lo suficiente. Para eso tenía una batería de fuentes.
—El periodismo, muchacho, es como un juego de cartas marcadas —decía—. Te sientas a la mesa, sabes que vas a perder, pero igual juegas.
Lo decía con la seguridad de quien conocía las reglas. Y también con la certeza de que, a pesar de todo, había valido la pena. Porque cada tanto, muy de vez en cuando, una nota cambiaba la vida de alguien. Treinta años después escuchamos a personas diciendo que el reportero salvó la vida de un abuelo. Una publicación obligaba a un funcionario a actuar, o lograba que atendieran a un enfermo, o que un juez abriera un expediente. Era poco, casi nada. Pero en ese “casi nada” se justificaba el oficio entero.
Hoy, cuando lo cuenta, nadie le cree. Hablan de grandes periodistas, de investigaciones épicas. Él se limita a encogerse de hombros. La verdad es menos espectacular: un periodiquito de provincia, reporteros mal pagados, historias mínimas. Y, sin embargo, ahí estaba la grandeza.
El viejo, con una sonrisa ladeada, siempre remata igual:
—El periodismo se trata de eso, carajo. De trabajar sin creértela. En cuanto te lo crees, dejas de ser periodista y te conviertes en empleado del poder. Y ese día, muchacho, estás acabado.
Después apaga el cigarro, toma la libreta y se marcha como si aún tuviera que cubrir la nota del día siguiente.
++++
Redacción de Misael Sánchez / Reportero de Agencia Oaxaca Mx