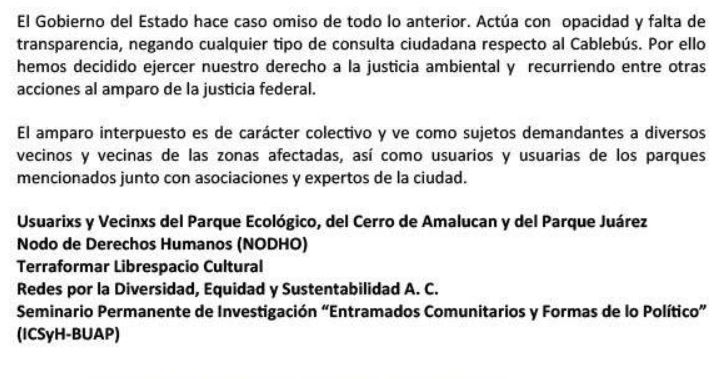Desde un banco frente al Arco del Triunfo, la vida cotidiana de Barcelona revela su Babel contemporánea: inestable, múltiple y profundamente humana
Voy de una universidad a otra. Tengo tiempo. En la Línea 1 del Metro de Barcelona veo la estación Arc de Triomf. No siempre uno tiene tiempo de leer o saber todo de una ciudad antes de llegar. No sé mucho, no sé nada. En tiempos de hiperbúsqueda en tiempo real, no he visto ni una foto. El mundo es más sorprendente sin internet en el celular.
Mientras llego, pienso justo en la diversidad. Escucho tantos idiomas al mismo tiempo, nunca domina alguno. A ratos —solo a ratos— quizá el catalán, pero el metro es esa gran Babel donde nadie está obligado a hablar el idioma del trabajo, el de la escuela, el más o menos oficial.
Finalmente llego al Arco del Triunfo, la puerta de entrada al paseo de Lluís Companys: una amplia plancha arbolada, rodeada de jardines, bancas, columnas y ornamentos cuidadosamente dispuestos.
Los turistas ignoran todo. Se amontonan en la parte frontal del arco, buscan “la selfie”, posan y posan. Poseen, porque hoy la selfie es la forma de adueñarse de lo que no te puedes llevar a casa. Es esa manera de afirmar la efímera propiedad del espacio, esa que compartes con cientos de miles en el mundo, pero que es tuya porque tú estás ahí y otros no.
La soledad es, a ratos, un privilegio. Hoy lo es. Mi gente duerme, mis hijas duermen, mi país duerme, y no tengo internet. Estoy solo en un pedazo de mundo que quiero contar… o contarme.
Una pareja asiática ha recorrido casi todo el paseo posando para una chica que les toma fotos. Dan vueltas, la muchacha ondea su vestido, se abrazan, celebran. Son jóvenes, son lindos. El lente de telefoto de mi cámara es mi gran cómplice: me cuenta más historias o me permite imaginarlas sin incomodar a las personas.
La historia que me quiero contar está ahí: en la diversidad, en la multinación, en las múltiples razones por las que tantas culturas convergen. No es ninguna novedad, es la realidad de las grandes ciudades, de las prósperas, de las culturales, de las industriales, de las turísticas. Y lo es de una ciudad como Barcelona, que lo es todo.
Dice Martín Caparrós que migrar es la solución de unos tiempos que no ofrecen soluciones.
Algunas personas llegan en avión, otras en trenes, otras más osadas cruzan un mar o un desierto. Barcelona es, como tantas, una ciudad en la que muchas, muchos, casi todos, llegan a ser otros, a dejar de ser para volver a ser.
Llegan para ser alguien que tenga más, o que sepa más, o que viva más.
A Barcelona llegaron miles de migrantes del interior de España tras el franquismo y el desarrollo de su industria.
En su época dorada de los 90, tras los Juegos Olímpicos, llegaron más, de todos lados: África y Medio Oriente principalmente. Aunque Barcelona parece acostumbrada a la migración desde hace décadas, hoy —como todos esos mundos, los primeros mundos— está agobiada de turismo y encimada de multiculturalidad.
Las casas no alcanzan, la vivienda es una crisis, y salpicados por las calles se encuentran gritos desesperados de “Turistas go home”.
Sigo escuchando, observo, pregunto. Un bangladesí me ofrece llaveros por un euro, mientras un ritmo intenso invade todo el paseo. Un joven golpea con corazón y destreza un darbuka al pie del monumento a Rius y Taulet. Se hace llamar Serpiente y es mexicano. Se gana la vida, viaja, también es shaman, porque todos salen de sus países para ser otros.
El paseo me da historias. Unas son explícitas, otras supuestas, incluso otras imaginarias. Y recuerdo mi privilegio de sentarme a ver a otras gentes, mientras la mía, mi gente, duerme.