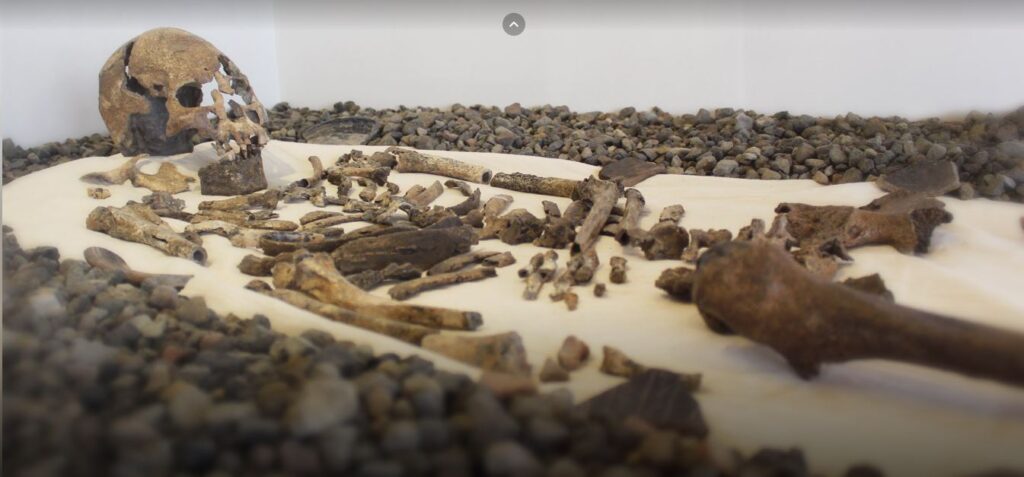En el año 2003 llegó a mis manos una reedición de la SEP-Era de El imaginador, primer libro de relatos de la escritora Ana García Bergua (ciudad de México, 1960), que originalmente fue publicado por Era en 1996. Se volvió uno de mis libros favoritos y de los más manoseados por mí en esos años. Lo dejé en un librero, en una casa en la que ya no hábito y ahora que he vuelto para ver cómo le va con tanta lluvia lo volví a hojear y volvió a emocionarme. Decidí transcribir y compartir el primer relato con el permiso de la autora Ana García Bergua, que me dice que ese libro “se perdió” y que prácticamente lo rescaté. José Amador
El Imaginador
Ya son varias las horas que llevo aquí en el linde entre este zaguán y la calle, sin poder salir pues la lluvia no para. He visto como la gente se aventura en el aguacero con la esperanza o la desesperación de llegar a alguna parte que no sea este zaguán inhóspito al que por cierto nadie entra, nadie que habite en el sórdido edificio que semeja una bóveda llena de nichos cerrados. No hay una sola luz en las ventanas que dan al patio, y parece que dentro de poco, si la lluvia sigue, los departamentos del primer piso van a quedar anegados, su parquet verdoso manchado por el lodo de la mugre que ha de reinar sobre las paredes y los muebles escasos. No es que los haya visto, pero lo intuyo. Llevo tantas horas aquí que no he tenido otro remedio que imaginar para matar el tiempo, Imaginar qué hay en cada departamento y solo he podido concebir departamentos tristes, oscuros y olorosos a guisos recalentados, pero llenos de niños. Parvadas enteras de niños correteando por salitas diminutas, destrozando los tapices y los enseres de plástico sin que haya alguien con tiempo o convicción, de detenerlos, ni siquiera con interés. Y me intriga pensar qué están haciendo ahora esos niños, dónde están sus madres solitarias o sus padres desesperados, dónde estará la mujer que, supongo, vive en el apartamento tres -el más pequeño- y que seguramente arraiga como puede a sus amantes a esa diminuta y asfixiante habitación hasta que salen empavorecidos dejándole como recuerdo, unos cuantos pesos, o unos gruñidos sonrientes mientras le hacían el amor. En el cinco ha de vivir una viejita porque hay flores y un canario que está a punto de morir en ese instante pues nadie cubre su jaula. En el ocho no hay siquiera una cortina junto a la ventana, y la puerta cerrada es parca y desinvita: un hombre ha de habitar esa penumbra que nada oculta porque nada enseña, un vendedor, un mecánico o un pintor despistado.
El agua ya me llega a las rodillas, y todas estas personas deberían de salir como hormigas de sus cuchitriles, pero sólo hay silencio y el canto de la lluvia que colma el patio. A lo lejos se ven las sombras de los buques, de autobuses repletos con gente subida al techo levantando sus vestimentas como banderas. Afuera si se escuchan gritos, gritos ahogados por esta lluvia que no termina. Quizá los habitantes del edificio están todos en la azotea, pero el agua me ametralla el rostro al tratar de mirar hacia arriba y no sé, no puedo saber dónde están esos niños que seguramente los días de sol en que el patio ha de ser rasgado por los tendederos, ensuciarán la ropa lavada con sus deditos pringosos, tirarán las sábanas al piso correteando alrededor de la ropa tendida, gritando y escondiéndose bajo las faldas de sus madres que los regañarán sin levantar la vista de sus manos callosas y afanadas en la espuma. Probablemente la mujer de tres se fue a la iglesia, y flota de rodillas entre las bancas sin dejar de pedir perdón por sus pecados, o bien solo ha ido a visitar a su hermana que vive en un piso alto y toma con ella café soluble mientras lloran juntas por el último hombre que huyó de su dominio tan limitado, en el que ahora su cama flota y se golpea con los burós y el lavabo. Espero que la viejita no haya muerto aún, su cadáver bañado por la lluvia y el gato trepado en alguna viga sin tener por dónde escapar hacia una dueña que viva unos años más. Y otros gatos de los que forman pandillas en los edificios lo han de estar llamando por su nombre de gato, lo invitan a un cobertizo seco y con ratas que alguno de ellos se encontró, pero el micho no puede salir, está condenado a perecer con su dueña.
No sé por qué sigo en este zaguán, si el agua ya me llega a las caderas. Será que a lo lejos solo veo gente nadando y ambulancias que flotan haciendo sonar su sirena, aunque de nada sirve que les abran paso. Avanzan tan rápido como el oleaje de la lluvia les permite, y lo mismo hacen los coches y los camiones. Da la impresión que en la calle el agua está más honda, el edificio de enfrente está cubierto hasta el tercer piso y he podido observar con paciencia cómo rescató un camión convertido en lancha a los inquilinos de aquella mole que hunde sus mármoles en el agua con cierta gloria. Pero de mi patio todavía se alcanzan a ver los mosaicos verdes, así de límpida y poco profunda, está aquí la lluvia. En este zaguán se ha de haber besado una pareja con desesperación, una pareja de desterrados buscando dónde ejercer su amor, hasta que seguramente la viejita saldría con su escoba para barrerlos del patio, con la misma indignación con que ha de barrer los vidrios rotos y las botellas de los borrachos, que a la mañana siguiente los niños miran con curiosidad mientras las madres gritan no toques eso te vas a cortar desde las cocinas grises y olorosas a huevo revuelto con jitomate. Pero siguen ocultas las madres con sus niños, los borrachos han de delirar en algún baldío y los amantes seguramente estarán ya separados cada uno en su propia inundación.
Estoy en el patio. Me asomo por la ventana del hombre y efectivamente veo un maletín que navega entre la silla y la cama. Nada más. Toco a las demás puertas y nadie me contesta. He gritado y solo recibo el eco de la lluvia. El agua me llega al pecho y me muevo con dificultad. Por suerte el agua es tibia y es una alberca límpida este patio. La coladera se dibuja clara entre mis pies. Cuántas cosas deben haber perdido los niños en esta coladera: canicas, pelotas, muñequitas de plástico que les regalaron a las más pequeñas en Navidad. Dentro de poco solo podré salir buceando a la calle, el zaguán va a ser cubierto pronto por la lluvia. Y todos los chismes que escucharía ese zaguán de boca de las madres y las viejas se van a disolver, quizás los pueda escuchar de tanto en tanto, movidos por las pequeñas corrientes que se forman en el agua verdosa. El canario flota inerte adentro de la jaula, y las plantas de la vieja se ahogan como si les hubieran encadenado las macetas al tallo. Pero no he logrado ver a la vieja por la rendija diminuta que deja abierta su cortina floreada. Por algunas ventilas empiezan a escapar los objetos de las casas, los cucharones que pendían de las paredes, los calendarios, platos,
de peltre. Una pelota roja escapa de la ventana del cuatro: hay niños, sabía que hay niños. Pero ¿dónde están? Yo he tenido que empezar a flotar, ya no hago pie en la lluvia.
El segundo piso rodea con un balcón el patio. Me he encaramado a él sin gran esfuerzo, gracias
al agua. Aquí hay más puertas y un letrero: “Se rentan habitaciones.” Pero no hay nadie, tampoco, y las puertas se abren con facilidad. Es un desfile de camas desechas, podría decirse como durmió cada ocupante, solo, acompañado, inmóvil, angustiado, si hizo el amor o fantaseó en solitario. Los pliegues de las sábanas relatan lo que ha sucedido, cada mancha corrobora una historia. Puedo ver cuántos cuerpos yacieron en cada uno, qué hicieron, si alguien lloró solo o frente a alguien que lo hacía llorar, si alguien cenó en la cama, si dos desayunaron juntos después del amor, si tres bebieron y se ahogaron bajo una misma sábana, si cuatro fornicaron por turnos, si después llegó un quinto y hubo pelea, si seis mataron a uno o a dos. El agua ya trepa por la escalera que ha de haber sido prohibida a los niños de abajo, este piso es de adultos y de muchos, un desfile de adultos que rentarían las habitaciones por días o por noches. Son pocas las pertenencias dejadas en cada una, y las pertenencias confirman las historias: un cepillo de dientes para el solitario, las medias y los platos de los que hicieron el amor, las botellas y los vasos de los que hicieron fiesta, los cigarrillos de los fornicadores, los lentes rotos de los peleoneros y el vacío desolador que dejó el crimen. Todo está ahí, y las sábanas empiezan a acoger el agua, dulcemente. Las sábanas que han de haber respirado al ser lavadas por las madres de los niños, a diez mil pesos la docena.
Salgo nadando al patio. Centenares de objetos que danzan sobre el agua verde me saludan: ropa, enseres de cocina, revistas, artículos de baño y juguetes, muchísimos juguetes pequeños, baratijas. En el fondo los muebles se golpean contra las puertas a medio abrir. Trato de mantenerme a flote sin que nada me golpee, la lluvia insiste, persiste, hace corrientes, remolinos. Llego a una escalerilla de azotea, y subo. Ahí están: todos juntos, refugiados bajo un cobertizo. Están las madres, la viejita y los niños, muchos niños. Y cuando me acerco a ellos son amables, me ofrecen un refresco, están guarnecidos y preparados para varios días. A lo lejos la ciudad ha quedado bajo el agua, ellos parecen haber recibido aviso, han sabido de antemano que la lluvia no quiere cesar. Y han encendido un fuego. Apenas me doy cuenta de que el edificio brega, avanza por las calles, y el hombre -el hombre solo del maletín- lo capitanea. Me invitan a sentarme. Dicen que, con suerte, en un par de días estaremos en Toluca y podremos anclar.
Ana García Bergua