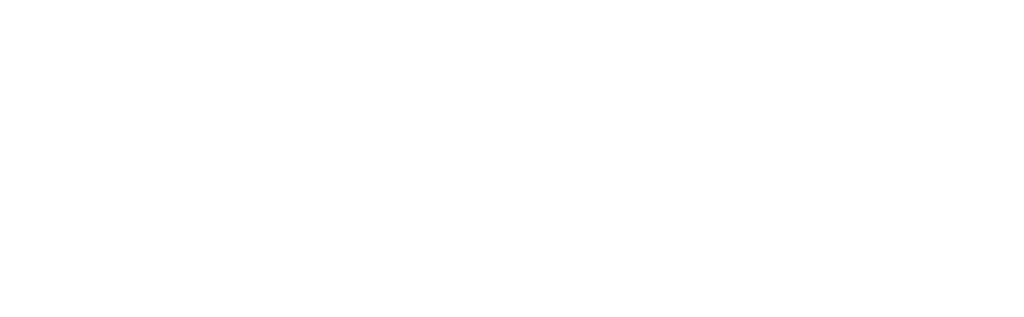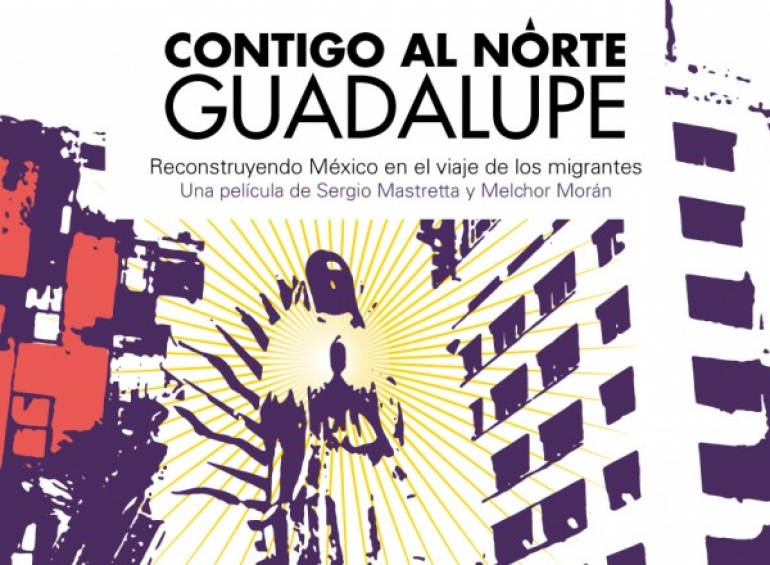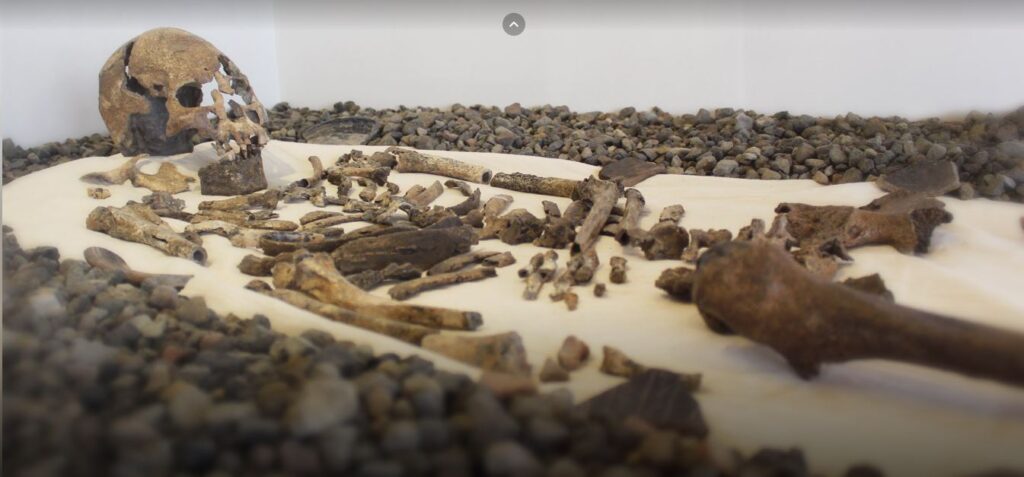Oaxaca. Julio comienza a oler a fiesta —dicen. Aunque lo que flota en el aire, si uno afina bien la nariz, es un poco de nostalgia, polvo, desdén institucional y una pizca de mezcal artesanal con precio de exportación. La Guelaguetza se aproxima como un cometa ritual: luminoso, esperado, ruidoso. Pero nadie advierte que ya viene deshilachado el manto que la envuelve. Un corte en la bastilla de la memoria, una rasgadura en la tela de los pueblos. Los bordados son auténticos, sí; pero también lo son las grietas que los rodean.
El desfile será puntual. Las delegaciones bajarán con puntual obediencia desde las regiones, como quien baja a misa sabiendo que ya no cree. Algunos lo harán con la fe intacta, eso también. Pero muchos cargarán sobre la falda y el huipil no sólo los hilos de sus abuelas, sino también la incomodidad de saberse convertidos en decoración.
Las cámaras estarán listas. Las del turista alemán con la camisa desabotonada; las del influencer de acento foráneo que pregunta si el convite “es una coreografía de verdad”; las del dron patrocinado que maquilla con tomas aéreas lo que nadie quiere mostrar a ras de suelo: la casa vacía que dejaron atrás, la cosecha que no alcanzó, la cuota que tuvieron que pagar para que su comunidad subiera.
Porque la Guelaguetza, entiéndase bien, no se organiza sola. Hay comités, hay filtros, hay padrinos, hay vetos. Y aunque oficialmente es “la máxima expresión de la hermandad entre los pueblos”, también hay quien se quedó fuera por no tener el contacto correcto, por negarse a coreografiar su herida, por hablar demasiado su lengua.
Los trajes huelen a naftalina y a resentimiento. Naftalina porque muchos de ellos duermen once meses al año en un clóset, esperando el permiso de salir. Resentimiento porque, cada julio, se vuelve a vivir la misma escena: los pueblos suben al cerro, bailan lo que deben, reciben su aplauso, y bajan. Casi siempre, bajan a pie.
Y allá, en la primera fila del Auditorio Guelaguetza —que se llama como se llama porque el nombre real era demasiado honesto—, estarán las autolridades, los diplomáticos, las influencers disfrazadas de empatía. Aplaudirán con discreción. Pedirán discreción a su seguridad. Sonreirán con medida. Luego subirán a redes un texto escrito por su equipo de comunicación sobre la “riqueza de nuestras tradiciones”.
“Nuestras tradiciones.” Como si el folklore fuera un bien común. Como si lo tuvieran en garantía hipotecaria.
Pero no es cierto que todos se prestan. No es cierto que la fiesta es para todos. Hay quienes viven la Guelaguetza desde la sombra, desde el coraje mudo, desde la memoria de la vez que no los dejaron entrar. Hay quienes la viven desde la herida de haber visto sus danzas convertidas en números, sus músicos en botargas, su lengua en subtítulo.
Y a pesar de todo —o quizás por eso mismo— la fiesta no muere. Porque debajo del espectáculo todavía late el gesto inicial. Ese que no se grita, pero sí se ofrece. Esa palabra sin micrófono que cruza de una mano a otra, en silencio: “te doy lo que tengo, tú dame lo tuyo”. La verdadera guelaguetza no necesita auditorio; le basta con un patio. Le basta con una madre que presta su metate. Con un niño que ofrece sus totopos. Con un viejo que trae café desde la sierra.
La verdadera guelaguetza no necesita maquillaje ni palco VIP. Pero claro, esa no da dividendos.
Julio ha comenzado. Los faroles se prenden. Las flores de papel se cuelgan en los balcones. Los municipios imprimen folletos y activan campañas. Pero en algún rincón de la Mixteca, en el Istmo, en la Sierra o en un barrio de la capital, una mujer cose su falda con la certeza de que este año tampoco subirán al cerro. Porque alguien no entendió la danza. Porque alguien no entendió la ofrenda. O porque entendió demasiado.