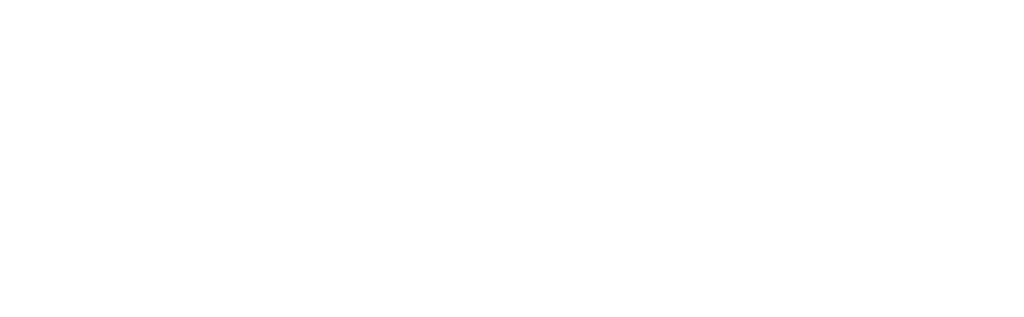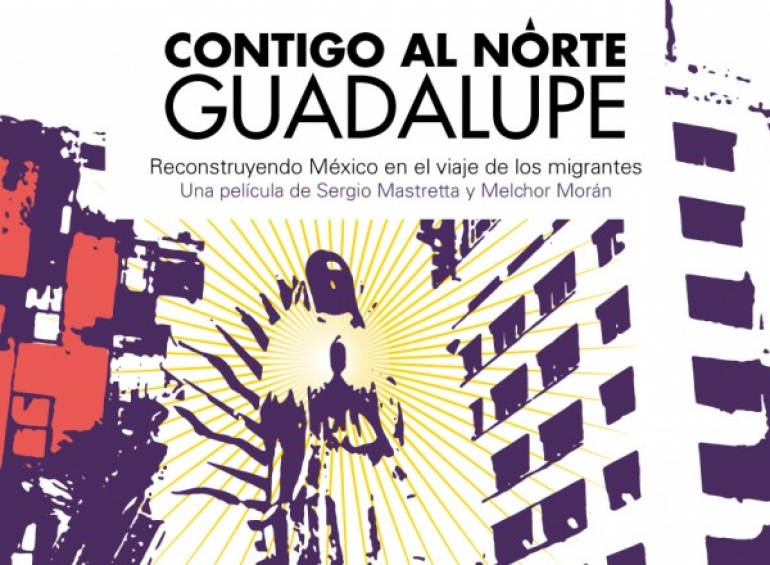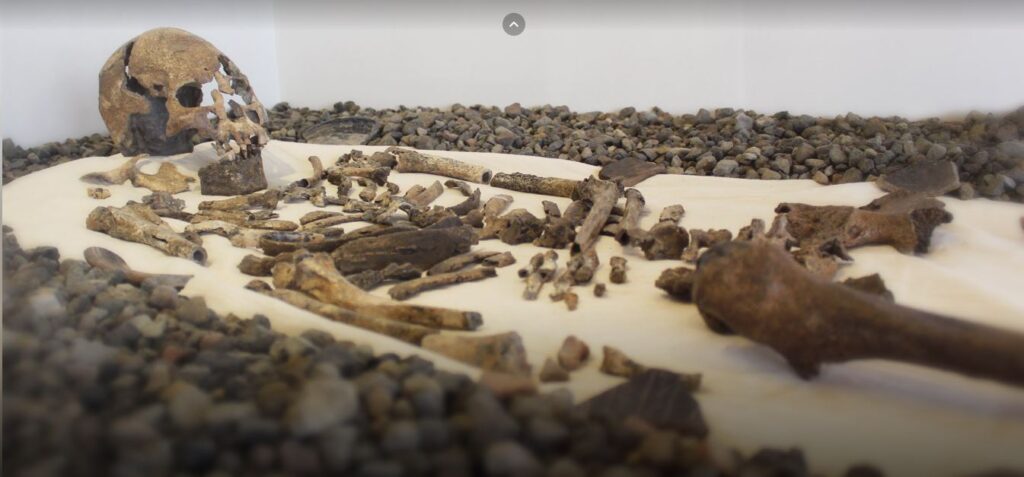Antes de 2023, la Guelaguetza se parecía más a un examen que a una celebración. Había que pasar filtros, demostrar purezas, acomodar la danza a ojos ajenos. No era necesario creer en la tradición; bastaba con reproducirla como te decían. Mejor si la ceja del inspector no se arqueaba. Mejor si la maroma era limpia, el trazo fiel, el sombrero derecho. La fiesta del pueblo se convirtió en una evaluación donde no bastaba con saber bailar. Había que bailar bien… según ellos.
Porque existía un comité. Un tribunal sin toga que determinaba quién sí y quién no, con el gesto de un curador que nunca pisó el polvo del Istmo, pero sabía cuándo un paso era “auténtico” y cuándo era contaminación cultural. Lo decían con voz seria, con papelería oficial, con numeritos. “Esta delegación no puede participar por alteración de vestimenta”. “Esta danza está influenciada por el carnaval, lo que la invalida”. “Este pueblo se presenta demasiado seguido, hay que rotarlo”.
La autenticidad era una mesa con tres sillas y un membrete. Pero era también una forma de control. Control sobre la imagen. Control sobre el relato. Control sobre lo que el turista debía ver.
Y lo que se debía ver —según el comité— era color, orden, “tradición” (esa palabra tan útil), belleza. Nunca conflicto, nunca pobreza, nunca pliegue, nunca duda. Porque la Guelaguetza no era una ventana; era un espejo con marco de presupuesto. Se mostraba el decorado, no la habitación. La danza, no el hambre. La camisa bordada, no el calor de quienes la cargaban.
Las comunidades lo sabían. Y aprendieron a jugar el juego. Aprendieron a ensayar frente al espejo. Aprendieron qué decir en los encuentros previos: que sus bailes eran heredados, que las canciones eran ancestrales, que los pasos no habían cambiado. Mentían a veces, claro. Porque la tradición se mueve. Porque el pueblo adapta. Pero para estar, había que callar. Había que obedecer. Había que parecer.
Y si alguien preguntaba por qué no estaba Zaachila ese año, se respondía con evasiva: “hubo rotación”. Y si alguien preguntaba por qué no bailaba Teotongo, se decía: “no pasó la evaluación”. Y si alguien preguntaba por qué ciertas delegaciones regresaban cada dos años y otras cada diez, se callaba.
El pueblo, al parecer, no tenía voz en su propia fiesta. O al menos no micrófono.
Las faldas giraban —sí— y los huaraches golpeaban la madera. Pero el criterio era el mismo. No importaba que la música cambiara. No importaba que la comunidad creciera. El criterio era el de siempre: El central. El oficial. El correcto.
El Comité de Autenticidad duró décadas. Fue útil para muchos. Dio orden, legitimó archivos, abrió espacio a estudios. Pero también cerró puertas. Definió qué era tradición y qué era error. Qué era muestra y qué era ruido. Qué era Oaxaca… y qué no era suficiente.
Y mientras tanto, en las orillas, se quedaban los otros. Los pueblos sin línea directa. Los grupos con pasos nuevos. Los que hablaban demasiado su lengua. Los que no cabían.
Hoy ya no existe ese comité. Y hay quienes aplauden. Y hay quienes recelan. Porque el problema no era sólo el comité. Era la estructura que lo sostenía. Era el deseo de controlar lo diverso, de museificar lo vivo.
Y aunque ahora haya nuevos rostros, nuevas reglas, nuevos nombres… habrá que ver si la danza realmente es libre. O si el guion sigue intacto. Sólo que en formato vertical.
Porque, al final, la Guelaguetza nunca fue el cerro. Fue —y sigue siendo— la tensión entre mostrar y ocultar. Entre invitar y seleccionar. Entre danzar para sí… o para otros.
Y mientras eso no se revise con el rigor de quien sí vive abajo, las faldas seguirán girando, pero el criterio no.
3/31