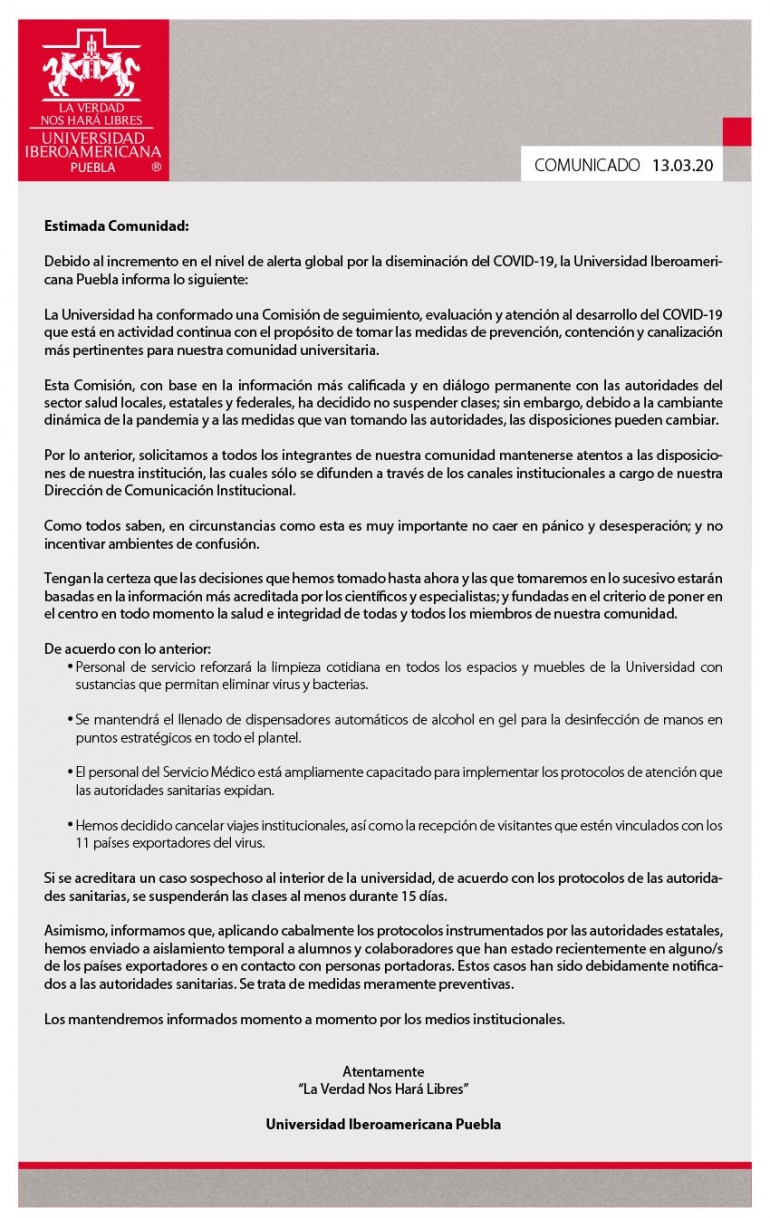No hay cables colgando; la electricidad es subterránea y las lámparas proyectan luz neutra con algoritmos de temperatura emocional. Las fachadas están calibradas en colores “históricamente armónicos”. Nada de guinda. Los sensores del Andador Turístico emiten aromas controlados con una mezcla de madera mojada, hoja santa y nostalgia curada.
Aquí ya no se cocina. Se reproduce la cocina. Robots con mandiles bordados replican recetas “certificadas como auténticas” por el Consejo Internacional de Sabores Originarios. Las abuelas ya no enseñan. Son hologramas interactivos programados para responder preguntas frecuentes. Una de ellas, famosa por su tono dulce y voz granulada, responde cientos de veces al día: “Sí, el mole lleva chocolate. No, no usamos cebolla caramelizada”.
Las escuelas públicas fueron absorbidas por el Programa de Integración Patrimonial. Se enseña historia local con visitas guiadas al Museo Inmersivo de la Cotidianidad Oaxaqueña. En la sala 3 —“El Fogón de la Abuela”—, una escultura digital muestra a una tortillera preparando tlayudas a 3×10. Los visitantes se ponen un visor. Lloran. Aplauden.
Las viviendas tradicionales están convertidas en espacios de hospedaje vivencial. Una noche cuesta más que el salario mensual de quienes alguna vez vivieron allí. Los baños tienen mosaicos personalizados con frases como “el alma del maíz está en ti”. No hay mezcal en botellas, ahora se sirve en cápsulas aromáticas de liberación lenta. El maguey, en peligro de extinción, es cultivado con drones en terrazas supervisadas por inteligencia artificial suiza.
Los oaxaqueños… ya no están. O están lejos. Ni siquiera la vallistocracia. Se acabaron los monos de calenda. Ahora, los nitos están en San Juan, en Altos de Tlacochahuaya, o en la periferia elevada donde el transporte llega con horario incierto. Algunos trabajan como intérpretes de realidad aumentada y explican a los visitantes cómo se “sentía” la vida real antes del rescate cultural.
Otros solo observan desde los cerros. Ven las luces danzantes, los mapping de juaristas pixelados, los desfiles coordinados por coreógrafos de experiencias. Ya no existe el gabinete cultural. Nadie marcha. La Guelaguetza fue “refinada”. Ya no se lanza fruta, se regalan NFT (token no fungible) de plátanos digitales con firmas de artistas.
En una esquina oscura, frente a una antigua escuela hoy convertida en centro de retiro espiritual de lujo, hay un grafiti pintado a mano, imposible de limpiar con los nuevos recubrimientos antivandálicos. Dice:
“Aquí vivimos. No aparecemos en tus postales.”
Nadie lo toca. Las autoridades municipales dicen que es parte de la narrativa museográfica expandida. Una muestra de rebeldía curada. Algunos turistas se toman fotos ahí.
Y, sin embargo, por las noches, a veces —muy a veces—, en la punta de un cerro sin nombre, como en la prehistoria, alguien enciende un anafre. Y sin que lo sepan, las chispas iluminan lo único real que queda, una tlayuda en espiral que se infla. Y suena. Como un suspiro contenido.
El tiempo no pasa. Somos nosotros quienes lo atravesamos sin darnos cuenta.
+
Este texto forma parte de la obra “Capital de Nadie”, en la cual se relatan cuentos y se cuentan historias de una ciudad secuestrada por la gentrificación.