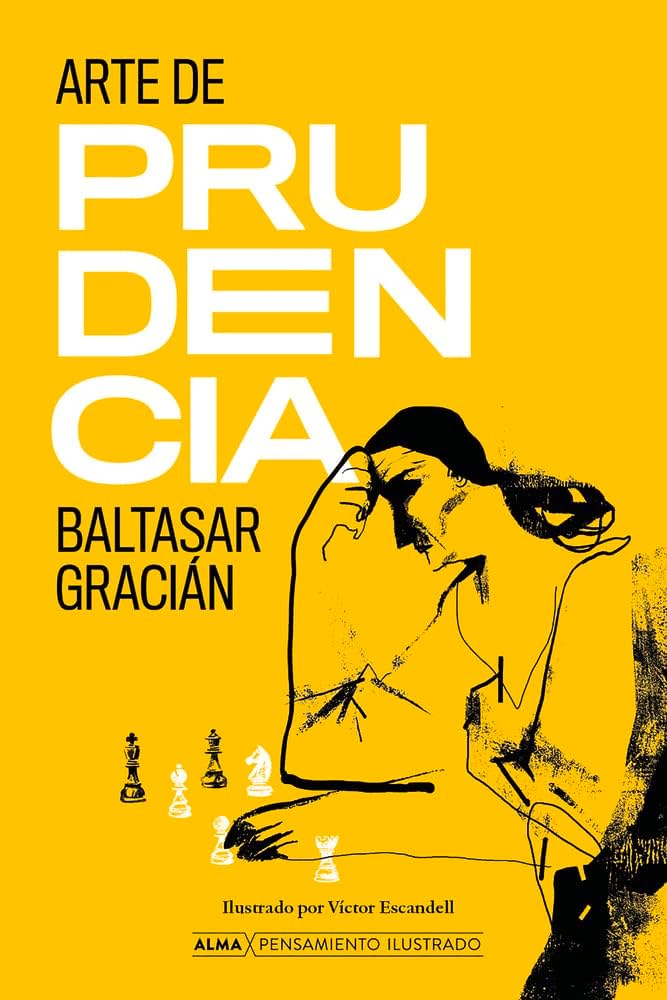Antes de recuperar mi libertad el 14 de septiembre de 2017, después de 290 días de infame cautiverio, viví mis dos días más extraños y tensos.
Dos días antes de mi liberación, los seres que me mantenían preso me sacaron por primera vez de la caja. Con la capucha en la cabeza, me llevaron a otro lugar de esa casa de seguridad —un espacio que nunca vi— y me introdujeron en una diminuta casa de campaña para niños, donde permanecí durante 48 horas.
No pude ver el cuarto en el que estaba la tienda, porque además la taparon con frazadas. Sin embargo, con el paso de las horas sentí por primera vez en meses los potentes rayos del sol. Al principio me emocionaron hasta las lágrimas, pero pronto se convirtieron en una maldición: la atmósfera subió a casi 38 grados y el efecto invernadero hizo insoportable la estancia.
La música también me siguió. Colocaron una inmensa bocina muy cerca, de donde salían a todo volumen los narcocorridos con los que me torturaron desde el dia 1 de forma permanente.
La primera noche en ese nuevo “hábitat” sufrí mi último ataque de ansiedad. Pensé que no cumplirían, que todo era una treta para asesinarme. El tamaño reducido del espacio tampoco ayudaba: era aún más pequeño que la caja.
Ahí dentro hice mi último esfuerzo sobrehumano para mantener la calma y domar al potro salvaje —como llamo a mi mente—. Recuerdo haberme dicho: “Ya lo diste todo, pero te pido 24 horas más. Si estos seres no cumplen, ahora sí te doy permiso para desarmarte, gritar o intentar escapar.”
Afortunadamente, escuché y seguí mis propias instrucciones. Dos días después, la libertad física me encontró… porque la mental nunca la perdí. Solo con el paso del tiempo entendí la profundidad de esa resistencia.
AFC