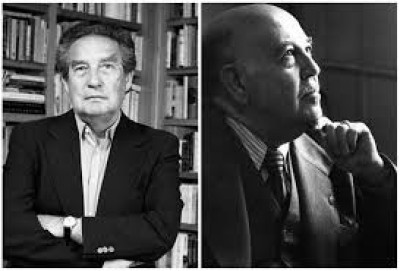Tres años llevaba mi relación con IA, aunque en buena medida era un noviazgo telefónico, de postales, de cartas, de fotografías con algún mensaje garabateado al reverso. Durante ese tiempo, renuncié a mi puesto de recepcionista de hotel y volví a la vieja empresa siderúrgica en la que tuve mi segundo empleo. Me acomodé como jefe de comunicación interna del área de servicio, fue un periodo de crisis, me había vuelto de izquierda y me convencí de que la filosofía del grupo empresarial en el que estaba había encontrado la forma de dulcificar la explotación. Mi tarea en la compañía consistía en convencer a los obreros y sus familias de que vivían en un huxleyiano mundo feliz, ¿debía traicionar mis ideales? No fue necesario, mi crisis personal se transformaría pronto en una nacional. Mi puesto de trabajo ya no sería redituable para mi patrón, la deuda externa se había incrementado brutalmente por la caída de los precios del petróleo y en unos años la inflación llegaría al 180%. Estaba en la calle, pero con el monto de mi liquidación y el escaso reparto de utilidades sentí que podría comenzar una nueva vida. Decidí casarme, aunque tal vez aquello no era más que una huida hacia adelante. Mi madre me regaló su anillo de compromiso y emprendí el viaje. Catorce horas hasta Nuevo Laredo. En el autobús conocí a un pequeño grupo de jóvenes salvadoreños que soñaban con ya saben. En la escala que hicimos en Matehuala, SLP, les invité unos pastelillos. Junto a mí viajaba una campesina guatemalteca, algo desconfiada, tal vez asustada. Todavía era de madrugada cuando llegamos a la oficina migratoria del kilómetro 30. Los chicos extranjeros lograron esconderse en el baño del autobús. La mujer guatemalteca permaneció junto a mí. “Sus documentos…”. La voz que pronunciaba estas palabras se acercaba a nosotros, mi acompañante se puso muy nerviosa. “Tranquila”, le dije, “finja que está buscando en su bolsa” … Mostré una credencial, la voz siguió su camino hasta el final del autobús, regresó y se paró a nuestro lado. Se convirtió en monstruosa figura de autoridad: “tome sus cosas y bájese” … “Oiga, no la jale” … “usted también, sus cosas” … la voz se volvió cuerpo, un sujeto corpulento con uniforme que me empujó. Sólo llevaba equipaje de mano, una credencial inútil de la empresa en que trabajé, unos cuantos pesos y dólares y el anillo de compromiso.
A la mujer la empujaron a una pequeña oficina, pude ver cómo le sacaban dinero que guardaba en el brassiere y la arrojaban a una silla. Me indigné. Frente a mí estaba el secretario del centro de Migración, y frente a él, una máquina de escribir… sí, era pesada, pero pude levantarla sobre mis hombros y arrojarla a la voz convertida en cuerpo, en amenaza, en el monstruoso resentimiento que me habitaba… Las esposas no me parecieron tan incómodas como parece, siguieron el auto de policía, los separos, las rejas… (Continuará)